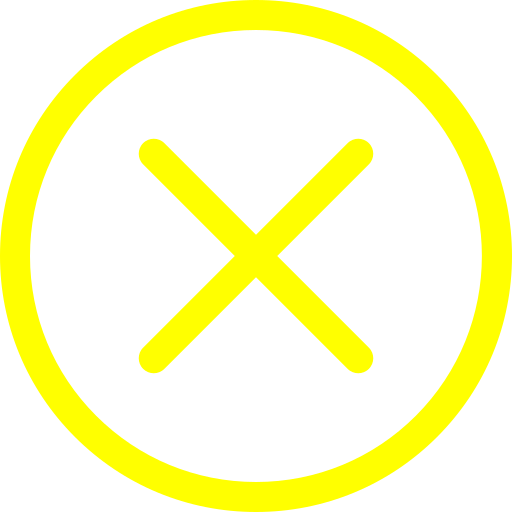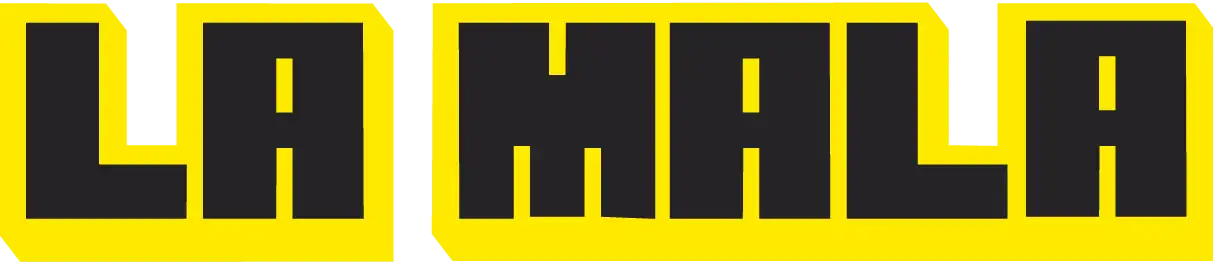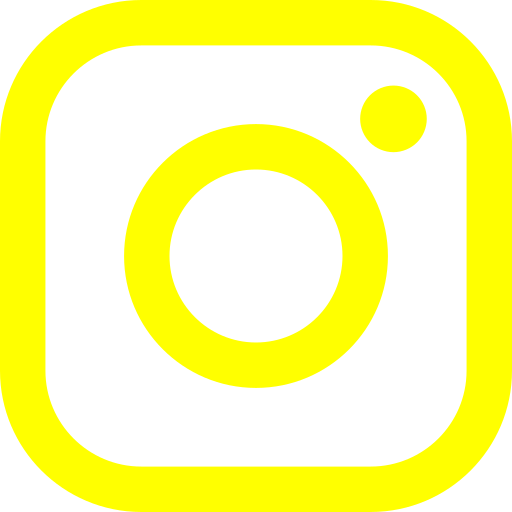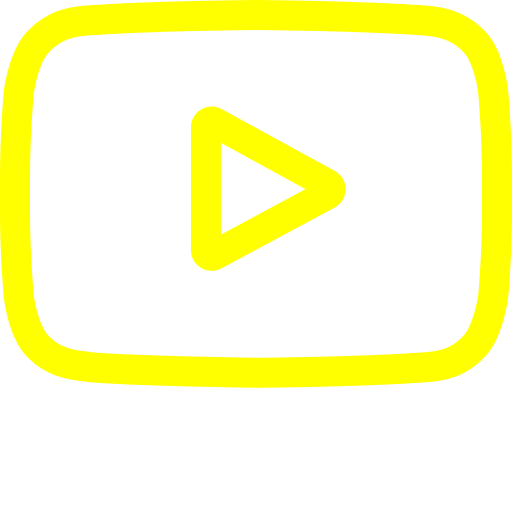Analía Noriega, es trabajadora social, incansable militante política y de los Derechos Humanos y una de las fundadoras de Fundación Napalpí, organización clave en la construcción de memoria y la defensa de la identidad de las comunidades indígenas del Chaco. Al comenzar a hablar sobre su camino y su trabajo se siente en la obligación de mencionar a Juan Chico, docente indígena que llevó en su sangre la marca de aquellas familias que sobrevivieron al sistema de reducciones indígenas que, por largas décadas, funcionaron para la explotación humana en la República Argentina. Juan falleció de Covid durante la pandemia, pero no hay quien deje de recordar su compromiso y legado.
– ¿Qué fueron las reducciones indígenas y por qué conocemos poco de ellas?
– Mucho de esto lo pudimos conocer gracias al trabajo de Juan Chico, historiador indígena de Colonia Aborigen. Él tenía una duda que lo llevaba a seguir preguntando por el pasado de su pueblo: ¿por qué no se hablaba la lengua materna, el qom? ¿Por qué sus abuelos y familiares le daban como consejo no hablar qom ni identificarse como Qom? Detrás de ese vacío y de esa imposibilidad había miedo, lo que había pasado había generado mucho terror en los ancianos y las ancianas, entonces se había prohibido hablar la lengua qom a los más jóvenes. A Juan ese silencio lo llamó a investigar en su propia familia y fue su abuela Saturnina, muy mayor, quien le va a empezar a contar qué fue la reducción de indios en Napapí y la masacre que ocurrió allí.
– ¿Qué fue Napalpí?
– Napalpí fue la primera reducción estatal creada en 1911 en lo que era el territorio nacional del Chaco. A diferencia de las experiencias anteriores, donde las reducciones estaban vinculadas más al espectro católico (jesuitas y franciscanos), tenía el objetivo de concentrar a la población indígena que estaba en la zona para el trabajo en el algodón, en la siembra y cosecha. Allí se concentraron a los indígenas para trabajar de sol a sol, la paga era mínima, también se les daba a algunos una porción de parcela para la cosecha y la producción del algodón, pero se les cobraba altísimos impuestos. Es importante mencionar que ellos no podían estar fuera de la reducción porque había un control de la policía del territorio. Algunos querían ir a trabajar a las zonas de Salta, Jujuy y Tucumán, donde la vida era igual de dura, pero no tan cruel, pero no les era permitido. Por esta situación, en 1924 empiezan diferentes asambleas e incluso hubo reuniones con quien fuera el gobernador del territorio nacional, Fernando Centeno, que incumplió sus promesas.
– Entonces, lo que conocemos (luego tomado por académicos, periodistas e historiadores) partió de la propia investigación de miembros de la comunidad…
– Si, Juan Chico fue quien comenzó a reunir aquellos relatos de la memoria oral, primero de manos de su abuela Saturnina y después a partir del encuentro con otros ancianos y ancianas, que, con mucho temor y dudas, fueron contando lo que sabían. Juan fue armando este rompecabezas y hacia el año 1999 surge la participación de Mario Fernández, que por aquel entonces estaba estudiando la carrera de docente bilingüe intercultural. Juntos, armaron una línea de trabajo e investigación que, después, va a dar forma a La voz de la Sangre, el libro de Juan, y el primero donde se van a plasmar estos testimonios sobre la reducción y la masacre de Napalpí. Después de eso, Juan va a seguir su camino de investigador hasta encontrarse con la familia de Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí.
“Napalpí fue la primera reducción estatal creada en 1911 en lo que era el territorio nacional del Chaco”
– Pocos años después de la culminación de la “Conquista del Desierto” se desarrolló la “Conquista del Gran Chaco”. Tras concluir la etapa militar, las comunidades indígenas sobrevivientes fueron pensadas como un “factor productivo” que haría posible la producción de algodón. Así fue como se fundó el sistema de reducciones indígenas donde ocurrieron las peores masacres del siglo XX. La primera de estas ocurrió el 19 de julio de 1924 en la Reducción Napalpí, en pleno gobierno democrático de Marcelo T. de Alvear, frente a los ojos de una sociedad criolla que había hecho de los indígenas enemigos y frente a la mirada de un país que construía el mito de que venimos de los barcos ¿Qué pasó exactamente ese día? Algunos relatos nos van a contar que ellos estaban en la reducción reunidos en asamblea (hacía días que venían haciendo reclamos por condiciones de vida y de trabajo) y que de golpe ven a un avión, un “pájaro en metal”, sobrevolando la zona y después sintieron la llegada por vía terrestre de las fuerzas de la policía de la gendarmería. Durante una hora dispararon sobre la comunidad, desarmada e indefensa. Después de la balacera empezó la persecución a pie a quienes habían logrado escaparse al monte. A los líderes que mataron les cortaron las orejas, la cabeza y los testículos y los exhibieron en la comisaría de Quitilipi. Pedro Valquinta, un moqoit sobreviviente, fue otro abuelo que va a dar testimonio de esto y por último vamos a tener el testimonio de Rosa Grilo, el último testimonio vivo que hemos podido tener de alguien que vio ese pájaro de metal, que vio como acribillaron frente a sus ojos a su padre. Esos relatos dolorosos nos llevaron a entender por qué no hablaban la lengua, porque no se querían reconocer como indígenas.
– Por eso la importancia de que se sepa la verdad histórica y romper el silencio ¿no?
– Melitona decía que sobrevivió gracias al silencio. Fue muy fuerte escucharla cuando ella decía que el silencio la salvó mientras deambulaba en el monte, entre los cuerpos de sus vecinos, amigos, familiares, tratando de sobrevivir. Fueron sus hijos, Mario y Sabino, quienes sintieron la obligación de transmitir esta historia, y así fue como tuvieron contacto con Juan. A mí me tocó acompañar por muchos años, tomar los registros e intentar hacer algunos procesos con Juan. Puedo dar mi mirada y lo que siento, y creo que la consecuencia de la masacre y las reducciones fue principalmente deshumanizar. Una deshumanización que perduró durante muchos años, décadas, a través del silencio, del miedo y también de esta situación del Estado de amenaza constante hacia los pueblos. Este escarmiento que fue la masacre. Hoy podemos hablar de otros procesos que se han acompañado de recuperación, de la lengua y demás, pero no poder tener la lengua, el que las niñas y los niños vayan a la escuela e intentar disimular o no hablar de que son indígenas, de negar su historia, su cultura. Todas esas son las grandes consecuencias que hemos tenido y que todavía falta sanar. Rosa decía que parecía que hubiera esperado el momento para contarlo y que contarlo igual le seguía generando mucho dolor y en la noche no la dejaba dormir, cada vez que recordaba toda la situación y pensaba mucho en su papá. Creo que todo esto, las reducciones, la política estatal, la masacre misma y su cotidianidad después de la masacre, generó la deshumanización: al indio, al indígena se le puede hacer todo, cuando hay que marcar límites y ponerlos en orden se hace sin ningún sesgo de humanidad, eso es lo más doloroso, porque habla también de nosotros como sociedad.
“Ella decía que el silencio la salvó mientras deambulaba en el monte, entre los cuerpos de sus vecinos, amigos, familiares, tratando de sobrevivir”
– ¿Cómo comenzó el proceso de reconocimiento estatal de los hechos?
– Recién en el 2008, después de casi 100 años, el gobernador del Chaco de entonces, Jorge Capitanich, en la presencia de Melitón Enrique, va a pedir perdón a los pueblos indígenas del Chaco por la masacre de Napalpí y la va a reconocer oficialmente lo acontecido. Hasta el 2008 la masacre había quedado impune. En aquel tiempo, sólo El Heraldo del Norte, un diario de la zona, había tratado de visibilizar lo que pasó y el diputado socialista Pérez Leiró, en el Congreso de la Nación, desde Buenos Aires, había pedido que se investiguen los hechos, pero eso nunca ocurrió verdaderamente. Se había construido el relato de que fue una pelea entre indios y no una masacre perpetrada por el Estado con un saldo de cientos de muertos.
– Al trabajo de Juan Chico, Mario Fernández y otros investigadores de las comunidades luego se suma el aporte de académicos de universidades públicas nacionales, ¿cómo fue ese proceso?
– De a poco se comenzó a encontrar documentación que acreditó la memoria oral, por ejemplo, los listados de gente que vivía en la reducción, la forma en que se pagaba y se cobraba, los reclamos… en esos archivos se podía ver cómo se les habían quitado a estas personas su condición de sujeto, pasaban a ser objetos. Incluso, cuando se hicieron las limpiezas de los archivos de lo que era la sede de la administración de las reducciones, en una de las planillas estaban tachado los nombres de víctimas y abajo decía “desaparecidos – julio de 1924”. En 2008, Marcelo Musante (sociólogo) va a investigar el funcionamiento de la administración de esas reducciones, él va a sentarse a intercambiar información con Juan Chico, a intercambiar líneas de trabajo y a pensar en común. Lo mismo va a suceder con Diana Lenton, que ha trabajado lo que fue la avanzada en la Campaña del Desierto, por lo que va a aportar mucha información sobre cómo fueron los procesos desde el Estado hacia los pueblos originarios y a entender que Napalpí no fue un hecho aislado.
– En 2022 se obtiene una sentencia histórica cuando culmina el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, la justicia federal reconoce que los hechos existieron, ¿cómo fue este juicio y cuál fue su importancia?
– En el 2015 la fiscalía abre una investigación de oficio. En el Chaco se venían llevando adelante los juicios por la última dictadura militar y Juan, en ese ímpetu de seguir conociendo la verdad, se acercó a la fiscalía y planteó: “¿cómo puede ser que estemos investigando los delitos de la última dictadura, pero no estemos hablando de lo que sucedió en Napalpí? Y es así. Esto es parte del genocidio, esto es parte de la violencia estatal y, así como nosotros tenemos muy a viva voz la historia de Margarita Belén, no hemos podido construir memoria sobre Napalpí. Entonces, con esa insistencia, con las pruebas, con el aporte que daban los investigadores, con los testimonios que se pudieron tomar hasta el momento, la fiscalía logró dar curso al proceso. La sentencia del Juicio por la Verdad no sólo va a reconocer la masacre, sino que se va a dictaminar una cantidad de puntos que hacen a lo que es un juicio penal. Eso a nosotros nos parece siempre muy necesario resaltarlo porque aquí no hubo un tema económico involucrado, sino una verdad histórica que cambia la relación de la sociedad con los pueblos y puede devolver esta humanidad. No completamente, porque el dolor sigue estando, y el miedo también, más hoy, con el retroceso de las políticas públicas referidas a los pueblos indígenas, con la reivindicación de Roca, con el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero también hay algunos mojones que se van quedando en nuestra historia, este juicio cambió la mirada de los pueblos: ya no era una “historia de indios”, sino una historia comprobada por la justicia, donde la academia lo ha podido demostrar, donde la historia oral, los sobrevivientes, los familiares de sobrevivientes y quienes acompañamos todos estos procesos podemos decir que se hizo justicia, aunque claramente falta muchísimo. En algunos sectores, todavía no podemos ver a los pueblos indígenas como nuestros pares, creo que el colonialismo ha dejado marcas demasiado fuertes. Pero Napalpí va a dejar un antecedente, una marca de humanidad. Que el día la lectura de la sentencia hayan estado al lado de la jueza traductores de las lenguas qom y mocoit es un hecho reparatorio en sí mismo.
“Así como nosotros tenemos muy a viva voz la historia de Margarita Belén, no hemos podido construir memoria sobre Napalpí”
A partir de la sentencia, un promisorio camino de concientización había comenzado como parte de las medidas reparatorias propuestas por la Justicia. Conversatorios en los colegios, jornadas de reflexión y capacitaciones a las fuerzas de seguridad fueron parte de las acciones en las que la Fundación Napalpí y Analía trabajaron incansablemente, un proceso interrumpido casi en su totalidad por la llegada del gobierno nacional de La Liberta Avanza (LLA) y su aliado provincial en Chaco.
Hoy, a 101 años de aquella espeluznante masacre, las comunidades indígenas vuelven a ser sospechadas, sus reclamos criminalizados y los pocos entornos naturales que custodian son embestidos por un modelo cultural, político y económico que enarbola como bandera la superioridad racial, moral y estética de unos grupos humanos por encima de otros. Ahí está el racismo aprendido, inoculado y reproducido como muestra de un país que aún no puede mirar el pasado con humildad y compromiso, para aprender de él.
Juan Chico no llegó a presenciar la sentencia del Juicio por la Verdad por la masacre de Napalpí, murió por Covid poco antes. Él, como tantos otros y otras imprescindibles, ha dejado un “mojón” imborrable que nos invita a romper los silencios que sostienen un país injusto y desigual. Aunque no oigamos su voz, la melodía de la lucha de Juan aún revolotea en el aire y nos conmueve.