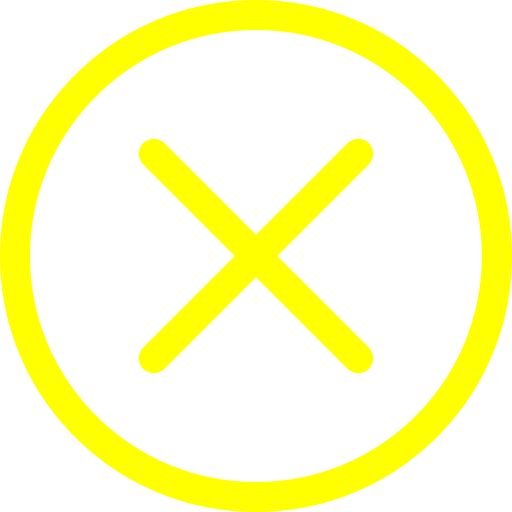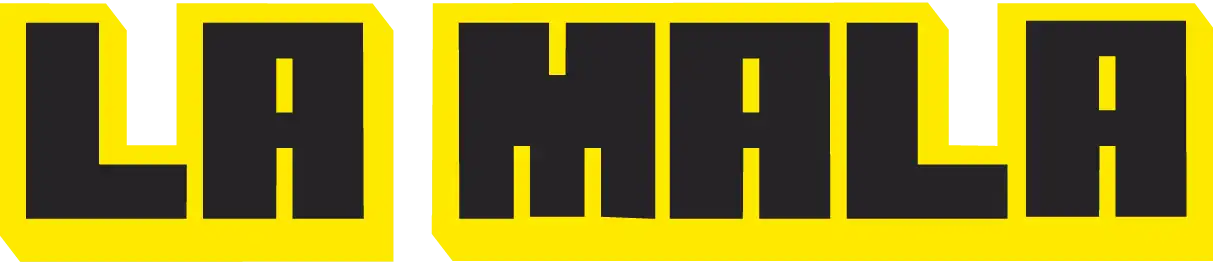1 – LA DIVERSIDAD EXISTIÓ SIEMPRE
La homosexualidad y la transexualidad, como expresión de la diversidad sexual humana, han sido parte de las culturas de todas las épocas. Registros arqueológicos, artísticos y narraciones mitológicas de siglos dan cuenta de ello. Lejos de las suposiciones conservadoras y reaccionarias que hablan de la mala influencia de la agenda “woke” en las juventudes del mundo del siglo XXI, lo cierto es que el deseo, el amor, el placer y la identidad han escapado desde siempre a las imposiciones que buscaron determinar sus formas y contenidos.
La conversión del catolicismo en la religión mayoritaria del Imperio Romano en el año 313 significó un cambio trascendental en el mundo, especialmente un cambio de orden moral. De una religión politeísta, que mostraba a los dioses y las diosas como seres de poder, la sensualidad y el goce, se pasó a una fe basada en la idea de pecado original, donde la sexualidad debe ser una práctica regulada por el culto para servir como instrumento para la reproducción humana.
Ahora bien, fue la modernidad y el ascenso de los Estados lo que recrudeció el control social sobre los cuerpos y, por tanto, la sexualidad de y entre esos cuerpos. Así fue como hacia el siglo XIX la penalización y patologización de la homosexualidad se transformó en un instrumento fundamental de regulación, acentuándose sobre gran parte del siglo XX.
2 – EL EXTERMINIO
La violencia desplegada contra las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y otras identidades sexuales ha sido extensa y extrema, tanto que incluso quedó plasmada en los horrores del nazismo.
En 1871 el Estado alemán (como muchísimos otros estados) ya había establecido en su Código Penal sanciones para las “relaciones sexuales entre varones” (Artículo 175), las cuales fueron recrudecidas en 1935 por el gobierno nazi, llegando a castigar con prisión cualquier “acto indecente entre hombre”, es decir, no sólo acciones que implicaran contacto físico, sino cualquier intención o insinuación homosexual.
Un triángulo rosa era expuesto en los uniformes de los prisioneros de los campos de exterminio que debieron padecer el trabajo forzoso hasta la muerte por el hecho de ser homosexuales. Para la moral nacionalsocialista, la homosexualidad era un signo de desviación, depravación y degeneración de la raza aria. Se estima que entre cinco y quince mil personas fueron asesinadas en las cámaras de gas con la intención de aniquilar a esa población indeseada para los nazis. Sin embargo, la construcción de memoria sobre lo ocurrido fue lenta y parcial.
“Hasta 1969 el artículo 175 del Código Penal estuvo vigente en Alemania y recién en 1980 se comenzó a indagar acerca de lo que había pasado con la comunidad gay durante los años del terror de las SS”
Hasta 1969 el artículo 175 del Código Penal estuvo vigente en Alemania y recién en 1980 se comenzó a indagar acerca de lo que había pasado con la comunidad gay durante los años del terror de las SS. Las víctimas sobrevivientes tuvieron que guardar por décadas sus dolores y traumas porque la sociedad pos Holocausto seguía criminalizándolos.
Otros regímenes totalitarios (de corte fascistas, falangistas o comunistas) fueron muy duros con las disidencias sexuales y, al día de hoy, existen países que condenan a tortura o muerte a personas que aman o desean a personas de su mismo sexo. Al respecto, Amnistía Internacional ha denunciado el crecimiento de detenciones, violaciones y asesinatos de personas gays en el marco de la restauración del régimen talibán afgano.

3 – LA REPRESIÓN EN ARGENTINA
En la década de 1930 aparecen en la Argentina los “Edictos Policiales”, figuras legales difusas que tenían por objetivo regular conductas no previstas en el Código Penal a través de procedimientos disciplinarios, moralizantes y represivos ejecutados por la agencia policial sin intervención judicial. Estos edictos se expandieron y recrudecieron a partir del golpe de Estado que en 1955 derrocó al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, alcanzando a las policías provinciales.
Los edictos criminalizaban el travestismo mediante figuras como “exhibirse en la vía pública vestidos o disfrazados con ropa del sexo contrario”, con la excusa de que esas prácticas “amenazaban la convivencia social o al orden público” y que “atentaban contra la moralidad”. Su aplicación significó el desarrollo de todo un sistema de persecución, represión y violencia institucional que se prolongó por años al calor de los golpes militares y los cercenamientos persistentes de los derechos civiles.
Durante la última dictadura militar, personas travestis y transexuales fueron especialmente perseguidas, sufriendo la cárcel, la tortura, la muerte y la desaparición. Las organizaciones que luchan por la defensa y la memoria de la colectividad LGTTBIQ+ sostienen que hay alrededor de 300 personas travestis trans detenidas desaparecidas y que, por la exclusión que vivieron en sus hogares por su elección de género, no contaron con familias que lucharan por ellas.
Fue recién en el año 1998, más de una década después de recuperada la democracia y gracias a la lucha de los feminismos travestis-trans, que fueron derogados los edictos. Y recién en el año 2024, tras veinte años de desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, que se reconocieron las torturas que sufrieron ocho travestis en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes.
En tiempos de Edictos, criminalización, dictaduras, patologización y exclusión, los corsos y carnavales fueron la trinchera de libertad, resistencia, arte, identidad y alegría que tuvo el colectivo LGTTBIQ+. Eran esas noches de carnaval de febrero en que las travas podían brillar, agradar, seducir y divertir a una sociedad que, en el resto del año, deseaban no verlas.
En nuestra ciudad, Gualeguaychú, la diversidad fue el coraje de Juancho Martínez y sus vestidos de miriñaque desfilando por las calles céntricas. La diversidad fueron los vestuarios de la Rony, como verdadera reina del corso barrial. La diversidad fueron los provocadores atuendos de José Luis Gestro y la sensualidad de Arena. La diversidad hoy son los talleres creativos que ebullen con el talento artístico de quienes nos enseñan a que la libertad no es una palabra sino una forma de habitar los cuerpos.
Detrás de los grandes espectáculos de carnaval, que muestran fastuosos trajes, belleza e inversiones millonarias, late el corazón de la resistencia, la subalternidad y la subversión de aquello que se quiere esconder, pero que siempre florece.

5 – UNA MANIFESTACIÓN QUE PARECE UNA FIESTA
Como si fuera un carnaval, las calles del mundo se inundan de colores cada junio con una tradición que nos viene desde 1970. Fue en la madrugada del 28 de junio de 1969 cuando la policía irrumpió en el un bar concurrido por la comunidad gay, en el barrio neoyorquino de Greenwich Village (EEUU) con el objetivo de clausurarlo y detener a quienes se encontraban allí.
Era un operativo más de los constantes que se realizaban en el marco de leyes que promovían la criminalización de la homosexualidad y castigaban la expresión de género disidente. Sin embargo, esa vez, los presentes resistieron y, frente a la resistencia, se produjeron detenciones que tomaron estado público y conmovieron a parte de la sociedad, aunando la lucha del colectivo LGTTBIQ+. Un año después, en conmemoración de esos hechos, se organizó la primera Marcha del Orgullo en Nueva York y la iniciativa se fue extendiendo por el mundo.
Veintidós años después, el 3 de julio de 1992, en el cierre de la Semana del Orgullo, la ciudad de Buenos Aires tuvo su primera Marcha del Orgullo Gay-Lésbico. Fueron unas 300 personas que, en su mayoría, usaron máscaras y pañuelos para tapar sus caras por temor a perder sus empleos y ser marcados en una sociedad que aún arrastraba los resabios de décadas de autoritarismo y persecución.
Por aquellos años, la década de 1990, el HIV provocaba estragos en una comunidad aún estigmatizada, que tenía velado el acceso al mercado de trabajo y al sistema de seguridad social, y que aún no conseguía acompañamiento ni contención familiar e institucional. Fue entonces que se decidió pasar la marcha del orgullo nacional para el mes de noviembre, cuando el clima es más amable y los fríos no tan crueles. Además, el 1 de noviembre de 1967 fue el día de nacimiento de “Nuestro Mundo”, la primera organización para la reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTTBIQ+.
“En nuestro país, leyes como el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género abrieron un parteaguas en la inclusión y la lucha contra la discriminación”
6 – HAY QUE SEGUIR LUCHANDO
En los últimos años, en la Argentina y el mundo, se dio un proceso de expansión de la consagración formal de derechos civiles, sociales y políticos de las diversidades, así como de las mujeres. En nuestro país, leyes como el Matrimonio Igualitario y la Identidad de Género abrieron un parteaguas en la inclusión y la lucha contra la discriminación. Sin embargo, el odio a las personas sólo por su orientación o identidad de género es una constante que se ha recrudecido con la proliferación y circulación de discursos de odio. Los explícitos posicionamientos discriminatorios por parte de importantes funcionarios nacionales, incluido el propio Presidente, abrieron un creciente proceso de estigmatización cuyos efectos estamos viendo.
Pero los discursos condenatorios hacia las personas del colectivo LGTTBIQ+ son una parte del problema. La otra está dada por el aumento de la precarización laboral, el desfinanciamiento de la salud pública y el desguace de todas las políticas públicas de inclusión, entre ellas, el cupo laboral trans.

7 – IMPRESCINDIBLES
Como todo proceso de ampliación de derechos, el héroe o la heroína es colectivo, pero en ese camino siempre hay voces que resuenan más fuertes y que atraen otras fuerzas a las luchas. Carlos Jáuregui, Diana Sacayán, Lohana Berkins y Ilse Fusková son algunas de ellas, pero hay muchas otras personas que recordar y a las que agradecer.
Detrás de esas grandes figuras que dejaron huella para siempre hay otras miles, anónimas, que han roto las cadenas de los prejuicios y estereotipos y han hecho de la vida algo digno de ser vivida: artistas que han regalado canciones y poemas; luchadores que han pagado con cárcel; abogados y abogadas que han litigado a favor de la igualdad; dirigentes políticos que corrieron los límites de lo permitido; periodistas que han visibilizado las causas sin ridiculizar ni denigrar; creyentes que no han condenado, sino que por amor a su Dios han abrazado las diferencias; madres y padres que dieron afecto incondicional; deportistas que se la jugaron para contar su historia e inspirar; empresarios con consciencia social, y valientes que no se privan de besos y manos entrelazadas por las calles que a veces escupen discriminación.
Hoy son imprescindibles las personas que se posicionan sobre el derecho a vivir una vida de amor, de cara al sol, en libertad, con oportunidades, sin estigmas, ni violencias, ni exclusiones, ni condenan. Aunque parezca loco en pleno siglo XXI, es imprescindible decir que cada ser humano tiene derecho a ser. No decirlo, no defenderlo, no explicarlo es una omisión con consecuencias. Por eso, desde La Mala, hoy y siempre que podamos diremos esas palabras que se pintan con todos los colores, porque, en tiempos en los que hacerse el malo está de moda, entendemos que eso es ser gente del bien.