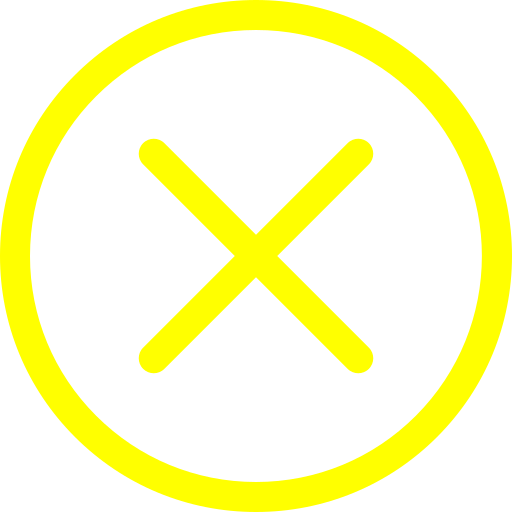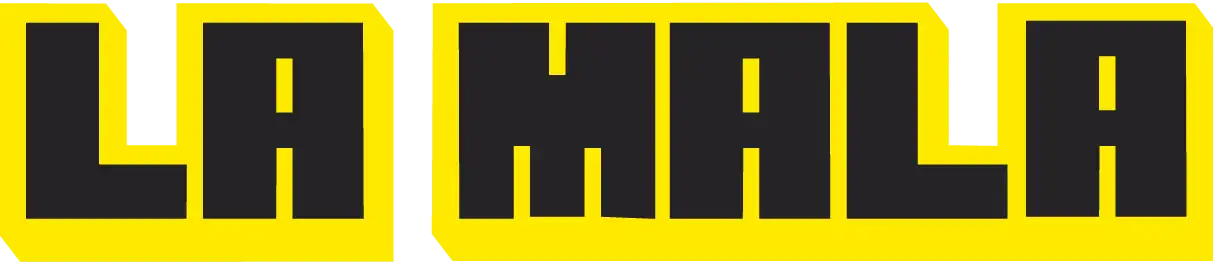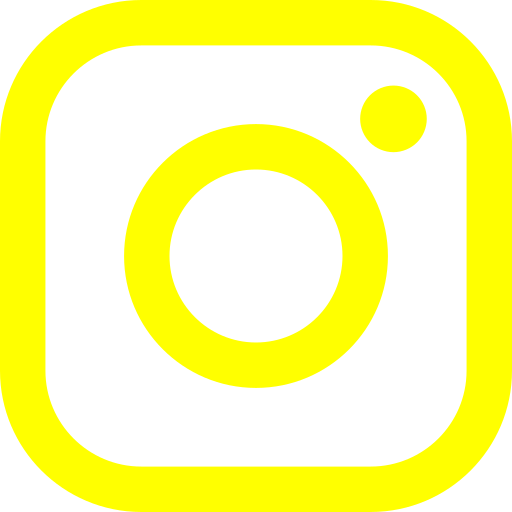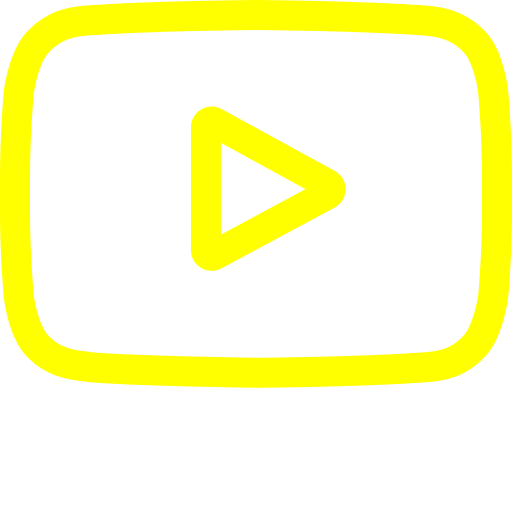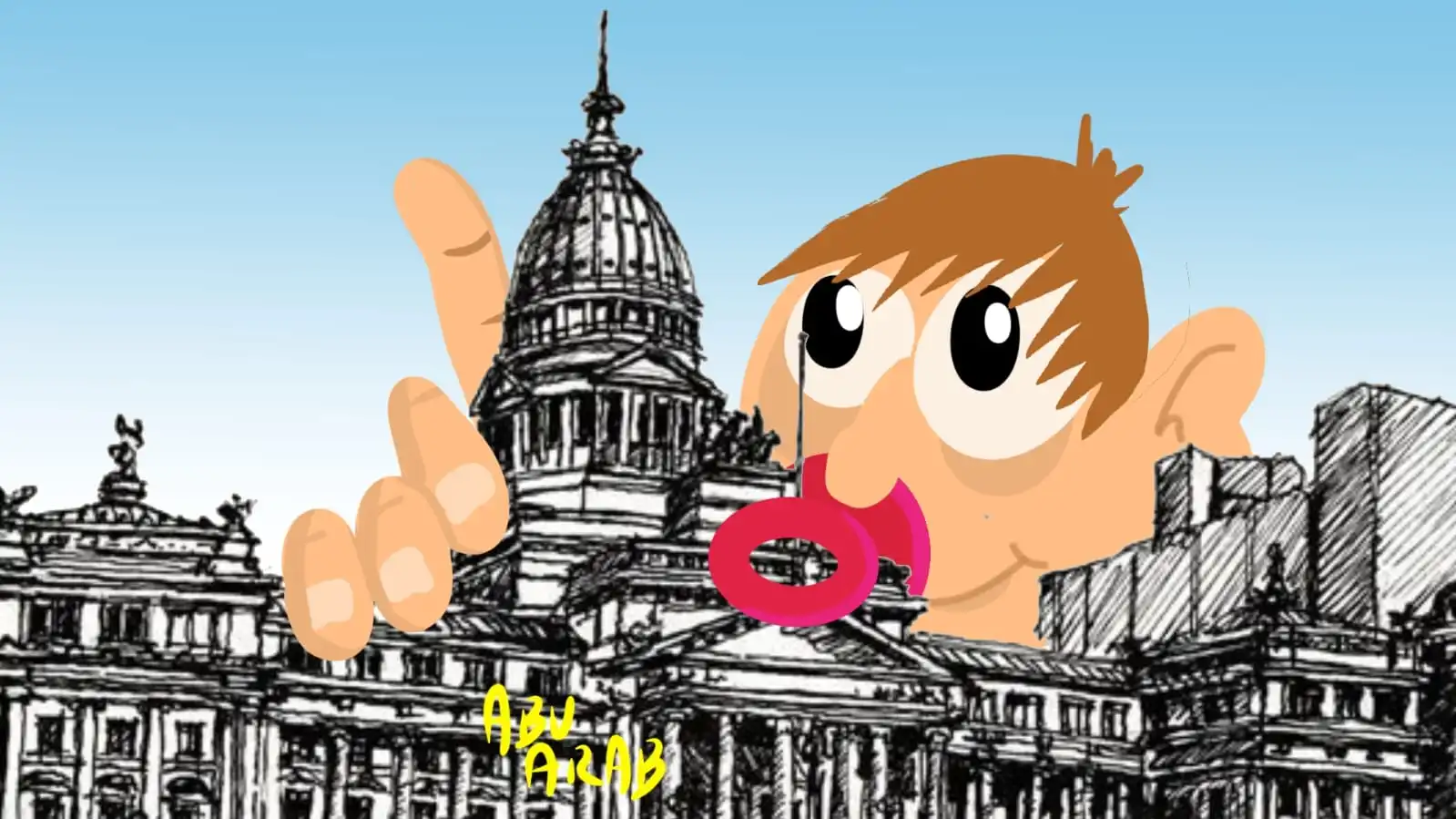“No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Esas fueron las palabras proferidas por la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO – Córdoba) en el Salón Illia de la Cámara Alta para exponer su postura sobre la atención sanitaria en el país.
Justo en el Salón Illia, aquel presidente electo por un fragmento del electorado argentino, condicionado por las proscripciones de las tutelas militares de aquellos años. Illia, que sólo pudo ejercer la mitad de su mandato, acorralado por la violencia de Onganía en un golpe financiado y promovido por los grandes laboratorios ofendidos por la sanción de la Ley 16.463, que estableció el control estatal sobre la producción, comercialización e importación de fármacos, considerándolos un bien social y no una simple mercancía. Illia, justo. Quien creó el Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos, el predecesor de lo que hoy es la desguazada Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), bajo la lupa de la Justicia tras las muertes por el fentanilo adulterado.
En ese salón, con ese nombre, como quien hace una profesión de fe, Álvarez Rivero expresó su incredulidad ante el derecho de los niños y niñas del país a recibir atención de excelencia en el prestigioso (y golpeado) Hospital Garraham.
Pero poco importa su dogma frente a la ley.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la primera convención global que puso como sujeto de especial protección de los derechos humanos a esta población, reconociendo graves problemas en todo el mundo y, por tanto, la necesidad especial de los Estados de comprometerse más activamente al respecto.
Tan sólo un año después, Argentina ratificó esta convención a través de la Ley N° 23.849 y, con la reforma constitucional de 1994, esa misma convención ingresó al vértice más alto de la estructura normativa nacional.
“Milei está volteando lo poco que queda en pie de un sistema agotado que desde hace tiempo amerita ser repensado por todos los subsectores que lo componen”
De manera clara y sencilla, la Convención (con rango constitucional en nuestro país) explicita en su Artículo N°24: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la rehabilitación de la salud” y, por tanto, deben garantizar el acceso a servicio de salud de manera tal que “todos los niños (y niñas) deben tener acceso a servicios médicos y de atención sanitaria sin discriminación”.
De hecho, el Hospital Garrahan es un pequeño (y casi único) instrumento de cumplimiento de este compromiso del Estado argentino, que administra la salud del país de manera deficitaria desde hace mucho tiempo, exponiendo a enfermedades, muertes evitables y sufrimiento a miles de personas sin una atención adecuada, especialmente a los grupos sociales más vulnerables que no tienen cobertura privada ni obras sociales.
Claro está que tendrían que existir varios hospitales pediátricos de alta complejidad en cada una de las provincias, pero no existen y lo que sí existe y está en riesgo grave es el Garrahan, frente a los recortes impuestos por la motosierra del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que hace galantería de la crueldad como mecanismo de toma de decisiones.
Milei está volteando lo poco que queda en pie de un sistema agotado que desde hace tiempo amerita ser repensado por todos los subsectores que lo componen.
¿POR QUÉ LA SALUD ARGENTINA LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN?
Para principios de siglo XX, el sistema sanitario argentino era bastante parecido al modelo que sueña LLA. Se trataba de un sistema “anárquico descentralizado”, en el que, sobre todo, las instituciones de beneficencia o algunas colectividades de migrantes se ocupaban del tratamiento de los enfermos. El Estado nacional rehuía bastante del tema, interviniendo solo frente a epidemias o riesgos de ellas. Así lo denunciaban figuras como Elvira del Carmen Rawson Guiñazú, la segunda médica recibida del país, quien se dedicó a denunciar la situación sanitaria de los hogares obreros.
Fue recién con el ascenso de Juan Domingo a Perón a la presidencia cuando el sanitarismo se transformaría en política pública. Fue el doctor Ramón Carrillo quien convenció a Perón acerca de la necesidad y los beneficios de tener obreros sanos para una Argentina productiva e industrial, y no obreros débiles, propensos a las enfermedades y la incapacidad.
“La oligarquía había creado el Ministerio de Ganadería para cuidar la salud de sus vacas, pero nadie había pensado en qué dependencia del Estado debía cuidar la salud del pueblo argentino”
Perón se convenció y creó el primer Ministerio de Salud de la historia porque la oligarquía había creado el Ministerio de Ganadería para cuidar la salud de sus vacas, pero nadie había pensado en qué dependencia del Estado debía cuidar la salud del pueblo argentino.
Ramón Carrillo promovió la creación de decenas de hospitales nacionales, se nacionalizaron institutos ya existentes (lo que trajo tensiones con la Iglesia Católica que administraba alguno de ellos), se triplicaron las camas de internación, se montó el “tren sanitario” para llegar a cada rincón del territorio nacional y, sobre todo, se comenzó a hablar de prevención y de los condicionantes sociales de la salud.
Para el modelo sanitario centralizado, la composición del plato de comida en la mesa obrera y las condiciones de su vivienda eran tan importantes como las campañas de vacunación y los mejores profesionales.
Pero el golpe de Estado al gobierno democrático de Perón terminó con la experiencia y las siguientes dictaduras, especialmente la de Juan Carlos Onganía, comenzarían a promover la descentralización de los hospitales nacionales a las provincias, generando enormes asimetrías.
Onganía, ni lerdo ni perezoso y con la intención de ganarse el favor de las cúpulas sindicales más “dialoguistas”, en 1970 sancionó la Ley N°18.610 o Ley de Sistema Nacional de Obras Sociales, que impulsó la obligatoriedad a la afiliación. Esto constituyó una caja de recursos inmensa para los sindicatos que se sostiene hasta hoy. Y claro que el control obrero sobre los recursos de los trabajadores y trabajadoras es un horizonte deseable, pero no es menos cierto que a lo largo de estos cincuenta años las cúpulas sindicales han dejado, en muchos casos, mucho que desear respecto a transparencia y eficiencia.
El proceso de descentralización forzado se consolidó durante la última dictadura y las provincias absorbieron con recursos propios la manutención de los hospitales. Ningún gobernador de facto iba a cuestionar las decisiones de sus cúpulas.
El regreso a la democracia constituyó un desafío enorme ante la situación heredada. Raúl Alfonsín proclamó que con la “Democracia se come, se cura y se educa” e hizo cosas muy destacables en ese convencimiento. De hecho, el Hospital Garrahan se creó en 1987 con la intención de acoger a los niños y niñas con diagnósticos complejos de todo el país.
Pero la implantación del neoliberalismo promovido por el FMI de la década de 1990 siguió rompiendo todo. El subsector de prepagas creció desorbitadamente sin regulaciones, el subsector de obras públicas se fue achicando y desfinanciando en la medida que el desempleo crecía y la salud pública, desfinanciada, tenía que atender demandas crecientes de quienes estaban fuera del mercado formal de trabajo e impedidos de pagar por servicios de salud.
“Es el hospital público y los brazos de quienes lo sostienen la única garantía de vida para cualquier argentino o argentina en este país”
Fue recién a partir del año 2003 que el porcentaje del PBI destinado a salud pública creció, especialmente en lo referido a obra pública, medicamentos gratuitos y campañas de prevención. Los camiones de “anteojos para todos” o las campañas masivas de vacunación fueron hitos de un gobierno que volvió a poner el acento en el rol del Estado. Sin embargo, la composición del sistema de salud siguió mutando y el sector privado creció, no con los aportes de grupos de elites sino con el esfuerzo sobrehumano de miles de familias trabajadoras que buscan tener la cobertura de una prepaga frente a los limitados servicios de las obras sociales y las ineficiencias del sector público.
Asimismo, es el hospital público y los brazos de quienes lo sostienen la única garantía de vida para cualquier argentino o argentina en este país. Es la ventanilla siempre abierta, es la escuela de los hijos e hijas de la universidad pública, es donde menos media el interés comercial de la industria farmacéutica. El sistema de salud público no sólo merece ser sostenido, merece ser revitalizado, justamente por su carácter universal y gratuito.
Cientos de debates deben darse en simultáneo a esa revitalización, en especial a la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos, pero bajo ningún aspecto el sistema de salud puede ser (aún más) desarticulado. Y esto es así, no por razones ideológicas sino porque no hay horizonte de desarrollo posible en un país cuya población está expuesta y vulnerable, tal como nos enseñó la Pandemia de Covid 19 en el 2020 y como nos enseña el dolor disciplinante de cada familia que atraviesa una situación difícil con la enfermedad de uno de los suyos.
Qué modelo de salud es preferible es una discusión pública y política necesaria y legítima siempre que no se encare desde una “profesión de fe” como lo hizo la senadora cordobesa. Fe, además, más que selectiva, porque la sensibilidad hacia la vida y salud de los embriones y fetos, en esta señora, es proporcionalmente inversa a la sensibilidad que tiene por los gurises y gurisas de la profundidad de las provincias que padecen cánceres u otros diagnósticos graves.
Que el Hospital Garrahan reciba a las infancias de todo el territorio nacional muestra un déficit y una deuda que hay que saldar en materia de salud pública. Su desfinanciamiento y vaciamiento para llevarlo al cierre es contrario al derecho internacional y a las leyes nacionales.
¿Qué dirá el Dios al que le reza Álvarez Rivero sobre su profesión de fe en el Congreso de la Nación?