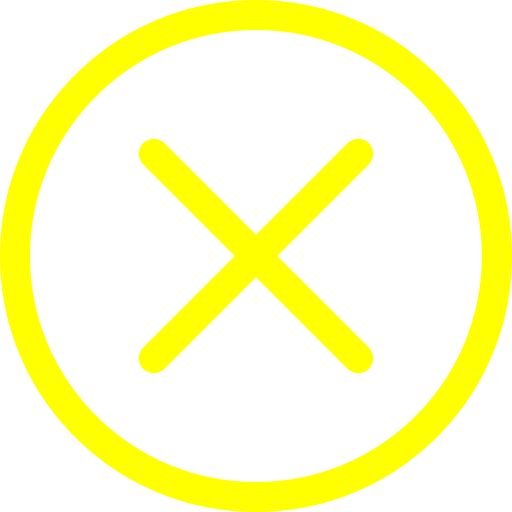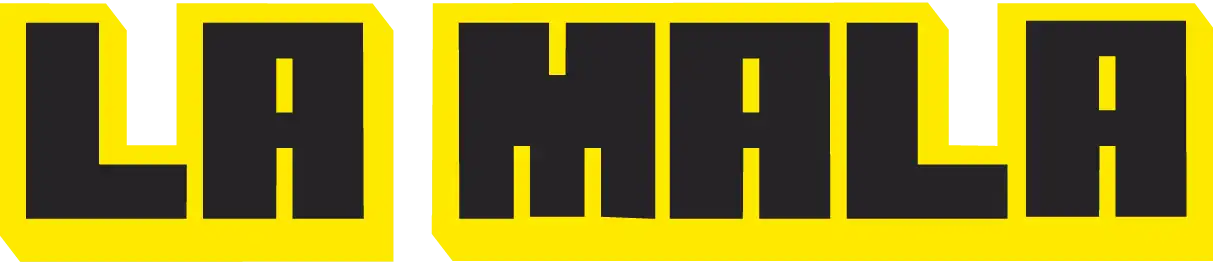Misionar es parte constitutiva de la fe cristiana desde su emergencia. En uno de los cuatro evangelios católicos, el escrito por el apóstol Mateo, se explicitó la orden que Jesucristo le dio a sus discípulos después de la muerte en la cruz y la resurrección “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Así fue como, venciendo el miedo y la persecución, los creyentes en el mensaje salvífico de Cristo salieron por el mundo a anunciar la buena noticia de la redención. Ni la muerte tortuosa ni la cárcel pudo detener a esas primeras comunidades cristianas que lograron transmitir el amor, la paz y la alegría a quienes se encontraban en el camino. Lejos de los preceptos de otras religiones, que consideraban que Dios solo se ocupaba de los suyos, el cristianismo tuvo una pretensión universal capaz de interpelar a cualquier sociedad, etnia, clase social o profesión de fe previa.
Fue en el año 380 que el emperador Teodosio decidió dejar de perseguir a los cristianos y transformar ese culto en la única religión oficial del Imperio Romano. Lo que pasó a partir de entonces es historia conocida.
Cuando en 1492 Cristobal Colón se topó con las tierras del continente americano y dio inicio al proceso de colonización europea, la misión y evangelización que alguna vez había sido consuelo para los débiles y bálsamo para los dolores de los oprimidos, se convirtió en instrumento de opresión. Este proceso, con el de la llamada “Santa Inquisición”, fue de los más funestos en la historia de la humanidad. Sin embargo, a pesar de la tergiversación política, económica y militar de su mensaje, el buen Jesús se las ingenió para encender el don del amor en algunas almas.
La historia del nazareno, del hijo de carpintero, ese que andaba con aquellos que la sociedad de su tiempo despreciaba, el que dijo “bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”, el amiguero, el torturado, el humillado, el que eligió nacer en un establo entre los pastores pobres y morir entre los pecadores, interpelaba a religiosos y religiosas que entendían que salvar a los oprimidos de la explotación y no ser parte de ese sistema era ser fieles al mensaje cristiano. Y también interpelaba a los pueblos, que lo mezclaron con sus propios rituales, creencias y cosmovisiones, dando lugar a un sincretismo cultural profundo, vivo y rico.
La tensión entre la evangelización como herramienta de disciplinamiento y la misión como vocación humanista y liberadora existe, por tanto, desde hace siglos. La primera impone, niega, prejuzga y condena. La otra es sencilla, de mano tendida, solidaria y necesaria en tiempos de individualismo y sinsentido. Sobre esta última, nos habla Catalina.
“La tensión entre la evangelización como herramienta de disciplinamiento y la misión como vocación humanista y liberadora existe, por tanto, desde hace siglos”
EN TIEMPOS DE APATÍA, LA FE COMO RESPUESTA
Catalina Di Leo Lira tiene 20 años, estudia medicina en Buenos Aires y trabaja. A los 17 comenzó a destinar sus vacaciones a misionar, lo que le ha permitido conocer otros puntos del país y su gente. “Misionar es llevar a Dios a esos lugares en los que parece que no está, pero está más presente que nunca. Misionar es seguir la huella de Dios. Y ahí vamos nosotros… poniendo el cuerpo, prestando la voz, abriendo los brazos, mirando a la gente a los ojos, despacito, sin apuro, como quien sabe que en esos ojos vive un pedacito de Dios”, dice, en diálogo con La Mala.
Con sus 20 años y dos compañeros más estuvo a cargo de la organización de la misión que trajo a la ciudad de Gualeguaychú a cuarenta jóvenes en compañía de dos sacerdotes y dos seminaristas. “Pensamos todas las comidas, quienes la cocinaban, como se dividen las parejas para misionar, organizamos las actividades para niños, jóvenes y adultos. También nos organizamos para tener todos los días meditación a la mañana, a la tarde y a la noche”, enumera, con precisión.
Cada pequeño gesto y actividad en la misión tiene un signo, un sentido, un propósito. Los misioneros y misioneras no andan solos, siempre andan en parejas, porque así lo señaló Cristo en una de sus últimas apariciones a los apóstoles tras su resurrección, tal como lo cuenta el evangelio de Lucas. “Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo: “La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. ¡Vayan! y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos”.

Lo cierto es que, para los tiempos en los que vivimos, los jóvenes parecen estar en medio de lobos: las faltas de perspectivas, la hiperconectividad que convive con la soledad, la depresión (ver nota) y los trastornos de ansiedad (ver nota), la violencia digital (ver nota), la agresividad de un mercado que los quiere como consumidores pasivos, la crisis de las instituciones tradicionales que no los contienen… Y en medio de ese mar de estímulos agresivos, la fe aparece como una alternativa que abraza, otorga sentido y saca del egoísmo.
“Misiono porque siento a Dios muy vivo. Misiono porque siento y sé que Dios me llamó, así como a los otros 40 jóvenes, nos llama a todos siempre. Cada uno, desde caminos distintos, con historias distintas, con tantas preguntas… pero todos reunidos por el mismo amor que atrae, que invita, que hace arder el corazón de una manera que no se puede explicar, sólo sentir. Eso es misionar, sentir tanto amor que te desborda y que solo se vive”, dice Cata.
“Gualeguaychú nos recibió con los brazos abiertos. Nos abrieron sus casas, nos donaron comida, nos prestaron duchas para bañarnos, nos escucharon… nos cuidaron”
En el grupo misionero conviven jóvenes de distintas extracciones sociales, cada uno con sus batallas personales, laborales, familiares. La mayoría dispone de sus únicas vacaciones para dedicarlo al proyecto de la misión y, ya culminada la experiencia desarrollada en la ciudad, ya proyectan la próxima: “nos copa ir a misionar porque vivís cosas inexplicables y volvemos porque ese amor nos llena. Nosotros creemos que cuando misionamos estamos llevando muchísimo, pero a fin de cuentas somos nosotros los que volvemos cambiados y con el corazón lleno. Aunque haya mucha gente que no quiera dar sus vacaciones para ir a misionar, a nosotros nos mueve tanto que no nos importan perderlas, porque al final terminamos recibiendo más de lo que damos. Y Gualeguaychú nos recibió con los brazos abiertos. Nos abrieron sus casas, nos donaron comida, nos prestaron duchas para bañarnos, nos escucharon… nos cuidaron”.
En un mundo atosigado por el consumo superfluo, las redes, el productivismo y el vacío, también existen las pausas, los silencios y la entrega del tiempo.
MISIONAR
A los 16 años tuve mi primera experiencia misionera. Pude conocer el interior profundo de la provincia de Entre Ríos visitando pequeños pueblos aislados a partir del desguace del sistema ferroviario y de la reconversión productiva de la zona que desplazó a miles de familias y sembró todo de soja. Fue en esas misiones donde conocí el drama del glifosato, vi a los teros y las lechuzas muertas tras la fumigación, escuché a las familias que parieron bebés con hidrocefalia y recé con los enfermos oncológicos sin explicación ni tratamiento. Mi fe, que por entonces creía sólida, tambaleaba frente a la sabiduría popular que cree en un Dios amigo y hermano, capaz de darte el último pedazo de pan que queda en la mesa. La misión me llevó al impenetrable chaqueño, donde reconocí al racismo estructural que somete a la pobreza, la exclusión y la violencia a las comunidades y escuché por primera vez sobre la Masacre de Napalpí (ver nota).
Aquellas experiencias forman parte de un puñado de recuerdos que guardo celosamente en mi corazón, porque le dan sentido a la vida, las conservo como recordatorio de que la fe es un don que se alimenta o se pierde, que es vital para transitar la vida. Aún el contacto con el dolor nos sirve como recordatorio de que se puede ser feliz.
Si lees esta revista seguramente tengas fe en algo, en alguien. Seguramente hay una causa que te convoca, una lucha que te interpela, un deseo de justicia que te impulsa, un sentimiento de bronca frente a la injusticia que te pone en movimiento. Ojalá seamos un poco como esos gurises que nos visitaron, que, capaces de detenerse un rato y tomar un mate, hacen del mundo un lugar más hermano.