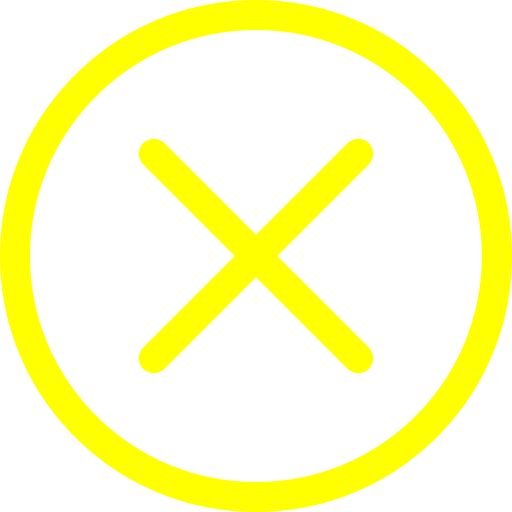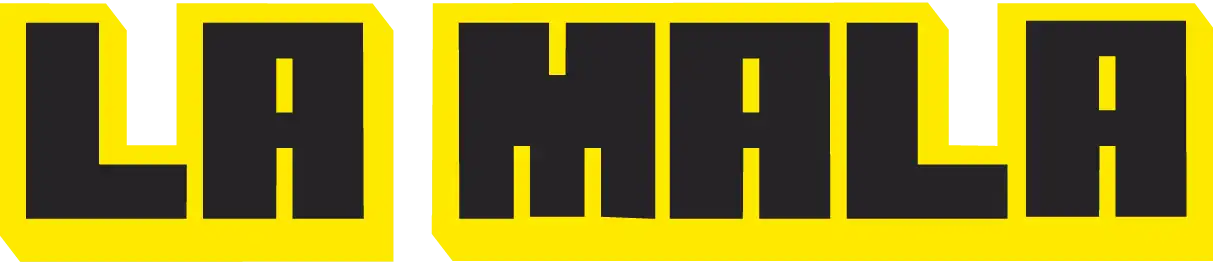En la República Argentina, cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando el inicio de la última dictadura y la aplicación de un plan sistemático de represión clandestina e ilegal que tuvo por víctimas a miles de personas. Esta fecha se instituyó en el año 2002 con la Ley 25.633 y, cuatro años más tarde, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se transformó en feriado nacional (Ley N° 26.085).
Otros acontecimientos similares, grandes tragedias humanas realizadas por humanos, se han convertido en días de recordación el mundo con la intención de abonar a la memoria y a la no repetición de esos hechos, lo que nos habla de la necesidad de desplegar políticas públicas que acompañen las construcciones de memoria de los pueblos.
No hay principal fundamento de la identidad que la memoria, sea ésta individual o colectiva. Somos lo que recordamos, lo que nos cuentan de nosotros y de nuestro entorno, somos el relato que hacemos de nuestra propia historia. Por eso sabemos que la memoria no es una esencia inmutable sino una construcción social y cultural que se retroalimenta permanentemente con nuestra identidad.
Hay memorias sociales que se construyen de manera desestructurada, memorias públicas que nos atraviesan y de las que formamos parte. Pero también hay memorias oficiales, lideradas y promovidas por los gobiernos, políticas de memoria que cuentan con todo el aparato estatal para reproducirse y sostenerse.
Al respecto, el doctor en ciencia política e investigador Bruno Groppo sostiene: “una política de memoria es una acción deliberada, establecida por los gobiernos con el objetivo de conservar, transmitir y valorizar el recuerdo de determinados aspectos del pasado considerados particularmente significativos e importantes. Por la representación que propone del pasado apunta a modelar la memoria pública y construir así un cierto tipo de identidad colectiva”.
Por supuesto, como sucede cada vez que hablamos de una política pública, en tanto instrumento de un gobierno, no se trata de disposiciones ingenuas ni libres de intención. Por el contrario, las políticas de memoria implican la utilización del pasado en función de los problemas y preocupaciones del presente. Así como algunas políticas de recordación se inscriben y buscan promover en una lógica democrática, otras responden más bien a lógicas autoritarias.
“Dejar el pasado atrás’, ‘dar vuelta la página’ o ‘la conciliación nacional’ son otros nombres que han recibido políticas de olvido que, usualmente, han acompañado a graves procesos de violaciones a los derechos humanos en el mundo”
Sean cuales sean los objetivos de la política de memoria que se instrumente, ésta implica la pretensión de subrayar algunos hechos por encima de otros. También la negación de hechos, su minimización o relativización es otra forma posible. Por esa razón, “dejar el pasado atrás”, “dar vuelta la página” o la “conciliación nacional” son otros nombres que han recibido políticas de olvido que, usualmente, han acompañado a graves procesos de violaciones a los derechos humanos en el mundo.
EL NEGACIONISMO COMO POLÍTICA DE ESTADO
La llegada al gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) significó para la Argentina un clivaje en muchos aspectos, especialmente en lo que refiere al universo de políticas asociadas al reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos (DDHH). Muestra de ello ha sido el desguace de todas las políticas vinculadas a pueblos originarios, a la equidad de género y a la lucha contra la violencia por tales motivos; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; el recrudecimiento de la represión a la protesta social; el desconocimiento de la agenda vinculada a los derechos ambientales; los recortes en las áreas dedicadas a las personas con discapacidad, y la activa campaña de negación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino en el marco de la última dictadura, que incluye el desmantelamiento de espacios de la memoria y la promoción de contenidos en redes sociales que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983.
El negacionismo ha sido parte constitutiva de los genocidios y las violaciones masivas a los DDHH. Esto se debe a una doble operación por parte de los responsables de los crímenes: por un lado, buscan salir impunes de sus acciones desapareciendo las pruebas de los delitos y, por el otro, privan a las víctimas (ya privadas de todos sus derechos fundamentales) hasta del derecho a ser recordadas y ser despedidas según sus credos.

Movilización en Gualeguaychú, el 24 de marzo de 2017
Las cremaciones, los pozos comunes, los enterramientos clandestinos, la desaparición forzada o la objetualización son mecanismos que impiden, incluso, darle un carácter humano al cuerpo de las víctimas tras ser asesinadas. Los hornos crematorios de Auschwitz, la disecación de los indígenas asesinados en la “Campaña del Desierto” para su exhibición en museos arqueológicos y los vuelos de la muerte son algunas de las obscenas formas en las que los perpetradores han intentado negar y ocultar los horrores que cometieron.
A la negación material le sigue la negación discursiva y comunicacional que incluye estrategias que conjugan minimizaciones, relativizaciones y justificaciones. Y en ese punto nos encontramos actualmente en nuestro país, después de haber sido reconocidos en el mundo por la capacidad que tuvimos de mirar constructivamente el pasado reciente, no sólo construyendo memoria sino combatiendo la impunidad.
Gualeguaychú no ha quedado exenta del contexto nacional, por el contrario, la gestión de Mauricio Davico se ha mostrado alineada a los preceptos presidenciales, también en estos temas. El nuevo capítulo de ese derrotero lo marcó el reciente desentendimiento entre el Ejecutivo municipal y el bloque oficialista de concejales que, en menos de 24 horas, se pronunciaron de manera contradictoria respecto al Día Nacional de la Memoria.
“La disecación de los indígenas asesinados en la “Campaña del Desierto” para su exhibición en museos arqueológicos y los vuelos de la muerte son algunas de las obscenas formas en las que los perpetradores han intentado negar y ocultar los horrores que cometieron”
Al momento de la votación en el recinto del Consejo Deliberante, por la adhesión y declaración de interés local del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y de las actividades que se hagan en ese marco, sólo los cuatro concejales del PJ de Gualeguaychú (Emiliano Zapata, María Sira Guisi, Delfina Herlax y Jorge Maradey) se pronunciaron por la afirmativa. Por el contrario, el resto de los concejales, en una actitud totalmente bochornosa, decidieron abstenerse: Juan Pablo Castillo, Jorge Roko, Micaela Rodríguez, Maximiliano Lesik, Benito Bacigalupo y María José Carro del oficialismo, junto a Marcelo Rodríguez y Mirta Sulzyk de LLA.
El repudio fue tan masivo que, al otro día, el intendente Davico, usando el más elemental sentido común, decidió contradecir a su bloque y adherir, por decreto, al Día Nacional de la Memoria.
LA MEMORIA EN GUALEGUAYCHÚ
En la mañana del 24 de marzo de 1976 las autoridades militares del Escuadrón de Exploraciones de Caballería Blindada se presentaron en el Palacio municipal para reemplazar las autoridades democráticas. El intendente era Leoncio Otero, un peronista de larga trayectoria, congresista en la Constitución de 1949 que tuvo que escaparse hacia la costa bonaerense para salvaguardarse.
Don Otero no volvería nunca más a la política local, ni siquiera para aceptar reconocimientos por su compromiso con la democracia. Como tantos otros dirigentes de antaño, él consideraba que ser peronista, desde aquel bombardeo en la Plaza de Mayo de 1955, era un riesgo y un sacrificio que la patria justificaba aceptar.
En las apacibles calles de Gualeguaychú dos desapariciones tuvieron lugar por aquellos tiempos. Oscar Alfredo “el ruso” Dezorzi fue levantado en la madrugada del martes 10 de agosto de 1976 en su casa de Mosto 305, casi La Rioja. Norma Beatriz “Noni” González a las 11 AM del jueves 12 del mismo mes, en calle Rosario, casi Urquiza, en su puesto de trabajo. Ambos integran la lista de 36 personas detenidas desaparecidas oriundas de nuestra ciudad, víctimas del terrorismo de Estado.
El resto de las víctimas fueron asesinadas o secuestradas/desaparecidas en otras ciudades del país, como La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario. Ellos y ellas son: Blanca Estela Angerosa; Daniel Martín Angerosa; Ana María Araujo; Néstor Enrique Ardeti; Juan Gualberto Arellano; Marcelo Enrique Borrajo; Victoria Graciela Borrelli; María Elena Bugnone; Marta Elsa Bugnone; Eduardo Emilio Corfield; Luis Mario Fachino; Héctor Raúl Fernández; Humberto Luis Fraccarolli; Jerónimo Gabriel Ghiglia; Roberto Claudio Gómez; Enrique Gerardo Esteban Guastavino; Patricia Matilde Noemí Guastavino; Edgardo Guerra; César Daniel Hernández; Silvio Pedro Lahitte; Cristina Marrocco; Susana Marrocco; Luis Eduardo Milano; Carlos Raúl Pargas; Rosa María Pargas; Rafael Alberto Pighetti; Gustavo Adolfo Pon; Orlando Luis Raffo; Humberto Rébori; Jorge Lucio Rébori; Eduardo Raymundo Rey; Daniel Jorge Risso; Adela Cristina Savoy; Marta Susana Terradasy Marta Graciela Treptow.
Antes del golpe, en el período 1974-1976 más de doscientos presos políticos fueron alojados en la Unidad Penal N° 2. Algunos de ellos luego fueron llevados a otros lugares de encierro, de condiciones aún peores. Hoy la ex UP2 es un lugar de memoria, custodiado por el Equipo de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú.
Once fueron las mujeres que decidieron luchar, hasta los últimos días de sus vidas, por la verdad, la justicia y la memoria de sus hijos e hijas y el resto de los 30 mil detenidos desaparecidos. Allí estaban las madres del “Ruso” y de la “Noni”: Teresita Giacopuzzi de Dezorzi y Mireya Norma Barquín de González, junto con otras nueve mujeres que conformaron Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú en compañía de ex presos políticos y otros familiares.
Nuestra ciudad tampoco no se mantiene al margen del oscuro capítulo de la historia nacional vinculado al plan sistemático de robo de bebés hijos e hijas de detenidas desaparecidas. Al día de hoy, dos familias gualeguaychuenses buscan a niños/as nacidos en el cautiverio.
La familia Bugnone busca a un posible hijo/a de Marta, embarazada de pocos meses al momento del operativo en la que se la llevaron (junto con su marido Jorge Ayastuy) el 6 de diciembre de 1977. El matrimonio tenía un bebé de 9 meses, Matías, al que también se lo llevaron, pero fue recuperado por la familia materna, que luego lo crio. Por testimonios de sobrevivientes, se sabe que Marta y Jorge estuvieron en el centro clandestino de detención El Banco y, si bien no hay certeza de la evolución del embarazo, se sigue buscando al hermano o hermana de Matías a través del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.
“Todos los crímenes fueron acciones conscientes forjadas al calor de un marco ideológico que justificó, celebró o legitimó la muerte, el robo, la tortura y la desaparición”
La otra búsqueda la protagoniza la familia de Blanca Angerosa, secuestrada en marzo de 1978 con un embarazo avanzado y llevada al centro clandestino de detención “El Vesubio”. Por testimonios recopilados en los juicios, se sabe que su embarazo llegó a término. En agosto fue llevada a la maternidad de Campo de Mayo y tuvo por cesárea a un niño al que llamó Pedro. Ella fue regresada a El Vesubio y aún se encuentra desaparecida. Su familia espera abrazar a Pedro.
Los nombres propios de las víctimas y la convivencia cotidiana en las calles de nuestro pueblo con sus familias hacen que sea inadmisible el llamamiento al silencio y al olvido. El pretexto del grupo de concejales que negaron el acompañamiento local al Día Nacional de la Memoria fue que en las marchas y actividades aparecen críticas políticas a la gestión actual nacional y municipal, como si pronunciarse políticamente en torno a lo que sucede no fuera parte fundamental de una sociedad democrática que rememora la importancia de la libertad y la defensa de la dignidad humana.
RECORDAR COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA
Teodoro W. Adorno fue un intelectual sobreviviente del nazismo. Tuvo la suerte de exiliarse, pero perdió prácticamente a toda su familia en el contexto de la Shoá y tuvo que presenciar hechos indescriptibles que transformaron su alma y mente irreversiblemente. El horror visto, la crueldad y la burocratización de la muerte masiva miles de seres humanos guió el resto de su producción intelectual hasta la muerte.
En la conferencia en la Radio Hesse, emitida el 18 de abril de 1966, Adorno ensaya una serie de preguntas y reflexiones acerca de cómo fue socialmente posible el nazismo y acerca del valor de la educación. Una y otra vez concluye en que el objetivo y la exigencia a la educación es una: que Auschwitz no se repita.
“La educación política debería proponerse como objetivo central impedir que Auschwitz se repita. Ello sólo será posible si trata este problema, el más importante de todos, abiertamente, sin miedo de chocar con poderes establecidos de cualquier tipo”, dice.
De manera análoga podemos decir que todo ejercicio de memoria acerca de los graves crímenes de Estado que sacudieron a nuestra sociedad deben llevarnos a la pregunta profunda de cómo fue posible que tenga lugar en el seno de nuestra comunidad tales niveles de odio a otros seres humanos, tales niveles de tolerancia a la violencia, esas formas de pisoteo de la dignidad humana y semejante indiferencia.
Son esas preguntas incómodas y sinceras las que nos tienen que alertar frente a los mecanismos actuales de deshumanización que se ensanchan frente a nuestra mirada, a veces indignada, otras veces acostumbrada. Y son esas preguntas las que tienen que exhortarnos al compromiso con la no reiteración, con el Nunca Más.
Nada de lo que ocurrió fue ajeno a la mente humana, ni el dolor de las víctimas, ni el sadismo de los victimarios. Todos los crímenes fueron acciones conscientes forjadas al calor de un marco ideológico que justificó, celebró o legitimó la muerte, el robo, la tortura y la desaparición.
A casi cinco décadas del aniversario del último golpe de Estado, lo que nos queda es la memoria, que no podrá ser expropiada, aunque cambien las políticas que deberían custodiarla.
captura de pantalla
por Tati Peralta
1978 (Hermanos Onetti, 2025)
Mientras Argentina celebra la final del Mundial ’78, un grupo de jóvenes es secuestrado por militares y llevado a un centro clandestino. Lo que parece una historia de terror real se transforma en una pesadilla sobrenatural con zombis y brujería. De esas que estábamos esperando con ganas. El dato: en cartel ahora, en Gualeguaychú.
iosi, el espía arrepentido (D. Burman, 2022)
Basada en hechos reales, esta serie sigue a un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía argentina durante la dictadura. A medida que descubre la verdad sobre los crímenes del régimen, enfrenta dilemas morales que lo llevan al arrepentimiento. Una trama de espionaje y redención en tiempos oscuros.
los rubios (A. Carri, 2003)
La directora se sumerge en la búsqueda de sus padres desaparecidos durante la dictadura. Mezclando documental y ficción, explora la memoria y la identidad en una Argentina que aún lidia con su pasado. Una mirada íntima y reflexiva sobre las secuelas del terrorismo de Estado. Un consejo: mírense todas las pelis de Carri.