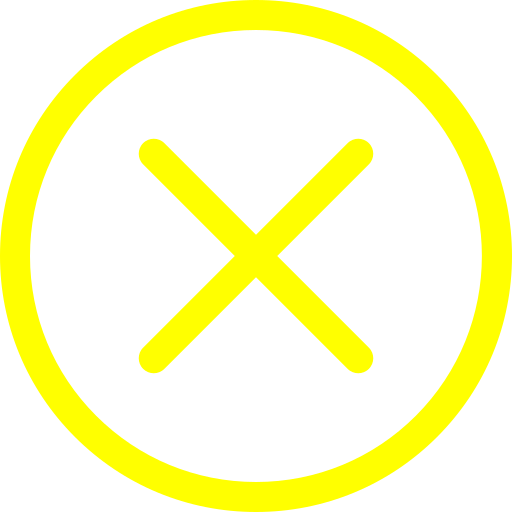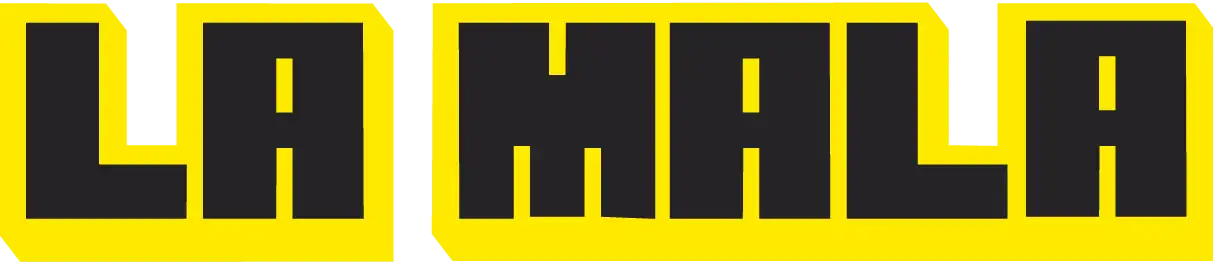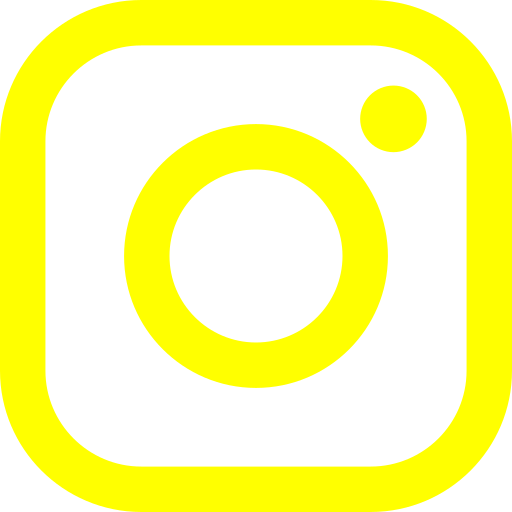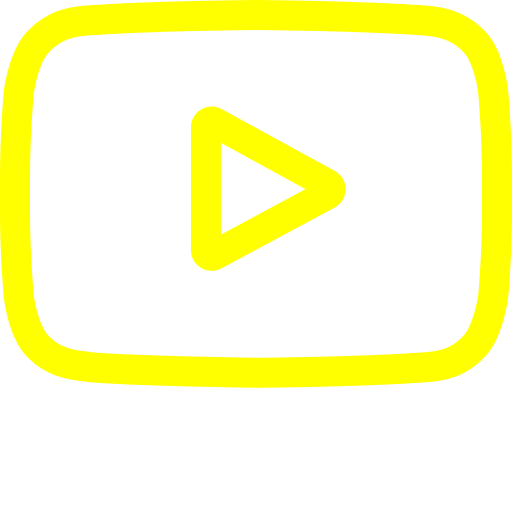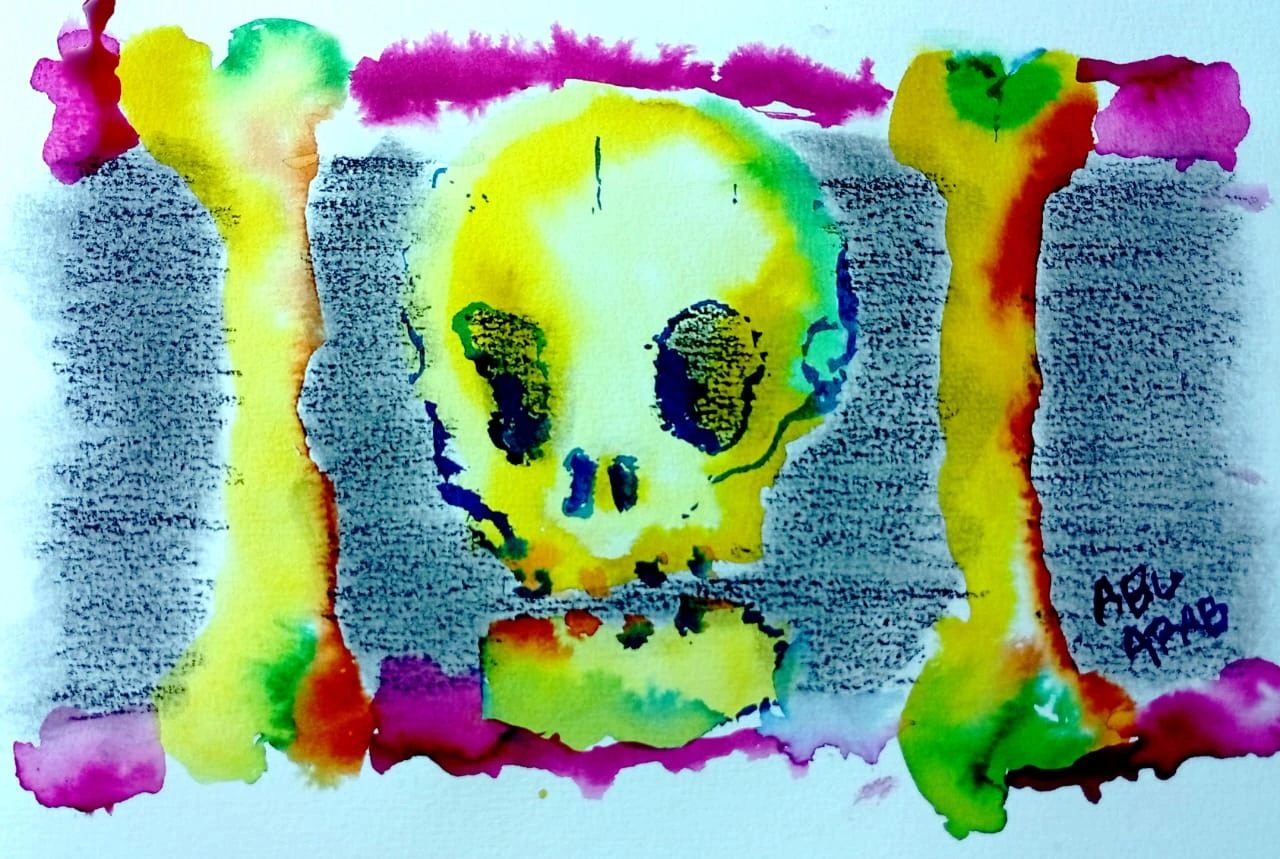Sprint (por sus siglas en inglés, el Proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global), fue un proyecto iniciado en 2008 y realizado en once países, de los cuales Argentina fue el único de nuestro continente. En noviembre de 2021, se llevó adelante una toma de muestras en 73 personas de nuestro país, para detectar si en ellos existía la presencia de plaguicidas.
Inicialmente, la investigación, que iba a ser financiada por la Comisión Europea, apuntaba a “desarrollar una herramienta de salud global para la evaluación de riesgos considerando, además, los costos y beneficios del uso de plaguicidas”. Sin embargo, en diciembre del 2023, Virginia Aparicio, investigadora a cargo de difundir los resultados del relevamiento, fue obligada a suspender la reunión virtual agendada para ese motivo.
Según la comunicación oficial realizada por la dirección nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Aparicio, la suspensión obedecía a que estos estudios, previamente aprobados por el organismo, “excedían la incumbencia institucional”.
Los resultados preliminares (en Balcarce se realizó el pre-procesamiento de las muestras, que luego fueron remitidas a diferentes laboratorios europeos para su análisis), publicados por terceros y filtrados, fueron contundentes: en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de los participantes argentinos se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.
El silencio de parte de las entidades oficiales plantea preguntas sobre conflicto de intereses, transparencia institucional y el peso del lobby agrario en políticas científicas.
“En las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de los participantes argentinos se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas”
Claudio De Franchesco es biólogo, investigador del Conicet y docente universitario. Vive en una pequeña localidad rural del sudeste bonaerense y en 2022 fue uno de los participantes voluntarios argentinos del proyecto Sprint.
“En realidad, era un estudio internacional de cinco años de duración (2020-2025) financiado por la Unión Europea que buscaba evaluar los impactos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud humana. Se trató de un proyecto ambicioso, que cubrió un amplio espectro de muestras, desde ambientales hasta humanas, y que fue llevado adelante en once países: Alemania, Argentina, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suiza”, introdujo De Franchesco, en diálogo con La Mala.

El profesional había sido invitado a participar del proyecto por la directora local del INTA Balcarce: “Habíamos coincidido en distintas charlas de divulgación sobre ambiente, fauna y flora de la región de Balcarce. Desde hace algunos años empecé a dedicarme a la comunicación pública de la ciencia y he venido participando en espacios de divulgación sobre biodiversidad y ambiente”.
“Ella sabía que vivo en una zona rural, rodeada de campos en los que se practica agricultura intensiva. Por eso me propuso formar parte del estudio, como voluntario, dentro de la categoría ‘vecino’, que incluía a personas que no somos productores, pero que vivimos muy cerca de las áreas fumigadas (en mi caso a unos 100 metros). Me pareció una oportunidad valiosa para aportar desde mi lugar y también para conocer, con datos concretos, cuál es el nivel real de exposición que tenemos quienes vivimos en estos entornos rurales”, contó el investigador.
La selección de los participantes fue realizada por la misma coordinadora local del proyecto e incluyó tres grupos definidos según la distancia de sus viviendas respecto de las zonas en las que se realizan aplicaciones de plaguicidas. El primer grupo correspondió a los productores, subdivididos en convencionales (aquellos que utilizan plaguicidas) y agroecológicos (productores que no los emplean o minimizan su uso). El segundo grupo fue el de los vecinos, como el entrevistado, integrado por personas que viven en áreas rurales, pero sin participación directa en la actividad agrícola. Finalmente, el tercer grupo correspondió a los consumidores, formado por habitantes de zonas urbanas alejadas de los campos.
“Me tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de un hisopado del que nunca conocimos los resultados”
“En total participamos 73 voluntarios pertenecientes a once partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Adolfo González Chaves, Balcarce, Benito Juárez, Coronel Dorrego, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil, Tres Arroyos”, amplió De Franchesco. Y compartió cómo fue el proceso de muestreo: “En mi caso, la participación implicó varias muestras y registros a lo largo de una semana. Me tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de un hisopado del que nunca conocimos los resultados”.
“También tuve que usar una pulsera durante siete días, que funcionaba como un captador de aire para registrar los plaguicidas presentes en el ambiente, y juntar el polvo de mi casa durante ese mismo período: cada vez que pasaba la aspiradora, el contenido se guardaba en una bolsa sellada para su análisis posterior. También debí llenar una encuesta muy detallada sobre mi dieta semanal. A algunos otros voluntarios también les analizaron los alimentos que consumían, para lo cual debían guardar pequeñas porciones de cada comida y bebida. Todo el procedimiento fue realizado siguiendo protocolos internacionales del proyecto Sprint, que se aplicaron en forma idéntica en los once países participantes”.
El docente e investigador reconoce que, hasta donde sabe, éste fue el primer estudio en abordar el impacto de plaguicidas sobre la salud humana y ambiental con una metodología tan amplia y coordinada a nivel internacional.
“El proyecto Sprint se realizó en los once países, utilizando los mismos protocolos y analizando una enorme variedad de muestras, desde sangre, orina, materia fecal y aire hasta suelo, agua, polvo de las casas, plantas, insectos y animales domésticos. Eso permitió obtener una mirada integral, algo que no se había hecho antes: medir al mismo tiempo la exposición de las personas, los animales y el ambiente, y compararla entre regiones con distintos tipos de agricultura. En ese sentido, representó un paso muy importante para comprender cómo los plaguicidas se dispersan más allá de los campos y forman parte de un problema global de salud y de sostenibilidad”, destacó.
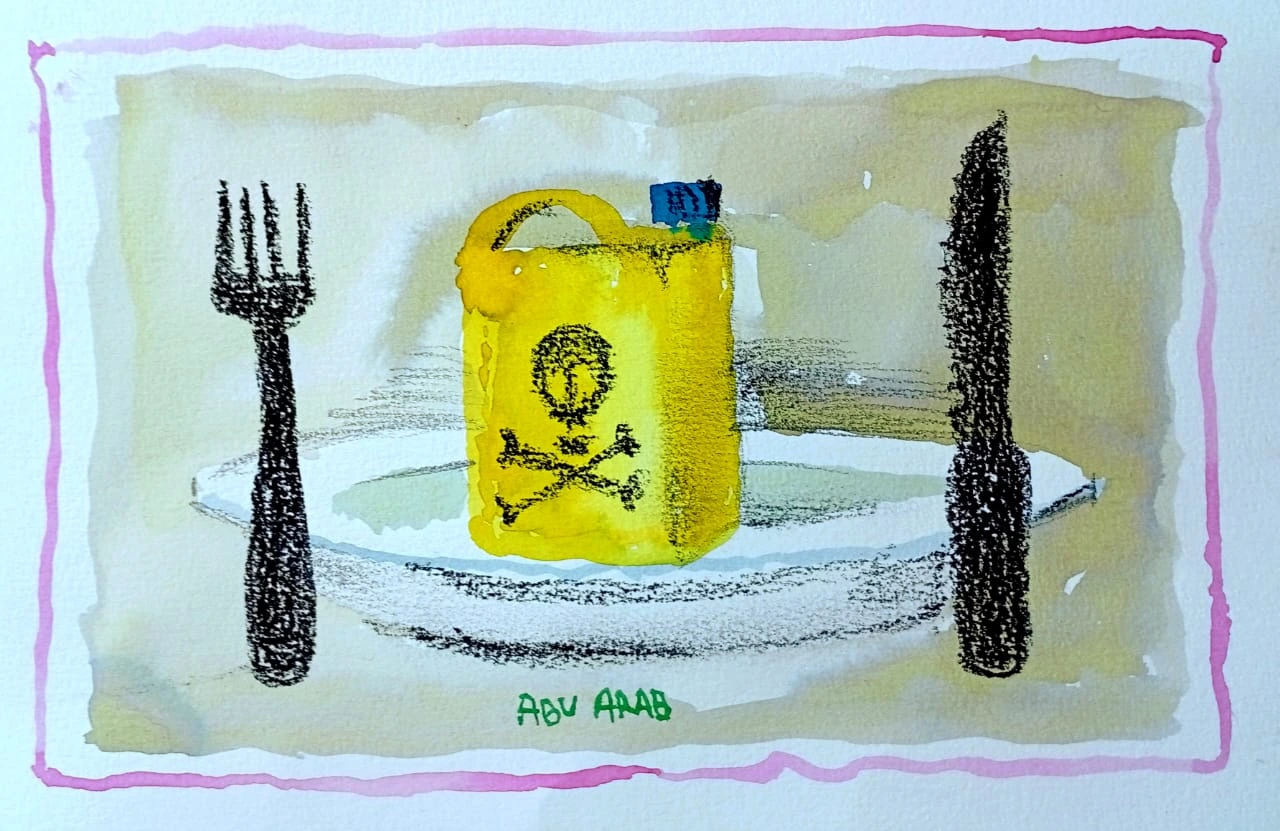
Ante la consulta sobre la falta de conocimiento de los resultados del estudio, De Franchesco declaró que se vio sorprendido con la decisión: “Desde mi lugar como voluntario y mi experiencia como científico, aunque mi campo de trabajo es otro, me resulta muy difícil comprender por qué Argentina se retiró de un proyecto de esta magnitud. Sprint fue un trabajo de diseño y ejecución impecable, con protocolos internacionales, análisis en laboratorios europeos y una coordinación que garantizaba la calidad y la comparabilidad de los datos. Además, implicó un enorme esfuerzo económico y humano, con la participación voluntaria de decenas de personas que ofrecimos nuestro tiempo, nuestras casas y nuestros propios cuerpos para contribuir al conocimiento”.
Sin embargo, el investigador fue determinante: “No tengo información directa sobre los motivos de la baja, ni sobre posibles presiones del sector, pero lo cierto es que el proyecto continuó con normalidad en Europa y sus resultados se publicaron allí, mientras en Argentina se impidió a los investigadores locales analizarlos o difundirlos. Eso, desde una perspectiva científica, solo puede calificarse como un hecho grave. No porque implique un conflicto ideológico, sino porque rompe un principio básico: el de la libertad de investigar y comunicar los hallazgos”.
“En una carta que varios voluntarios publicamos se expresó algo que sigo compartiendo plenamente: los datos por sí solos no bastan; lo importante es poder analizarlos, discutirlos y ponerlos en contexto. Lo que se impidió no fue un reclamo político, sino el avance del conocimiento. Y eso deja un precedente preocupante para la ciencia argentina, porque transmite la idea de que ciertos temas pueden silenciarse cuando resultan incómodos. La ciencia no está para eso, está para ofrecer evidencias, poner a prueba hipótesis y ayudarnos a comprender mejor el mundo que habitamos, incluso cuando las respuestas no son las que esperamos”, resaltó De Franchesco.
“El proyecto continuó con normalidad en Europa y sus resultados se publicaron allí, mientras en Argentina se impidió a los investigadores locales analizarlos o difundirlos”
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de defender la transparencia y el valor del conocimiento público: “La ciencia tiene que poder avanzar, comunicarse y discutirse. Que un proyecto de esta calidad se suspenda y se impida a los investigadores publicar o siquiera analizar los datos es algo que no debería ocurrir en un país que valora la ciencia. La continuidad de esta discusión no depende solo de un proyecto, sino de sostener el diálogo entre investigadores, productores, médicos, educadores y comunidades locales. Las alianzas deberían construirse sobre la base de la información y la transparencia, no desde la confrontación. En ese sentido, el futuro se construye con más ciencia, más educación ambiental y más participación social, porque lo que está en juego es la salud de los ecosistemas y de las personas”.
“También es importante aclarar algo que suele confundirse: la ciencia, cuando se hace con rigor, es la única herramienta que tenemos para poner a prueba una hipótesis, para saber qué está pasando realmente”, expresó el profesional. Y cerró: “en un tiempo en que la ciencia muchas veces se desprestigia, defenderla es también defender nuestra capacidad de comprender y transformar la realidad, incluso cuando sus resultados sean incómodos”.