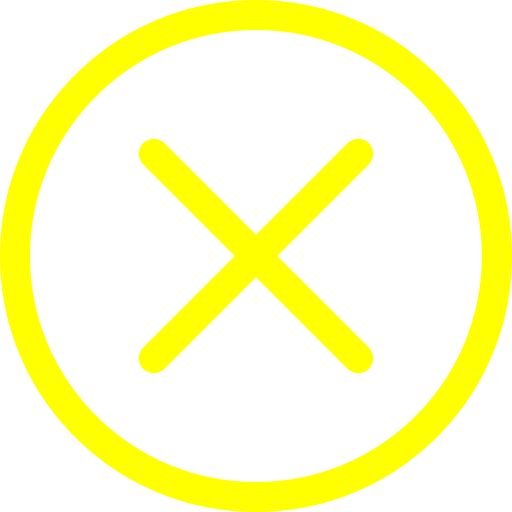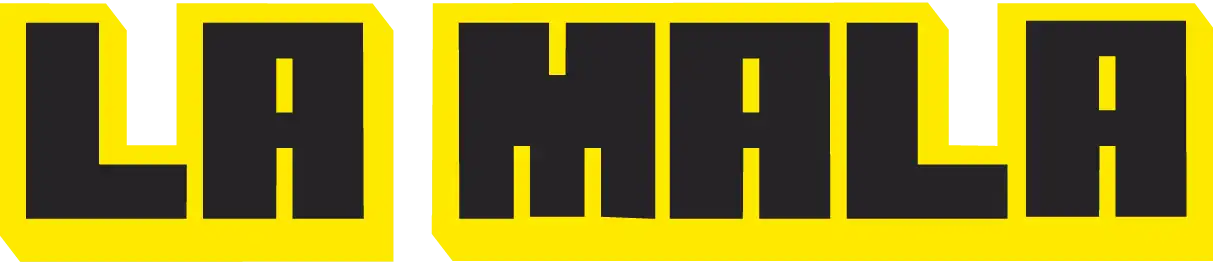DISCURSOS DE ODIO
¿Qué son los discursos de odio?
En “El límite democrático de las expresiones de odio”, Natalia Torres y Víctor Taricco explican: “Los discursos de odio, en tanto discursos sociales, buscan imponer una forma única de interpretación sobre los acontecimientos, así como una forma correcta, por lo general tradicional, de desenvolverse en la comunidad que se habita. Es por estas características que los discursos de odio son generalmente dirigidos contra grupos disidentes, vulnerables, migrantes o cualquier persona o grupo de personas que se visualice como amenazante (o responsable por la pérdida) de un orden político y social que debe reponerse”.
Entre las formas más frecuentes de discursos odiantes nos encontramos con la misoginia, el antisemitismo, el trans-odio, la homofobia, la xenofobia y el racismo, entre muchas otras maneras.
¿Cuándo son graves los discursos de odio?
No todos los discursos de odio y discriminación revisten la misma gravedad, y cómo distinguirlos ha suscitado grandes debates en la comunidad internacional y en muchísimos países del mundo. Al respecto, la ONU señaló en 2013, con el Plan de Acción de Rabat, una serie de criterios para la identificación de discursos de odio y su eventual penalización.
Estos criterios son:
– El contexto social y político prevalente al momento en que el discurso fue emitido y diseminado
– La posición o el estatus social del emisor del discurso, incluyendo la postura del individuo o de la organización en el contexto de la audiencia a la cual se dirige el discurso
– El contenido o la forma del discurso, que puede incluir la evaluación de hasta qué grado el discurso fue provocador y directo, así como un enfoque en la forma, estilo y naturaleza de los argumentos expresados en el discurso en cuestión o en el balance alcanzado entre los argumentos expresados
– El ámbito del discurso, incluyendo elementos como el alcance del discurso, su naturaleza pública, la magnitud y el tamaño de la audiencia
– La posibilidad, inclusive la inminencia, de que exista una probabilidad razonable de que el discurso tenga éxito en incitar a una acción real contra el grupo al que se dirige, reconociendo que esa relación de causalidad debe ser más bien directa.
Te proponemos el ejercicio de aplicar esos criterios de peligrosidad a los dichos proferidos por el presidente Javier Milei y la alta plana del funcionariado nacional para analizar el caso argentino. Si, acertaste… lamentablemente tenemos que reconocer que la situación es muy seria y de allí la necesidad, no sólo de movilizarnos sino, además, de exigir respuestas de los poderes públicos de contrapeso (legisladores/as nacionales, jueces y juezas)
DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+

El colectivo LGTBIQ+ de Gualeguaychú convocó a la asamblea en la que se definió marchar este sábado
Hace algunos años, Argentina era un lugar de referencia a nivel global en materia de conquistas de derechos civiles para el colectivo LGTBIQ+. Lamentablemente, hoy estamos en las tapas de los portales más importantes del mundo, pero, por lo contrario.
El permanente hostigamiento desde el discurso oficial, patologizando, demonizando y criminalizando a las diversidades, es una constante que amenaza con revertir un marco normativo que pretende garantizar pisos de igualdad en una sociedad que, sabemos, es inequitativa e injusta.
Por largos siglos, todo lo que se escapara al sistema hetero-normativo fue duramente reprimido, mortalmente reprimido. El triángulo rosa colocado en el pecho de los presos del régimen nazi en los campos de concentración para identificar a los “desviados” y las cruentas “reconversiones” desarrolladas por la psiquiatría durante casi todo el siglo XX (a fuerza de torturas y sesiones de electroshock) son algunos tristes ejemplos de esa historia de opresión. Y, aunque todo ese universo escalofriante parezca lejano, la violencia extrema siempre tuvo una continuidad. Año a año en el mundo occidental se reportan crímenes de odio (homicidios) fundados en la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+ y en parte de oriente la diversidad es un delito que puede llevar a la castración o la muerte tortuosa.
En Argentina, según cifras arrojadas por diversos colectivos, la última dictadura militar detuvo y desapareció a alrededor de 400 personas travestis-trans, víctimas que se suman a otros cientos que padecieron las consecuencias de las llamadas “contravenciones” institucionalizadas con la dictadura de Aramburu en 1955.
Recién en el siglo XXI nuestro país avanzó en el reconocimiento de la desigualdad y discriminación jurídica que pesaba sobre la comunidad LGTBIQ+, sancionando la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, a lo que más tarde se sumaron otras conquistas como el documento no binario y el cupo laboral trans.
Nadie pierde derechos cuando los derechos se amplían. No hay privilegios cuando las acciones que se realizan solo buscan resarcir años y años de discriminación y violencia. Y esto no lo dice un “puñado minoritario de agenda woke”, lo dice el sistema internacional de Derechos Humanos a través de los llamados Principios de Yogyakarta.
AMENAZA Y RETROCESO EN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Ante un gobierno negacionista de las desigualdades de género, la organización es la respuesta
Junto con los improperios presidenciales apareció la amenaza del Ejecutivo Nacional por la posible modificación del Código Penal para erradicar la figura de femicidio y la derogación de diversas leyes vinculadas al reconocimiento de la violencia por motivos de género, como la Ley Micaela y la Ley Brisa.
Femicidio: ¿qué dice el Código Penal?
La Ley 26.791 del año 2012 modificó el artículo N°80 del Código Penal de tal modo que la normativa dice (literalmente): “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1° A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia; 4° Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
Aunque lo que dice expresamente la ley es muy claro, vale la pena señalar:
– Cualquier homicidio hacia una mujer no constituye un femicidio, para que se aplique esa figura debe comprobarse que existe odio por motivos de género. Cualquier persona que acceda a alguno de las cientos de sentencias en las que se ha aplicado la figura de femicidio entenderá de qué se está hablando. Son esos casos que nunca dejarán de doler, de mujeres violadas, torturadas, empaladas, desmembradas, arrojadas a la basura, tiradas en descampados… y se habla, tan suelta y ridículamente, de la figura del femicidio como un “privilegio”. Inconcebible.
– Hay otros agravantes de pena en el Código Penal de la República Argentina que, al aplicarse, recrudecen las condenas por homicidio: premeditación, alevosía, abuso de autoridad, reincidencia, concurrencia de dos o más personas. Pensemos en casos de alta trascendencia mediática en los que se obtuvieron condenas perpetuas: Fernando Báez Sosa (asesinado a patadas por un grupo de jóvenes jugadores de rugby); Nahir Galarza (asesinó a su novio) o Lucio Dupuy (un niño abusado y asesinado por su madre y la pareja de su madre).
Modificar el Código Penal para quitar como agravante de pena al femicidio tiene por objetivo invisibilizar y desconocer (a consciencia) que existen en nuestra sociedad estructuras desiguales de poder que redundan en diversas formas de discriminación y violencias extremas. La memoria de las víctimas arde en nuestra historia y nuestro presente como recordatorio cruel de que la violencia de género si existe y se lleva vidas: María Soledad Morales, Ángeles Rawson, Lucia Pérez, Marita Verón, Micaela García y Diana Sacayán son un puñado de cientos de rostros que nos acompañarán para siempre.
La Ley Micaela
El 1 de abril del año 2017, Micaela García, una joven entrerriana, militante política, activista del movimiento #NiUnaMenos y estudiante universitaria, desapareció en la ciudad de Gualeguay. Una semana después, sus restos fueron encontrados en un descampado: Micaela había sido víctima de violación y femicidio en manos de Sebastián Warner, un hombre que se encontraba gozando de salidas transitorias en el marco del cumplimiento de su condena por delitos sexuales.
Incontables detalles del caso de Micaela García revelaron que la falta de formación en perspectiva de género por parte de los agentes del Estado (Justicia, fuerzas de seguridad, administración) impide prevenir casos graves de violencia y, por tanto, no garantiza la vida, libertad e integridad de las mujeres y disidencias.
El impacto del caso y la persistencia de femicidios que evidenciaban actuaciones ineficientes por parte del Estado contribuyeron a que, a fines del año 2018, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria concurrieran al Congreso Nacional para la sanción de la Ley N° 27.499 o “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en la Temática de Género y Violencia contra las Mujeres”.
En los casi 5 años de su instrumentación (interrumpida abruptamente con la llegada de Javier Milei a la presidencia), se desplegaron cientos de charlas, talleres y jornadas destinadas a empleados/as públicos con el objetivo de abordar los contenidos fundamentales de la perspectiva de género, difundir el plexo normativo vinculado e incentivar debates plurales y democráticos. A este sector se sumaron cientos de trabajadores de los gobiernos provinciales y municipales, así como universidades, clubes deportivos, centros culturales e, incluso, empresas.
La Ley Micaela era el mejor (y quizás único) instrumento para lograr actuaciones más eficaces por parte del Estado que prevengan casos graves de violencia y, además, era una herramienta muy útil para lograr ámbitos laborales libres de discriminación.
Personalmente doy fe de esto, por tener el honor inmenso de ser voluntaria en la Fundación Micaela García La Negra, creada por sus papás con el objetivo de seguir luchando “por los sueños de la Negra”. Y ahí están, ese papá y esa mamá, sosteniendo la llamita de la esperanza en que esta sociedad puede ser mejor, a pesar de las tormentas y los huracanes que arremeten con violencia para no dejar rastro.

Cientos de personas se convocaron en la plaza San Martín en la asamblea antifascista y antirracista
La Ley Brisa
La Ley 27.452 o “Ley Brisa” reconoce el derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género. Es decir, casos gravísimos en los que hay infancias o adolescencias huérfanas de madres que tienen como perpetradores del crimen a sus padres.
Se trata de una respuesta social, a través de los fondos del Estado Nacional, a una problemática que nos comete a todos. Es un resarcimiento y un apoyo muy importante para las familias que se hacen cargo de esas crianzas.
En medio de excepciones impositivas a los más ricos entre los ricos, condonaciones de deuda, blanqueo de capitales y la mar en coche, quieren derogar la ley para seguir en sintonía con el recorte (desguace) estatal.
¿Cuánto significa para las arcas estatales la Ley Brisa?
En diciembre de 2024, el monto de la reparación económica de la Ley Brisa fue de $259.598,76 y, según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, en 2024 hubo 267 niños/as y adolescentes que quedaron huérfanos de madre a causa de femicidios.
Saquemos cuentas ¿de verdad es un “gasto” a recortar?
Podríamos seguir enumerando argumentos teóricos, académicos y legales para contribuir a la reflexión y al posicionamiento sobre lo que está pasando, o escribir largas páginas describiendo nuestra indignación, tristeza, consternación, preocupación, zozobra y enojo, pero preferimos seguir la “charla” en la marcha, donde sabemos que vamos a encontrarnos.
Ocupar el espacio público, unirnos y demostrar que somos millones en defensa de lo conseguido, también es una respuesta a tanta gilada.