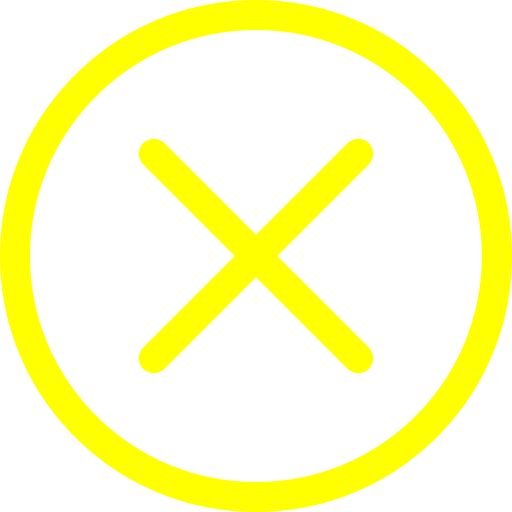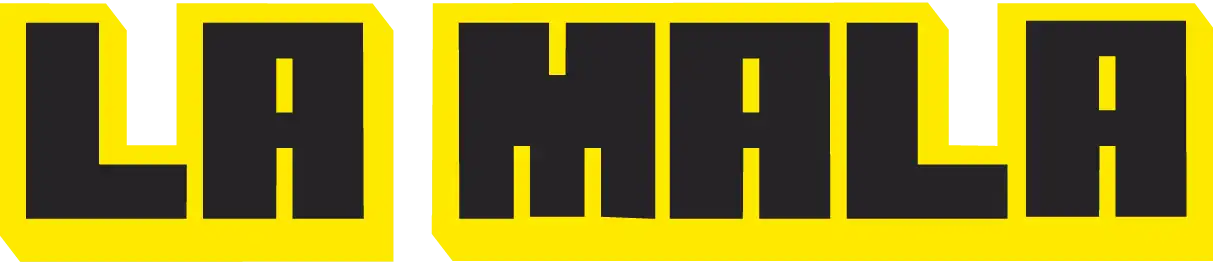Podemos decir, en términos generales, que la memoria tiene dos grandes dimensiones: una memoria individual, que construye nuestra subjetividad en base a nuestras experiencias y contextos, y una memoria colectiva que nos transciende y que involucra al total del entramado social donde estamos insertos.
En cualquiera de los dos casos, la memoria siempre está tensionada por cómo se construye, los usos que se le da, por lo que subraya y por lo que se olvida o disimula. Necesariamente la memoria es debatible, discutible, en suma, controversial.
Pensemos en nuestras propias familias como un mismo hecho puede ser recordado de maneras profundamente distintas según la persona involucrada. Por ejemplo, cuando era más chica, recordaba con bastante alegría el tiempo en el que mi vieja no laburó más afuera y pasó a estar más tiempo en casa porque éramos bastante compañeras y mirábamos la novela juntas.
Sin embargo, para mi vieja ese fue uno de los momentos más duros de su vida. Ella estaba en la casa porque la concesionaria de autos donde trabajó por dos décadas presentó la quiebra, luego de que sus dueños hicieran vaciamiento de empresa, por lo que ella no tuvo indemnización, tuvo que ir a un vergonzante e injusto juicio laboral, a la vez que perdió su autonomía y el grupo humano que eran sus compañeros. Era el mismo hecho, pero el registro personal fue diametralmente distinto.
Del mismo modo, la memoria social tiene tensiones y debates. Los mismos hechos históricos resuenan distinto en las memorias de las personas y los colectivos sociales, según donde estaban ubicados o posicionados cuando ocurrieron. Pensemos en un acontecimiento masivo para el pueblo argentino, como las jornadas trágicas del 2001, que, si bien fueron terribles para las grandes mayorías, no son recordadas del mismo modo por todos. No es la misma memoria la que conservan los familiares de las víctimas de la represión policial, que la de los comerciantes que perdieron todo a causa delos saqueos o la de los laburantes estatales que estuvieron meses cobrando bonos federales y se empobrecieron. Tampoco es la misma memoria la de los funcionarios que integraron aquel nefasto gobierno.
Pero si bien todas las memorias son debatibles, integrables y confrontables, hay unas memorias especialmente controversiales en la historia de nuestro país. Se tratan de las memorias que encierran los hechos de nuestra historia reciente, comprendidos entre 1976 y 1983, especialmente a lo que refieren a las memorias de las víctimas de los graves crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura.
LOS GRAVES CRÍMENES DE ESTADO
El golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 fue el corolario de un proceso complejo signado por la violencia. En 1955, la Armada y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo, masacrando a más de 300 personas, con la intención de asesinar al presidente Juan Domingo Perón, quien presentaría su renuncia algunos meses después y se vería obligado al exilio por 18 años.
A partir de allí comenzó un proceso creciente de represión, proscripción y cercenamiento de derechos políticos y sociales que se prolongaría por casi dos décadas. Los golpes militares desplazaban a gobiernos elegidos por procesos eleccionarios donde la fuerza política con más representación estaba exceptuada de participar. Los restos de Eva Duarte de Perón fueron robados, porque ni los cuerpos de los muertos se libraron de la violencia.
A nivel internacional, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos desarrollaba un denso plan de injerencia sobre el mundo occidental conocido como “Doctrina de Seguridad Nacional”, que incitaba a las Fuerzas Armadas de los países de América Latina a abandonar su constitucional rol de cuidado de la soberanía y las fronteras para abocarse a la represión interna de los elementos “subversivos”, categoría laxa e imprecisa en la que ingresaron militantes políticos, revolucionarios, docentes, sacerdotes, científicos, campesinos, maestras, periodistas y artistas.
También a nivel global se dieron grandes procesos de transformación que impactaron en la región y en la Argentina: la Revolución Cubana (1959), el Concilio Vaticano II (1962), el Mayo Francés (1968), la Primavera de Praga (1968) y la masacre de Tlatelolco en México (1968) fueron el insumo que alimentó anhelos más radicales, especialmente en las juventudes, asediadas por los autoritarismos.
La violencia fue la constante por aquellos años, sobre un pueblo cansado de la inestabilidad, la represión, la suspensión de los derechos políticos y los problemas económicos. El accionar de los grupos armados generó miedo en amplios sectores de la sociedad civil y se utilizó como chivo expiatorio y justificativo para la trágica noche que se sembrara en todo el país.
A diferencia de los anteriores golpes de Estado, la última dictadura fue necesaria para revertir la matriz productiva de la Argentina, que nunca más pudo recuperar los niveles de equidad e industrialización de aquellos años. Y, a diferencia de las demás dictaduras, la última llevó a cabo un plan sistemático de represión ilegal y clandestina que arrojó una cifra traumática de personas detenidas desaparecidas, torturadas, exiliadas e, incluso, de apropiación de niños/as.
¿El Estado puede reprimir? Si, pues es la institución que goza del monopolio de la fuerza física legítima. ¿Puede hacerlo de cualquier modo? No, así lo fija nuestra Constitución Nacional y el sistema internacional. Insisto, la violencia ejercida por la última dictadura fue ilegal y clandestina, corrida de todo derecho y, además, especialmente cruel y agraviante para el género humano: Centros Clandestinos de Detención donde miles de personas fueron llevadas a sesiones de tortura y asesinadas; vuelos por el mar y el delta, donde los cuerpos de las víctimas fueron arrojados para desaparecerlos; violaciones sexuales y todo tipo de vejaciones. Robo. Fusilamientos sumarios. Mujeres obligadas a parir en condiciones infrahumanas y sus hijos/as entregados a otras familias tras suprimirles la identidad.
En 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina por las denuncias recibidas sobre los atropellos que se estaban cometiendo, sentenció acerca de la comisión de delitos de lesa humanidad en nuestro territorio.
¿A qué llamamos crimen de lesa humanidad?
Según el Estatuto de Roma, sancionado tras el horror de la Shoá en la II Guerra Mundial, se entiende por “crimen de lesa humanidad” a los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque por parte de fuerzas estatales. Estos actos incluyen asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de la población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; desaparición forzada; crimen de apartheid y otros actos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Por lo tanto, nadie en su sano juicio, con básico conocimiento de la historia argentina y con una mínima base ética, puede negar que estos crímenes de Estado tuvieron lugar en nuestro país. De hecho, con la declaración de inconstitucionalidad las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (que imposibilitaban el juzgamiento de estos delitos), la justicia federal de la República Argentina desarrolló cientos de juicios, obteniéndose más de 300 sentencias, en las que las condenas reconocen y, por tanto, castigan penalmente a los represores por delitos de lesa humanidad.
«Nadie en su sano juicio, con básico conocimiento de la historia argentina y con una mínima base ética, puede negar que estos crímenes de Estado tuvieron lugar en nuestro país»
El dolor ante la muerte violenta, la injusticia, el crimen, la desaparición o la agresión sexual es igual de grande y grave, más allá del tipo penal del delito que lo explica. Reconocer cuando estamos en presencia de un crimen de Estado no significa anular o desconocer el dolor humano frente a hechos de violencia social que se cobran vidas.
Reconocer los crímenes de lesa humanidad requiere distinguir que esos delitos gravísimos que afrentan al género humano fueron perpetrados por el Estado y sus agentes, utilizando sus dispositivos represivos y administrativos y, por tanto, gozando de impunidad. De allí la importancia de que el Estado, más allá de los gobiernos que los administren, reconozcan los hechos del pasado y asuman la responsabilidad de la no repetición.
LAS POLÍTICAS DE MEMORIA
Cuando el conjunto de los países de América Latina fue saliendo de las dictaduras que las asolaron, los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH) instaron a los nuevos gobiernos democráticos a propiciar acciones de reparación y no repetición, alentando la realización de lo que se conoce como políticas de verdad y memoria.
Por ejemplo, se impulsaron la fundación de Comisiones de la Verdad, como fue en Argentina la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), la construcción de memoriales para las víctimas y los pedidos de disculpas públicos por parte de los más altos mandos de los gobiernos. Recordar lo que sucedió, señalar a los perpetradores de los crímenes y reivindicar a las víctimas como tales, es un bálsamo para las familias y sobrevivientes, una acción pedagógica para el resto de la sociedad y un mínimo compromiso de no reiteración: una forma simbólica e institucional de decir “esto pasó y no permitiremos que vuelva a pasar”.
Por esa razón, los distintos gobiernos de la República Federal de Alemania, como otros gobiernos del mundo, cada año recuerdan a las víctimas de la Shoá. En esa recordación está el compromiso de que no vuelva a ocurrir y el reconocimiento de que aquellos hechos fueron abominables.
En el caso de la Argentina, donde el saldo de la represión ilegal y clandestina fue de 30.000 personas detenidas desaparecidas, los memoriales, murales y placas recordatorias han sido, además de una política pública de reconocimiento de los hechos y compromiso de no reiteración, una acción fundamental para las familias que nunca pudieron transitar el duelo, pues nunca fueron devueltos los cuerpos de sus familiares víctimas del delito de la desaparición forzada de personas (tampoco ninguno de los más de mil represores condenados rompieron el pacto de silencio para contribuir al hallazgo de los cuerpos, tarea minuciosa que por más de treinta años ha realizado incansablemente el Equipo de Antropología Forense). El derecho al duelo y a la realización de ritos funerarios, según la propia cultura y religión, también está consagrado por el derecho internacional. Hasta de ese derecho fueron privadas las víctimas y sus familias.
PEDAGOGÍA DE LA CONTROVERSIA VS. NEGACIONISMO
Hay un artículo imprescindible de Abraham Magendzo-Kolstrein y María Isabel Toledo-Jofré para quienes somos docentes en DDHH, llamado “Educación en derechos humanos: Estrategia pedagógica-didáctica centrada en la controversia”. Allí se plantea la riqueza del debate y el conflicto para poder construir puntos en común en lo que refiere a la defensa de la democracia y del respeto irrestricto de la dignidad humana.
Esta pedagogía de la controversia ha sido el leitmotiv de todos los museos y espacios de memoria, con la intención de que el debate y la confrontación de ideas sea la base desde la que se construyen consensos fundamentales para la convivencia respetuosa.
Debatir ideas, tener distintas miradas sobre los mismos procesos históricos, abonar a diversas memorias es necesario, sano e inevitable en una sociedad en la que no se pretenda imponer el pensamiento único. Por esa razón, respecto a la controversial historia reciente, es deseable que no se obture ninguna discusión. En ese sentido, el debate sobre el surgimiento de las organizaciones armadas en la Argentina y sobre las víctimas de sus acciones violentas es parte de la confrontación de ideas, compleja y necesaria, con miramientos a la importancia de consolidar un sistema democrático en el que la violencia política no tenga lugar alguno. En diversos puntos de la Argentina también hay recordatorios y placas dedicadas a las víctimas del accionar de las organizaciones armadas y está bien que así sea. En nuestra ciudad, por ejemplo, hay una calle que lleva el nombre de José Ignacio Rucci. Y si no hay placas recordando otras historias es porque no fue una realidad que asolara nuestras calles ni la cotidianeidad de las familias de Gualeguaychú.
Sin embargo, y este punto es el que quiero señalar como más destacable de mi argumento y posicionamiento: ningún debate sano, democrático y bien intencionado sobre nuestra historia reciente puede incluir la negación, relativización o reivindicación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. Lamentablemente, con la llegada al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados políticos, esto no sólo ha sido la postura individual de algunos dirigentes sino un claro posicionamiento gubernamental que ha generado el amplio rechazo de los organismos de DDHH nacionales y la preocupación de la comunidad internacional.
A nivel nacional, el vaciamiento de las dependencias estatales abocadas a la custodia de la memoria sobre los crímenes de Estado ha sido acompañado por abiertos discursos negacionistas. El reciente cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, que funcionaba en el predio de la ex ESMA ha sido una nueva muestra de ello. A nivel local, dos hechos nos preocupan y ocupan: el desmantelamiento del Museo de la Memoria Popular, ni bien asumida la intendencia por Mauricio Davico, y, ahora, el desmantelamiento del Mural de la Memoria en el salón principal del palacio municipal.
«El vaciamiento de las dependencias estatales abocadas a la custodia de la memoria sobre los crímenes de Estado ha sido acompañado por abiertos discursos negacionistas»
Desde ya, el gobierno local tiene la potestad de repensar los espacios municipales, como lo han tenido todos los gobiernos predecesores, pero ¿por qué desmantelar aquellos espacios que contribuyen a la memoria de hijos e hijas de nuestra tierra que han sido víctimas del terrorismo de Estado y que, al día de hoy, continúan integrando la nómina de detenidos desaparecidos? Todo indica que responde más a mostrar obediencia con el gobierno nacional que a una necesidad o reclamo de los vecinos y vecinas de Gualeguaychú.
Son muchas las familias de nuestra ciudad que aún esperan el llamado del Equipo de Antropología Forense para hacerse con los restos de sus seres queridos y darles una digna sepultura. Son dos las familias paridas por nuestra tierra que esperan con esperanza el llamado del Banco de Datos Genéticos o de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo que les anuncie que podrán abrazar a esos niños/as nacidos en el horror de los centros clandestino de detención, cuyas identidades siguen suprimidas por más de cuarenta años.
Ahora, lo único que nos queda, a las familias y a todas las personas que reconocen en ese dolor social y colectivo una afrenta a la dignidad humana, son unos arbolitos que rememoran la vida de esas víctimas. Esperemos que esos árboles no sean foco de un nuevo golpe a la memoria. Como cantaba Alfredo Zitarrosa, “ya vendrán tiempos mejores”, donde la arbitrariedad no se imponga y donde no “esté de moda” desmantelar la memoria. Mientras tanto, seguiremos cultivando por cada rincón donde se pueda el recordatorio de aquellas víctimas de los crímenes de Estado, para que nunca más el horror tenga lugar en nuestro amado suelo argentino.
captura de pantalla
por Tati Peralta
La Memoria
severance (Ben Stiller, 2002)
Dirigida por Ben Stiller, la serie sucede en un futuro distópico e indefinido, donde los empleados de Lumon separan quirúrgicamente sus recuerdos laborales y personales. En la oficina no saben quiénes son fuera, y viceversa. Una serie fascinante que juega con la memoria, el control y los límites de la identidad. Inquietante y adictiva.
memento (Christopher Nolan, 2002)
Dirigida por Christopher Nolan (sí, el genio detrás de las tres mejores películas de Batman), es un thriller único donde la trama va en reversa. Sigue a un hombre con amnesia anterógrada (incapacidad de crear nuevos recuerdos) que usa fotos y tatuajes para investigar el asesinato de su esposa. Una obra maestra sobre memoria, engaño y obsesión.
eterno resplandor de una mente sin recuerdo (M. Gondry, 2004)
Joel y Clementine se borran mutuamente de sus recuerdos tras una ruptura, pero descubren que olvidar no es tan fácil. Una joya sobre memoria, amor y segundas oportunidades. (Ah, y Nolan hizo las mejores pelis de Batman).