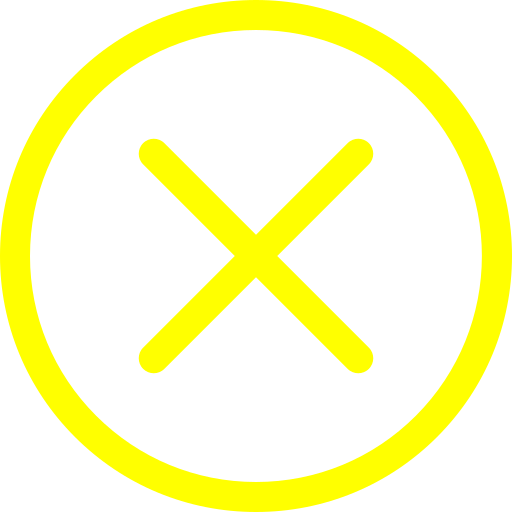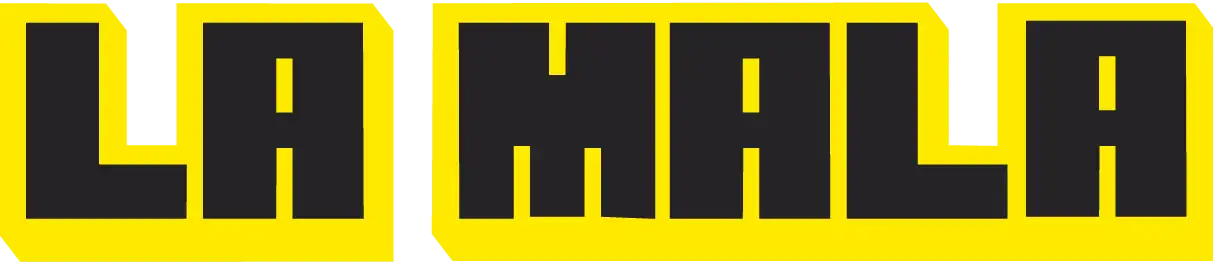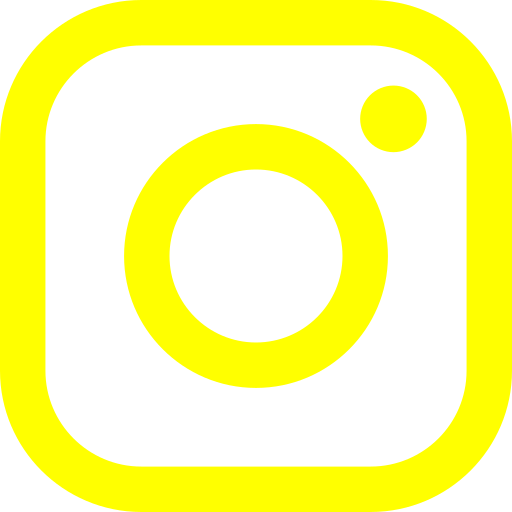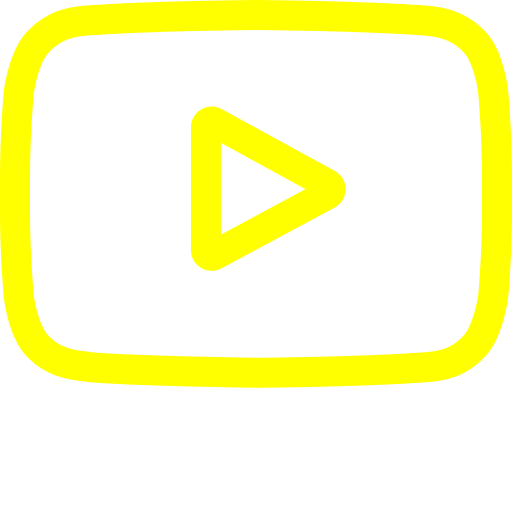Como ya es un clásico, esta Navidad volvió a ser viral el video, que tiene casi dos décadas, donde se ve a una integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú junto a unas niñas cantando “Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay / dos papeleras enormes verá / por la chimenea se mandará / va a aspirar las dioxinas /le va a dar cáncer y chau navidad”.
El villancico tragicómico, en aquel primer lustro del siglo XXI, visibilizaba tempranamente la injusta relación entre contaminantes y el derecho a la salud. Una relación que vuelve a estar en el centro del debate, en pleno tiempo navideño, con la derogación de la ordenanza que prohibía el Glifosato en nuestra ciudad.
FUIMOS “LA CIUDAD DEL MOMENTO”
Nuestra hermosa ciudad se había hecho conocida a nivel nacional por sus carnavales, playas y por la tranquilidad que caracteriza a cualquier pueblo litoraleño. Al menos así fue hasta que, a través de una multitudinaria y activa asamblea ciudadana, Gualeguaychú decidió cortar, al más clásico estilo piquetero, nada más y nada menos que el puente internacional General San Martín, que conecta a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay.
La drástica medida de los vecinos abrió camino para que los medios de comunicación de todo el país cubrieran un hecho que había consternado a nuestro pueblo: la instalación de enormes plantas de celulosa contaminante en el margen oriental del río Uruguay.
Ir al corte en el Arroyo Verde era una especie de deber ético para todo gualeguaychuense de bien, pues nuestra salud, paisaje y estilo de vida estaban en inminente riesgo a causa de estas fábricas extranjeras que rompían el vínculo de hermandad entre nuestros pueblos.
La ciudad había logrado que, por primera vez en la historia, la República Argentina estuviera frente a la Corte Internacional de La Haya por la resolución de un conflicto ambiental.
El tiempo pasó. Una de las pasteras (ENCE) decidió relocalizarse a causa de la presión social de la Asamblea Ambiental, mientras que BOTNIA – UPM abrió sus puertas y allí sigue, haciendo de las suyas. El resultado de La Haya no fue el más auspicioso para los intereses ambientales de la ciudad y, como suele ocurrir con las asambleas, el intenso activismo de los vecinos fue decayendo con el paso de los años.
Mientras una monstruosa empresa multinacional hizo lo que quiso con la cuenca de un río compartido binacionalmente, otras alarmas se comenzaron a encender en la consciencia ambiental de muchos pueblos de la Argentina. El “boom sojero” de nuevo siglo había desplazado otros cultivos, presionado el corrimiento de las fronteras productivas en desmedro de los montes nativos e incorporado “paquetes tecnológicos” o, mejor dicho, agrotóxicos prohibidos por otros Estados del mundo por sus consecuencias ambientales y sanitarias.
EL PODER DEL SILENCIO O EL SILENCIO DEL PODER
Con los precios internacionales por las nubes, la soja se volvió la niña mimada del comercio exterior argentino. Nada era tan rentable como volcarse a su producción, en medio de un ascenso maratónico global de China, nuestro principal comprador.
Los interrogantes sobre los efectos ambientales, sociales, demográficos y en la salud del modelo productivo eran tímidamente esbozados por algunos dirigentes, científicos y afectados, y considerados una mala palabra por el resto de una amplia dirigencia política y económica que veía en el rédito sojero la condición del desarrollo de una Argentina, nuevamente, granero del mundo.
De hecho, en pleno “crisis con el campo”, a partir de la Resolución de 125 del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, la cuestión ambiental no era una variable de discusión. El tema se dirimía en torno a quién debía quedarse con las rentas extraordinarias, pero no indagaba sobre los efectos sociales de un sistema productivo desertificante y depredatorio.
La legítima preocupación y denuncia sobre lo que la sojización del territorio argentino implicaba no encontró mucho eco y, más bien, fue acallada. Y en medio de ese silencio impuesto, la voz, el rostro y el cuerpo deformado de Fabian Tomasi nos golpeó la cara y el corazón para dar testimonio, doliente y vivo, de los efectos que sí provocan la manipulación de todas aquellas sustancias que la soja necesita.
ENTRE RÍOS, PAGO VERDE… DE SOJA
En Entre Ríos, el monocultivo de soja arrasó prácticamente con todo. Los campos de lino azul a los que cantaba Jaime Dávalos ya nos existen. Ni tampoco casi existen los montes tupidos que daban cuna a los tordos amarillos y tantas otras aves, casi extintas.
Aun así, siempre los límites parecen correrse cuando la rentabilidad está en juego. Fue entre los años 2018 y 2019 que el gobierno de la provincia, encabezada por Gustavo Bordet (y su mano derecha, Edgardo Kueider), quiso achicar aún más los límites de la fumigación aérea para posibilitar, casi literalmente, que las avionetas cargadas de agrotóxicos desparramaran sobre las escuelas rurales sus sustancias. Tan zarpados estuvieron que hasta el poder judicial se opuso.
Por esa razón es que tan valioso fue que, en ese mismo contexto tan desfavorable, la ciudad de Gualeguaychú avanzara en una ordenanza llamada “Glifosato Cero”. Aplaudida por familiares de enfermos oncológicos y ambientalistas, y denostada por las entidades rurales, la medida fue el puntapié para visibilizar aún más la temática y reconocer la responsabilidad del Estado al respecto.
Sin embargo, porque parece que cualquier cosa es posible, y porque las causas justas nos parecen tan imposibles que estamos como anestesiados, la semana pasada el gobierno provincial achicó a límites irrisorios las distancias de fumigación a casas, escuelas y ríos. Si lo anterior era cuestionable, lo convertido en ley es perverso.
Pero esto no quedó ahí. Un par de días después el Consejo Deliberante de Gualeguaychú borró de un plumazo la misma ordenanza que hace algunos años fue votada en su recinto y terminó con el Glifosato Cero.
Entre panes dulces, sidras y arbolitos luminosos, el gobierno municipal nos deja expuestos a esos tóxicos que nadie quiere tener cerca, que nadie guardaría en sus casas, a los que nadie les confía. Otra vez, como con las papeleras contaminantes, Papá Noel querrá pasar de largo por nuestra ciudad, para no aspirar nada que le coma un pedazo de salud, un pedazo de vida.