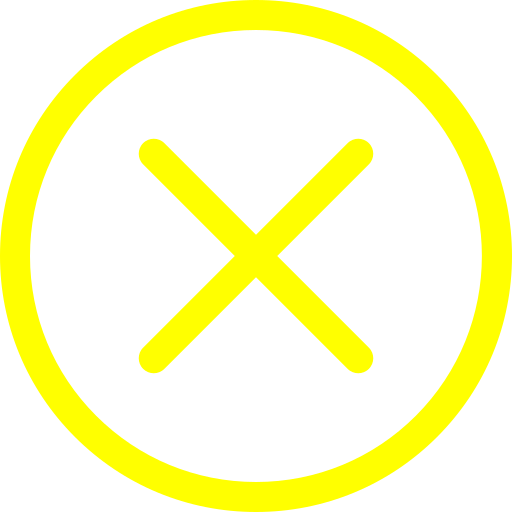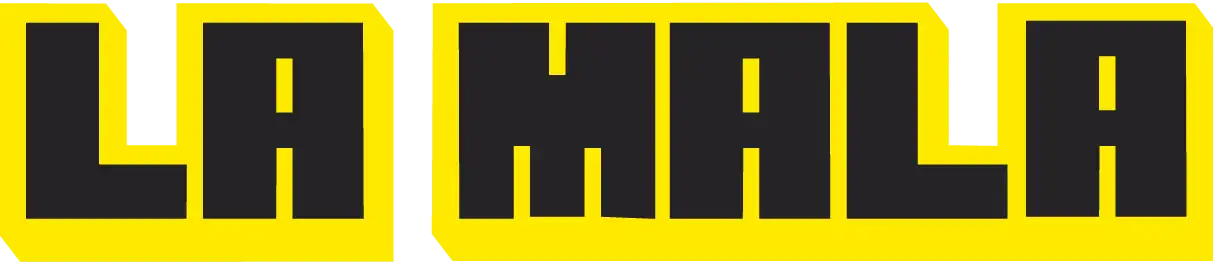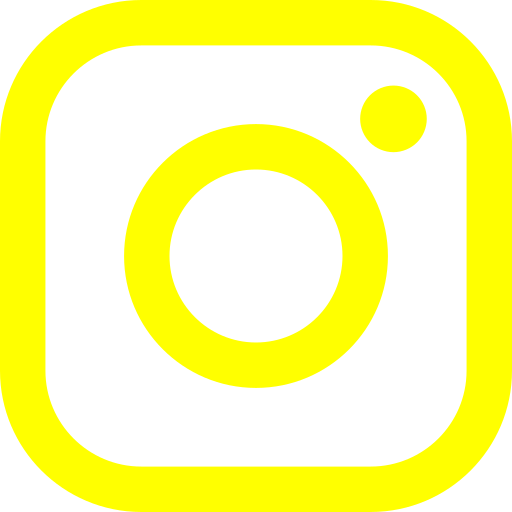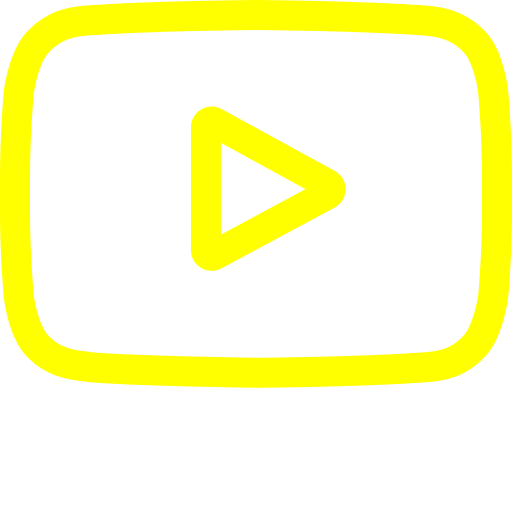Diego Abu Arab, artista plástico e integrante de La Mala, publicó hace 12 años junto a Pablo Solana la novela ilustrada “Sonkoy, asalto al Palacio Municipal». «Cumbia y retazos de ese país que se añora, siempre, desde algún lugar de la conciencia de los pobres (…). El relato de Pablo y la gráfica del Turco dan vida a esta historia de nuestros suburbios», dice la contratapa de la edición de El Colectivo (2011), que ahora, por cortesía de los autores, La Mala comparte en cuatro entregas.
PRIMERA PARTE
SONKOY, ASALTO AL PALACIO MUNICIPAL
I. Saldivar y el flaco
El hombre clavó los frenos al ver un enorme bulto atravesado en el camino. A pesar de la noche cerra- da, sin luna, notó que se trataba del tronco de un árbol caído. “Alguien lo puso ahí, carajo” se dijo, y maniobró con destreza para que la frenada violenta no lo hiciera perder el control. No llegó a poner las luces altas cuando intuyó una imagen fantasmal por la ventanilla de su lado izquierdo. Aunque había de- mostrado buenos reflejos, apenas el vehículo se detu- vo recibió un golpe repentino y sintió el frío del caño en la sien.
—¡Bajate y pirá viejo, dale, bajate o te quemo, bajate, bajate!
El muchacho intentaba controlar el temblequeo de su mano derecha que sostenía un 32 corto apun- tando a la cabeza del automovilista.
Del estéreo del auto emanaba una voz femenina que entonaba una empalagosa melodía: “Si tú no estás aquí, no sé / qué diablos hago amándote”. El olor a quemado por la fricción del neumático contra el as- falto impregnaba toda la escena.
—Tranquilo pibe, ahora te doy todo, ahora me bajo, pero no te confundas, no hagas cagadas, ¿sabés?
La avenida estaba desierta, como siempre a las 2 de la madrugada. El farol de esa esquina estaba roto. El hombre intentó ver el rostro del muchacho, pero no pudo. La mínima claridad provenía del resplan- dor anaranjado de las luces interiores del auto (el ta- blero, el reproductor de música, la luz que se activó cuando el hombre abrió la puerta aunque no bajó). Los dos haces que proyectaban los faros delanteros, como rayos blancos, partían al medio la noche negra.
—Esperá que te desactivo el Low Jack pibe, pará.
El hombre intentaba ganar tiempo, buscaba revertir la batalla desigual que libraba contra el caño del re- vólver y el dedo nervioso en el gatillo.
—No me hagás ninguna, ¡eh! Desactivá la mierda esa y corré, ¡vamos vamos!
El joven estaba ahora algo desconcertado: nunca antes alguien a quien estuviera por robar le había ofrecido desconectar la alarma.
Mientras tanto, la música cubría los vacíos del diá- logo entrecortado: “Derramaré mis sueños/ si algún día no te tengo”.
—¿Con quién laburás vos, pibe? A mí me conocen todos, eh, ¿no me conocés vos? ¿Con el Flaco labu- rás?—. El hombre buscaba controlar la situación. Agudizó la vista y paneó el lugar. En la esquina, di- bujada apenas por las débiles luces de una estación de servicio, identificó una moto de alta cilindrada que creyó reconocer. Desde allí, con las dos manos en el manubrio, una persona corpulenta supervisaba la labor del joven asaltante.
—¿Es el Flaco el de la moto? ¡Flaco! ¡Soy yo, Flaquito! El ladrón, furioso y confundido, soltó un grito veloz, casi ininteligible:
—¡Te reconoció boludo! ¡Lo pongo! ¡Lo pongo y rajamos!
—Vos no ponés a nadie, pendejo. Salí de ahí—, ordenó el de la moto a la distancia, y preguntó: —¿Saldí- var?
—Claro, Flaco, soy yo, hermano. ¡Si hasta te estaba buscando! Mirá cómo te vengo a encontrar…
Recién entonces el de la moto se acercó a la escena. Corrió al muchacho a un lado de un suave empujón, le dio la mano al hombre que estaba siendo asaltado y sonrió.
—Flaco querido —dijo el del auto—, mirá en qué qui- lombo te metías si no te reconocía, eh… ¿quién es el pibe? Que se controle, decile…
—Todo bien Saldívar, no pasa nada. ¿Cómo sigue la cosa?
—Mirá, de eso te quería hablar… Hagamos así. Seguí hasta la Shell de la otra esquina, ahí nos tomamos algo y te cuento.
El grandote al que llamaban Flaco subió a la moto. La encendió, esperó que el auto de Saldívar arrancara, y partió detrás.
El muchacho del 32 quedó solo en la esquina. Escon- dió el revólver en su espalda sujetado por el cinto y acomodó la camisa suelta por fuera del pantalón para tapar el bulto. Se alejó en sentido contrario al que to- maron el auto de su víctima y la moto de su amigo.
La música del estéreo terminaba de deshilacharse en el aire: “Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez / tratando de entender quién hizo / un infierno el pa- raíso”. Caminó por la vereda izquierda pegadito a la pared, por donde la luz de los otros faroles de la calle que sí encendían llegaba con menos intensidad.
II. El barrio Sonkoy
Una pareja de halcones peregrinos anida en el para- rrayos de la estación de servicio. Cuando amanece y cada atardecer, el macho acostumbra sobrevolar el barrio a baja altura. Sonkoy ofrece un cielo fácil: no hay edificios, muy de vez en cuando puede verse alguna construcción de dos pisos, el resto son sólo casas bajas. Los fresnos y sauces ganan altura y sobresalen por encima de los techos. En su vuelo, el halcón peregrino disfruta los manchones verdes de la copa de los árboles, juega con los reflejos platea- dos de las chapas de algunos techos y se cuida de no bajar. Es que desde abajo el panorama no es tan puro. Alzando la vista desde cualquier esquina, se impone la maraña de cables que atraviesa cada ca- lle y tajea el cielo a contraluz. También se recortan, en negro sobre azul, las varillas de aluminio dobla- das de las viejas antenas de TV rotas por el viento y el desuso. Aunque ahora, cada tanto, pueden verse las antenas satelitales, redondas, futuristas para el contexto.
Sonkoy es la barriada popular más grande del mu- nicipio de Independencia. Hace veinte años fue una ocupación ilegal en la que crecieron casillas preca- rias, después fue un asentamiento, y finalmente se convirtió en barrio. Ahora sus casas son todas de material. Las paredes, muchas sin revoque, ofrecen un muestrario de los ladrillos más diversos: los co- munes, revocados al frente o desparejos en alguna pared secundaria; prolijos ladrillos de canto más allá, para ahorrar; los huecos de color naranja o los más reforzados bloques de cemento gris.
La Sociedad de Fomento Sonkoy, frente a la plaza, fue pensada para un destino de grandeza que aún no alcanza. Sobresalen de la losa que hace de techo los fierros de las columnas para un primer piso que nun- ca llegó a ser. Retorcidas, oxidadas, esas varillas de fierro asomando al aire como paja reseca sólo sirven para resaltar un proyecto inconcluso, anhelos trun- cados. La pintura del frente no respeta los detalles: termina, desflecada, centímetros antes del marco de la puerta; cae, escurrida sobre la vereda, sin zócalos que le marquen límite. Con cada tormenta su tonali- dad verde agua se lava un poco más.
Con el tiempo las calles de tierra lograron el mejo- rado asfáltico. Entonces Sonkoy se ganó, por fin, el estatus de barrio y dejó la más despectiva denomi- nación de villa para la parte baja, una zona lindante que, expuesta a las inundaciones, quedó deshabita- da durante los primeros años. Allí, tiempo después, llegaron a hacer sus casillas los más pobres entre los pobres. En la villa el paisaje es de madera, chapa y chatarras. Las calles, transitadas sólo por carros tirados por caballos o bicicletas, siguen siendo de tie- rra y levantan polvareda o se embarran hasta el ab- surdo los días de lluvia. En la parte baja se refugian los ladrones de la zona, se desarman autos robados y, cada tanto, se balean con la cana o entre sí los pi- bes chorros, adolescentes despojados de futuro, ago- biados por el apremio ilegal de su presente.
III. Marta, el viejo López, Ofelia, Culebra y el Pela
El olor a frito de las milanesas que al mediodía se vendieron en sánguche con lechuga y tomate a cua- tro pesos aún inunda las instalaciones de la Sociedad de Fomento Sonkoy. Es febrero y el calor húmedo del verano acrecienta el ánimo molesto de las cinco per- sonas reunidas en torno a la mesa grande del lugar.
De ladrillos a la vista y con láminas de Jesucristo, el Che y Eva Perón en las paredes, el salón cumple las funciones de lugar de reunión, de comedor al medio- día y algunas noches de fiesta. La cocina está ahí pe- gada, separada sólo por un mostrador: por eso el olor a fritura se vuelve tan invasivo. En la reunión están presentes los dirigentes de la Sociedad de Fomento: el viejo López, presidente, y su mujer Ofelia, tesorera.
También están Marta, antigua dirigente de lo que al- guna vez fue la cooperativa de viviendas; el Culebra, coordinador de la comparsa; y el Pela, remisero. El ventilador de techo a máxima velocidad revuelve el aire caliente y genera un ronroneo que no llega a mo- lestar; apenas resuena como una monótona melodía de fondo.
—Lo del impuestazo ya está, van a empezar a llegar las facturas municipales con aumento, como pasa en los barrios del centro—, dice Marta. —Mi cuñada tiene una conocida que trabaja en la Municipalidad, y cuenta que ya hay reclamos de la gente porque en la última boleta le llegó hasta el doble de lo que pagaba.
De pelo siempre corto, mirada dura y palabras claras, Marta supo ganarse el respeto de propios y extraños aún desde antes de que el barrio fuera barrio. Su protagonismo durante los primeros días de la toma de tierras que originó el asentamien- to cuando ahí todavía no había nada, quedó plas- mado en el bautismo del lugar. “Barrio Sonkoy”, había propuesto la mujer, de origen santiagueño, aquel mismo primer día del censo vecinal cuando las casillas empezaban a echar raíces, casi veinte años atrás. “Sonkoy quiere decir corazón —había explicado— y por eso está bien que así se llame el barrio, porque sin corazón, sin amor por lo que ha- cemos no hay ni casa ni barrio ni nada; y Sonkoy es en quichua, para que no nos olvidemos de dónde venimos. Entonces acordémonos de nuestros abue- los cuando hagamos el barrio, así vamos a hacer un barrio que sea orgullo para nuestros nietos”. Un discurso simple había sido aquel, fogueado en las primeras brasas de la militancia de base, en medio de una lucha que marcaría de ahí en más el sentido de su vida.
—Hay que pedir la reunión directamente con el intendente Mesa, vamos a hablar con él a ver qué dice—, propone el viejo López, convencido de que un presidente vecinal siempre tiene que hacer propuestas.
—Ya pasaron dos meses desde que asumió, así que no tienen por qué ponernos vueltas, vamos a verlo y listo—, agrega.
—Pero vas a ver que sí las ponen a las vueltas, vas a ver que no es tan fácil con éstos—, lo cruza entonces Ofelia con familiaridad, como si se tratara de una discusión de entrecasa.
El viejo López es presidente de la Sociedad de Fomen- to sólo porque Marta había jurado “no ser más dirigente ni nada”, y siempre se negaba cuando los veci- nos iban a verla ante cada renovación de autoridades barriales. En muchos aspectos el viejo es lo contrario de Marta: componedor, evasivo a la hora de las deci- siones difíciles, propenso al diálogo y al arreglo con todo lo que huela a autoridad, da lo mismo que se trate de un policía, de un cura o de un funcionario. A los 65 años su rostro sereno, su pelo entrecano y su voz grave y pausada complementan una perso- nalidad ideal para los menesteres de la negociación.
En los años al frente de la Sociedad de Fomento aprendió todas las mañas de la politiquería. Cada tanto suele mechar una broma o un comentario informal y pretendidamente simpático en las conversaciones, aunque ese recurso muchas veces aparezca forzado. “Hay que saber tratar a la gente”, se justifica. Ofelia, al contrariar a López, no hace más que repetir su actitud más habitual en la vida: dis- cutirle al viejo, su marido, su sostén y el único motivo por el cual una mujer gris como ella podía estar en un rol de importancia en la Sociedad de Fomento.
—Bueno Ofelia, pero ya sabemos cómo es. Pedimos la audiencia, esperamos unas semanas, y si no nos atiende el intendente ya sabemos lo que tenemos que hacer—, dice Culebra, y complementa el Pela: —Es más, ya podemos ponerle fecha a la movilización. En el barrio nadie se imagina una movilización de protesta sin la comparsa del Culebra, por eso él es invitado especial en estas reuniones en la Sociedad de Fomento. Y si va Culebra va el Pela, su compañero y ladero fiel. Culebra vino a Buenos Aires desde Corrientes con su familia cuando todavía era un gurrumín; tal vez de aquel origen provenga su vena carnavalera. El Pela es chaqueño, llegó a los bordes de la gran ciudad ya de grande, en busca de techo y trabajo. Se conocieron en el loteo de sus terrenos cuando se armó el barrio, y desde entonces viven casa de por medio frente a la placita donde hace sus ensayos la comparsa La vida es bella que dirige Culebra. Su amigo el Pela, que años atrás convirtió una indemnización por despido en un remís, suele suspender los viajes de trabajo si los de la comparsa necesitan ir acá o allá para reuniones del carnaval, para la compra de lentejuelas o para la contratación de las presentaciones. A su vez, cuando La vida es bella consigue alguna actuación importante los fi- nes de semana, el Pela lleva de a cinco vecinos les cobra lo mínimo, dos o cuatro pesos por cabeza, para que todos puedan ir. Cuando lo convocaron a esta reunión Culebra pensó en Marta, en que allí la volvería a ver, pero no preguntó, se limitó a con- firmar que iría. El Pela también supo que su amigo vería allí a la mujer y tampoco dijo nada, se guardó para sí la desazón.
La conversación avanza y las bisagras sin lubricar de la puerta de entrada de la Sociedad de Fomento delatan la llegada de alguien más. Antes de que na- die reaccione, el hombre fornido al que todos cono- cen como el Flaco arrima una silla de las que están amontonadas contra la pared y se suma a la reunión.
El silencio incómodo que genera su llegada no lo amilana. Por el contrario, le da pie a una primera inter- vención, y va directo al grano.
—Claro que hay que pensar la fecha, Pela—, se engancha, al escuchar sólo las últimas palabras que hacían referencia a la protesta. —Pero no de una movilización, con una movilización no hacemos un cara- jo… Los Mesa tienen su patota, su propia seguridad, tienen a los milicos que laburan para ellos… Vienen de manejar empresas esos tipos, de manejar conflictos sindicales, así que imaginate, si hacemos una marcha nomás no llegamos ni a la esquina, herma- nito, ni a la esquina… Hay que ganarles de mano—, dice; verifica que su rápida intervención haya logrado la atención de todos y hace una pausa. Ante cada silencio el ronroneo del ventilador de techo parece aumentar, el calor del lugar se vuelve más agobiante y el olor a frito ocupa los espacios vacíos.
Al Flaco le dicen Flaco porque pesa 120 kilos, paradoja de los apodos en la lengua popular. También él integra la Sociedad de Fomento. Es su Secretario de Juventud, aunque ya pisa los 40. Entre los vecinos tiene seguidores y detractores. Maneja una bandita de pibes chorros y eso no lo deja bien visto. Pero, a la vez, les enseña a los más jóvenes los viejos códigos del oficio. Con eso logra que no roben dentro del barrio, y así suma algunas consideraciones a su favor. Tam- bién supo tener su militancia política: “Yo soy uno de los presos del Plan Austral”, suele fanfarronear, reme- morando la vez que militantes del peronismo fueron encarcelados durante las protestas por la aplicación del plan económico de Alfonsín, en 1985. Cuenta que durante aquella represión le bajaron uno de los dien- tes frontales, lo que deja a la vista un notable agujero cada vez que despliega su sonrisa amplia, casi bobalicona. Esa mezcla de muchachote bravo y gesto tierno de hombre cuarentón lo vuelve irresistible para las amas de casa del barrio con maridos ausentes o distraídos. Aunque no se privó de nada, si de mujeres maduras se trata él prefiere a las putas de la avenida: dosis de relaciones circunstanciales, sin trampas, sin más compromisos que el afecto del momento. Como nadie habla, sigue el Flaco:
—Ganarles de mano, tomarles el municipio y pren- derles fuego todo a esos garcas. Un quilombo padre que salga en la tele, en Crónica, en Canal 26, esa es la única forma de hacerlos retroceder con los impuestos y todo eso que hablaban ustedes.
—Ahora te salió el revolucionario de adentro a vos—, lo cruza Marta. De todos los presentes es la única que se le anima.
—Pará, Martita —responde él— pará que sigo. Los Mesa ya tienen varias broncas acumuladas, no es sólo con los cirujas del barrio como nosotros —dice “cirujas” con gracia, sobreactúa, pero a todos les molesta la calificación—. Los comerciantes también los tienen montados en un huevo a los Mesa, muchos políticos ya saben que si los Mesa se hacen fuertes en el municipio nos van a cagar de a poco a todos. Para joderlos a esos hay que tocarles el bolsillo o la imagen, no hay otra… Y como el bolsillo lo tienen bien cuidado, hay que hacerles mierda la imagen de buenos administradores y buenos políticos que se armaron…
—A ver, dale, hablá entonces, ¿qué te traés bajo el poncho? — indaga ahora Marta, ante el silencio atento de los demás.
—Lo ví a Saldívar, el otro día. Dice que si queremos, él viene hasta el barrio a hablar con nosotros.
Es sólo un momento. El nombre del ex intendente cruza el salón como un rayo furtivo, y hace aún más pesadas las gotas de sudor.
—¿Ese culosucio?—, retoma por fin Culebra mientras pasa su brazo por la frente, secándose la transpira- ción. Hasta el momento sólo había seguido la conversación jugueteando con sus dedos sobre la mesa, imitando un tamborilleo grácil, silencioso.
—Sí, Saldívar será culosucio, pero si a nosotros nos sirve hay que aprovecharlo, ¿o no?—, retoma el Flaco. Sin levantarse de la silla vuelca su cuerpote sobre la mesa, acercándose a los demás, como si se preparara para decir una infidencia o una amenaza, y sigue: —Saldívar dice que si vamos contra los Mesa, tenemos el apoyo de él, que contemos con lo que haga falta… El tipo está resentido porque lo sacaron de la intendencia, quiere volver a candidatearse cuando los Mesa estén pa ́trás, qué se yo, la cosa es que si vamos fuerte contra estos turros del municipio, no vamos a estar solos.
—Mejor solos que mal acompañados, Flaco, dejá de joder. ¿O acaso qué hizo Saldívar por nosotros mientras era intendente?—, responde Marta, y en seguida la avalan los movimientos de cabeza y susurros de Culebra, el Pela y hasta Ofelia. Sólo el viejo López se mantiene impávido.
—Como quieran che —retoma el Flaco— pero si queremos que no nos caguen… Porque estos garcas primero suben los impuestos municipales y después rematan las casas de los que no puedan pagar, ¿o no es así, Marta? Va a ser así, viejo, de cajón que va a ser así… Si no queremos que vengan por nuestras casas, por nuestros terrenos para hacer negociados, hay que tomarles el municipio, que se peguen un flor de cagazo, y a la mierda. Con el “culosucio” de Saldívar, como dicen ustedes, lo único que te garantizo es que no vamos a ir en cana, que cuando nosotros vayamos de punta contra los Mesa va a haber otros que también le peguen al mismo tiempo, ¿o resulta que ahora somos todos santitos y nos escandalizamos de la política, eh?
Nadie responde. El Flaco hizo un esfuerzo de argumentación poco habitual en él, y sus fundamentos parecen ahora más sólidos que al principio. Además, su tono de voz había subido en forma intimidante. El nuevo silencio anuncia el fin de la reunión. Marta es la primera en ponerse de pie. Ofelia echa su silla hacia atrás. El Flaco vuelve a ocupar el vacío:
—Eh, viejo —interpela a don López— ¿queda algún sánguche de milanesa? Tengo una lija…
IV. Franco Mesa
A la altura del tercer cordón suburbano, lejos de la ruta provincial, Independencia aparece como un desperdicio de la geografía bonaerense. Su destino de intrascendencia quedó marcado desde su nacimiento, a mediados de los 90. En aquel entonces el gobernador decidió fragmentar algunos grandes municipios en tres o cuatro distritos menores, para evitar peleas internas en su partido y beneficiar a los jefes territoriales amigos con la repartija de una parte a cada uno. Lejos de los barrios más pudientes, por fuera de la zona en la que aún se preservan algunas fábricas y empresas, Independencia resultó el hermano bobo entre otros tres nuevos distritos que surgieron de la división. Descarte de un acuerdo político entre caudillos, todos ellos más importantes que Saldívar, que por eso recibió lo que recibió.
Ahora Saldívar está abandonado, marginado de la política, pero hasta hace pocos meses fue el intendente de Independencia. Su gestión municipal fue insignificante, aunque no perdió las elecciones por eso. Una cuota de mala suerte, su adicción y su torpe ambición hicieron más daño a su carrera política que su falta de brillo como funcionario. Su contrincante victorioso fue el empresario local Franco Mesa, hijo cuarentón y soltero de Oberdan Mesa, dueño de una de las cementeras más importante de la provincia. El viejo Mesa preside, además, la filial local de la Unión Industrial Argentina. Franco conoció muchos resortes del poder mientras acompañaba a su padre dentro de aquella estructura encargada de ejercer presión ante los más corruptos estamentos del gobierno. El joven empresario había probado suerte en la política cuatro años atrás, pero en aquella ocasión Saldívar era la novedad en las filas del peronismo y había ganado sin problemas. En el período que fue de aquella elección perdida a esta última victoriosa,
Mesa aprendió a hacer política. Abandonó su afiliación inicial a la poco popular Coalición Republicana y fundó su propio partido vecinalista, Acción Comunal.
Absorbió los mejores cuadros de la gestión empresarial para armar un equipo de propaganda sin fisuras.
Con un discurso basado en la eficiencia, la honestidad y la seguridad, el nuevo intendente pudo ganar la elección. Pero esos mecanismos que sirven para acumular votos, transformados en decisiones políti- cas de gestión suelen no resultar del todo útiles para ganarse la confianza de los pobres.
El viejo López había hecho el pedido, y el intendente Mesa recibiría a los representantes barriales en su despacho. Estaban en la puerta del edificio municipal el viejo, su mujer, Marta, El Flaco, y pronto llegarían Culebra y el Pela. Se anunciaron y los hicieron pasar. El despacho ya lo conocían. Era el mismo en el que solía recibirlos Saldívar durante su gestión. Se llegaba subiendo por ascensor o por las escaleras des- pués de atravesar el hall de entrada, doblando a la izquierda unos treinta metros por un pasillo austero y pasando por una sala de espera para las visitas. Mientras Saldívar había sido intendente las paredes de esa sala habían estado repletas de fotos suyas con otros políticos, diplomas que le habían entregado el Club Mártires de Independencia, la Cámara Empresarial Distrital y otras instituciones de la zona, en agradecimiento por los subsidios municipales recibidos. Todo eso ya no estaba, y las paredes se mostraban desnudas, rogaban por una nueva mano de pintura. Los muebles, en cambio, seguían en su lugar: tres grandes sillones de cuerina marrón para los invitados y, en un rincón, una inmensa caja fuerte antigua que parecía estar allí sólo como adorno. No era una caja fuerte de empotrar, como esas que se esconden detrás de un cuadro, sino una especie de armario de hierro, de un metro y medio de altura, fijada por sus cuatro patas al piso. Los detalles de bronce lustrado le daban al armatoste un aspecto de reliquia, aunque más por antiguo que por valioso. La clásica rueda numerada de toda caja fuerte se veía rota, sin el tambor central y con un pequeño resorte que asomaba. Aún así semejante mole de hierro parecía ser, o haber sido, una muy segura caja de seguridad. Un florero con flores de plástico sucias y cansadas termi- naban de afear el viejo mueble. En eso reparó Ofelia cuando echó una mirada al lugar:
—Hizo bien Mesa en sacar todos los cuadros de Saldívar. Ahora, si va a pintar las paredes, tendría que cambiar también esa cosa de hierro de ahí y esas flores de plástico horribles, que dan tanta sensación a viejo.
El Flaco no prestó atención a las palabras de Ofelia ni a la decoración. Ensimismado con la idea de tomar el edificio como medida de lucha, calculó mentalmente los metros que separaban la entrada al edificio en la planta baja del despacho del intendente en el primer piso.