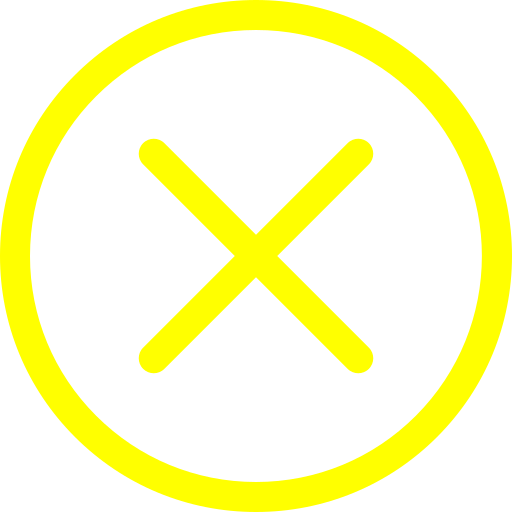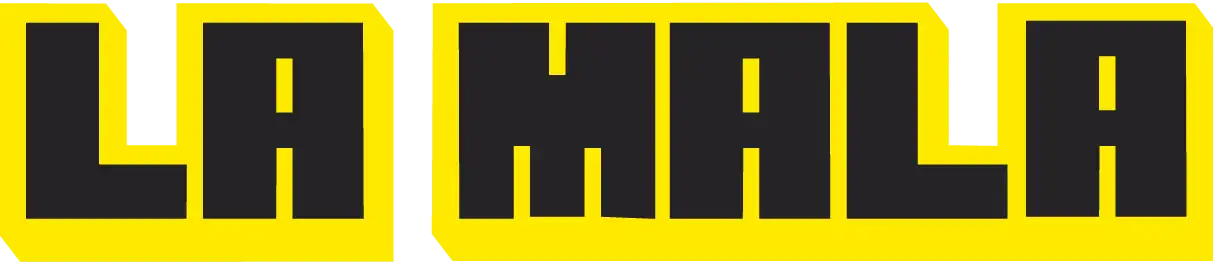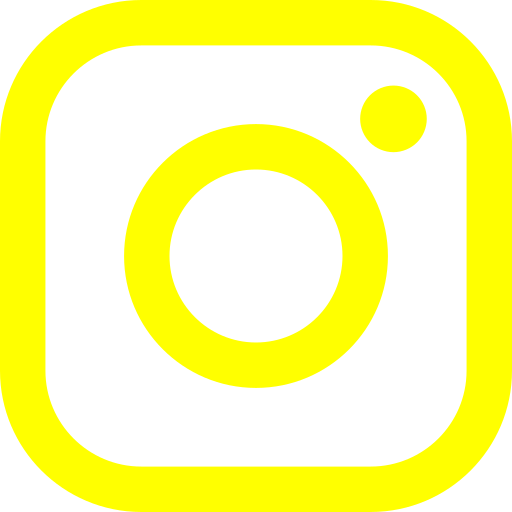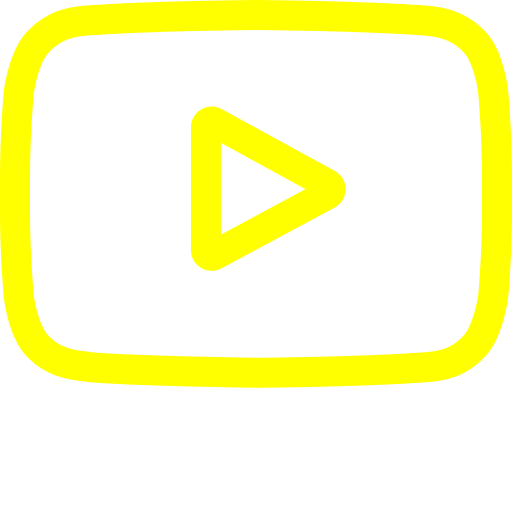“La violencia contra las mujeres es un dispositivo de poder que atraviesa todas las instituciones” (Rita Segato)
¿Qué silencios fueron invisibilizados? ¿Qué señales quedaron afuera del sistema simbólico que podría haber detenido la violencia hacia la mujer? ¿El caso se podría haber prevenido? Primero: ¿a qué llamamos violencia de género?
“La violencia de género es cualquier acto, acción u omisión que cause daño o sufrimiento, físico, psicológico, sexual o económico, a una persona debido a su género, identidad de género o expresión de género, o que afecte de manera desproporcionada a las mujeres. Se fundamenta en las desigualdades de poder y la discriminación, manifestándose en ámbitos públicos y privados y afectando la libertad, dignidad, integridad y seguridad de las víctimas”, sostiene la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, 9 de junio de 1994.
La violencia de género puede presentarse de diversas maneras:
– Violencia física: Incluye golpes, heridas, quemaduras y cualquier acción que cause daño o sufrimiento físico.
– Violencia psicológica: Se manifiesta con insultos, humillaciones, manipulación, amenazas y cualquier acto que cause daño emocional.
– Violencia sexual: Comprende el acoso, abuso, violación y cualquier acto sexual no consentido.
– Violencia económica/patrimonial: Implica el control o la privación de recursos, bienes o dinero de la víctima.
– Violencia simbólica: Se ejerce mediante patrones estereotipados, mensajes o valores que reproducen la dominación, la desigualdad y la discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
LOS NÚMEROS DE LA VIOLENCIA
Las estadísticas muestran que, en la última década, Entre Ríos ha sostenido un número alto de muertes violentas de mujeres en contextos de violencia machista. Según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación y organizaciones como Mumalá, la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con tasas más elevadas.
La oficina de violencia de género del Superior Tribunal de Justicia registra hasta el año 2024 los siguientes datos: 3.864 casos de inicio de expedientes por denuncias; 1.237 casos de redenuncias y 2.224 denuncias de violencia familiar, con 1.503 redenuncias, sumado a 1.334 denuncias penales, dando un total de 10.165 casos.
Gualeguaychú no ha sido ajena a esta problemática, con 734 de esas denuncias, lo que ubica al departamento en el tercer lugar en las estadísticas provinciales, detrás de Paraná (2.877) y Concordia (1.429).
Partiendo del caso que conmueve a la ciudad, podemos preguntarnos: ¿La institución policial está preparada para brindar ayuda a sus agentes en estos temas o sólo es una información para trabajar con los de afuera?
“Gualeguaychú no ha sido ajena a esta problemática, con 734 de esas denuncias, lo que ubica al departamento en el tercer lugar en las estadísticas provinciales, detrás de Paraná (2.877) y Concordia (1.429)”
No alcanza con tener una o dos charlas sobre la violencia de género, es necesario que la formación de los agentes sea permanente, no sólo desde el conocimiento específico de la normativa actualizada, también desde un abordaje multidisciplinario que promueva las competencias necesarias para saber cómo trabajar desde dentro y fuera de la institución. En este sentido, el Estado debe disponer recursos suficientes, personal profesional capacitado para abordar la problemática.
LAS VIOLENCIAS QUE NO SE NOMBRAN
En una noticia publicada sobre el caso en un medio local, una vecina afirmaba no haber escuchado nada, ni golpes, ni gritos, ni ruidos extraños, en el momento que sucedía el hecho. Tampoco hay testimonios de familiares, amigos o compañeros de trabajo que revelen algo del caso. Al menos no públicamente.
Es que, muchas veces, la violencia de género se vincula con aquello que no fue nombrado o simbolizado —“una pelea de pareja”, “celos normales”, “discusión doméstica”— y hace carne en el “no te metas” y en esas formas de comprender los problemas vinculares que como sociedad vamos construyendo, dentro de límites que encapsulan las vivencias y los sufrimientos de aquellas personas que no pueden expresar lo que les pasa. Ese agujero simbólico funciona como una grieta por donde la violencia entra para naturalizarse y seguir reproduciéndose.

Entonces, las preguntas se imponen: ¿Cómo es que nadie vio ni escuchó nada? ¿No hubo amigo/a, vecino/a o compañero/a de trabajo que haya podido detectar a tiempo que algo pasaba y así saber anticipadamente qué era lo que sucedía en esa familia?
En este sentido, Diana Maffía habla de sesgos estructurales y del rol institucional (en este caso, de la Policía): “cuando quien porta poder (conceptual o armado) y agrede, la institucionalidad tiende a silenciar —por corporativismo o negación— señales previas. Esas señales, invisibilizadas, se convierten en grietas por donde irrumpen tragedias”. (1)
Esto es clave para vincular las violencias de género con la responsabilidad institucional y la prevención fallida. No basta con responsabilizar al individuo agresor: hay que mirar el entramado de complicidades y omisiones que permiten que la violencia escale. Además, implica evaluar y reformar las estructuras institucionales que invisibilizan la violencia y legitiman la impunidad.
“No basta con responsabilizar al individuo agresor: hay que mirar el entramado de complicidades y omisiones que permiten que la violencia escale”
La sociedad nombra y refleja las formas de invisibilizar distintas problemáticas que, en virtud de lo doméstico o lo “íntimo”, permiten o no la intervención adecuada para prevenir la violencia de género.
En ese escenario, la víctima se convierte en alguien “que no importa” simbólicamente. Esto no implica que no exista, sino que no tiene derecho a ser reconocida, porque se la considera “débil”, “inútil”, “loca”, etcétera.
Entonces, ¿qué necesitamos para que los cuerpos importen y se revalorice el género desde una perspectiva de derechos, en la que los hombres dejen de ser amenazas invisibles para la mujer?
Aquí, algunas alternativas para su abordaje:
– Nombrar desde el inicio: llamar violencia de género a lo que se oculta tras discusiones, peleas, celos, etcétera.
– Hablar del tema y escuchar atentamente, siempre hay señales o pedidos de auxilio, aunque no se expresen abiertamente
– Pericias independientes y sensibles: un protocolo feminista no es “una pericia más”, es un acto simbólico que reconoce —no silencia—.
– Red de prevención comunitaria: no esperemos a que suceda la agresión o el femicidio. Si los niños, vecinos o familiares ven signos, que haya canales seguros y simbólicamente legítimos para intervenir.
Educación institucional específica: romper con la pedagogía de la crueldad para construir presencia simbólica de lo que duele, de lo que hiere, de lo que importa. Formar redes de contención de potencial escucha y acompañamiento para la actuación y denuncia.El silencio empeora la situación. El abordaje de la violencia de género es un compromiso que debemos asumir como sociedad para disminuir urgentemente los casos. Las instituciones deben trabajar atinadamente en pos de asumir un compromiso serio con el tema, dentro y fuera de ellas.
Por denuncias o asistencia a la víctima: Llamá al 144 o ingresá a https://www.jusentrerios.gov.ar/fotmulario-de-denuncia-ovg/
(1) Maffía, D. (2004). La concepción del poder desde las mujeres, Instituto de formación cultural y política Hannah Arendt.