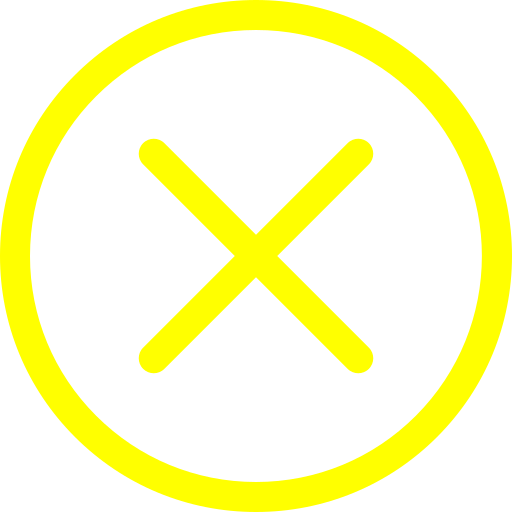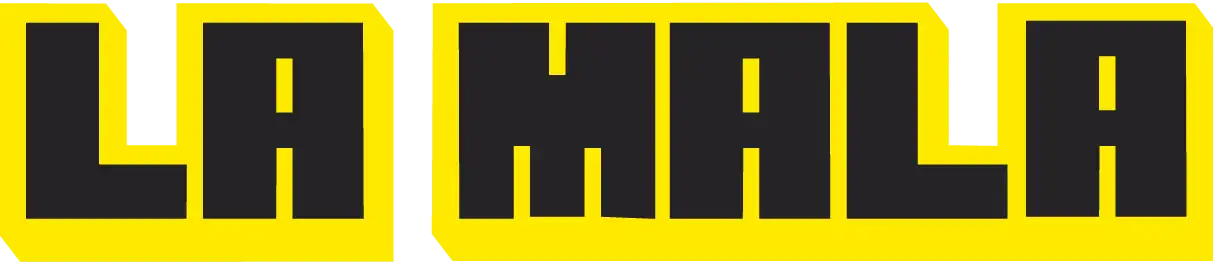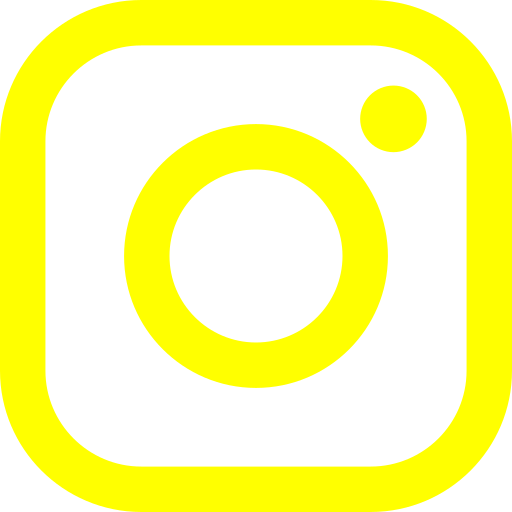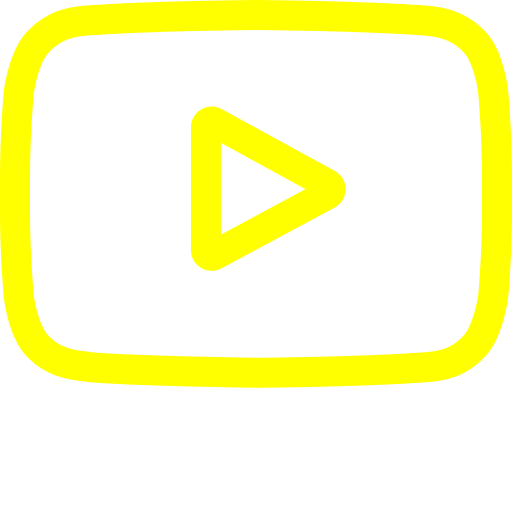Como hicimos con la nota “Cuando Atahualpa Yupanqui hizo pie en Gualeguaychú”, esta historia de la Masacre de Trelew se desprende de la columna que el sociólogo y docente universitario Ignacio Journé tiene, miércoles por medio, en Digamos Todo (Radio Cero, FM 104.1), un programa que hacemos hace un puñadito de meses con la Colo Carrazza, Paola Guardoni, Tati Peralta y Carla Gasman.
En este espacio, Nacho (ya es parte de la casa, por eso la confianza) suele contar hechos y procesos históricos y vincularlos con lo que pasaba, lejos de las metrópolis, en Gualeguaychú o en Entre Ríos. Además, dispone de una pedagogía bien entrenada y un muy respetable trabajo de investigación para hacer dialogar las historias personales, las chiquitas, con La historia, con mayúscula.
En este caso, la historia de la gualeguaychuense Rosa María Pargas y la de su familia con la Masacre de Trelew, primero, y con la dictadura sangrienta del 76, después.
Sin más preámbulos, dice Journé: “Hablamos de un hecho seguramente conocido por muchos. Ignorado también por otros. Pero sin dudas un acontecimiento que marcó una época e implicó un punto de inflexión en la historia argentina”.
“La Masacre de Trelew sucedió el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada, en la que fueron asesinados 16 militantes. Sucedió días después de una fuga de presos políticos del penal de Rawson”, introduce y, con cadencia docente, contextualiza el momento histórico: Gobernaba el país la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina; años de emblemáticas movilizaciones populares (Cordobazo, el 29 de mayo 1969; el Viborazo, en 1971; el Mendozazo, en abril de 1972); y una época de marcada radicalización política, en Argentina y en América Latina. En el país, en 1970, nacen Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
LA CÁRCEL DE RAWSON
“Para llegar a la Masacre de Trelew tenemos que referirnos antes a la cárcel de Rawson, en Chubut. Hablamos de una cárcel de máxima seguridad, aislada y con una gran base aeronaval de la Marina cercana, la base Almirante Zar. Se suponía que era una cárcel de la cual era imposible fugarse. Por estas características, la dictadura de Lanusse decidió enviar a los presos políticos allí”, desarrolla Journé. Y trae a la mesa nombres como el del cordobés Agustín Tosco, referente del sindicalismo combativo de entonces que estaba allí preso. Como los principales líderes de las organizaciones armadas: Fernando Vaca Narvaja (Montoneros), Mario Roberto Santucho, Domingo Menna, Enrique Gorriarán Merlo (ERP), Marcos Osatinsky y Roberto Quieto (FAR).
En total había alrededor de 110 presos políticos, hombres y mujeres. “Y aquí ingresa la relación con nuestra ciudad, porque entre las mujeres presas en Rawson estaba una gualeguaychuense: Rosa María Pargas”, introduce Journé. Para, seguidamente, detallar que: Rosa María Pargas era hija del Roberto Pargas y de Rosita Fleitas. Vivían en calle 25 de mayo, media cuadra antes del Colegio Nacional. Sus hermanos eran Carlos y Alicia. El doctor Roberto Pargas fue por décadas médico del Frigorífico Gualeguaychú y en ese tiempo era además director del Hospital Centenario, donde trabajó muchos años en el servicio de Infecciosos.
Rosa María hizo primaria y secundaria en la Enova. Tras recibirse de maestra se fue a estudiar a La Plata y luego a Buenos Aires. En esos primeros años 70 inició su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Participó de algunas acciones. A principios de 1972 fue detenida y llevada presa a la cárcel de Rawson. Es una de los 110 presos políticos.

Rosa María Pargas, junto a su hermana menor, Alicia Pargas
EL ENCIERRO, EL AMOR Y LA FAMILIA
El detalle de la investigación de Journé, quien trabajó en el Museo de la Memoria Popular de Gualeguaychú durante varios años, es atrapante. Cuenta, sobre la cárcel: “Las mujeres estaban en el piso de arriba y los hombres abajo. En ese tiempo de cárcel en el sur, a través de un agujero comienza a conversar con Alberto Miguel Camps, otro integrante de las FAR. Dialogan y se comunican a través de un agujero en el piso de la celda de Rosa María, que era el techo de la de Alberto. Allí nace el amor, del que son testigos los demás presos. Se encuentran en el salón de visitas familiares”.
En el proceso investigativo, Alicia Pargas, hermana menor de Rosa María, contó que en ese año fueron al menos dos veces con su familia a visitar a su hermana. El 10 de agosto de 1972 era el cumpleaños número 23 de Rosa María, y por ese motivo el doctor Roberto Pargas junto a sus hijos Carlos (25) y Alicia (15) viajan al sur, en su Rambler Classic color rojo. Al igual que los demás familiares de presos políticos, los Pargas se alojaron en casas de familia del pueblo de Rawson.
“Yo tenía 15 años, recién cumplidos ese 6 de agosto y mi hermana me regaló un poema, que todavía guardo. Yo era chica, recuerdo que mi papá en un momento me señaló a Agustín Tosco, que estaba allí, en la sala de visita de familiares”, recordó Alicia, tiempo atrás. Además, contó que el 15 de agosto visitaron a Rosa María y al despedirse, ella les dijo: “Mañana los espero para comer, traigan ravioles”.
Pero al otro día no se verían. “Ella ya sabía que ese mismo día se fugaban. Nosotros nos enteramos a la noche, cuando escuchamos por radio la noticia de la fuga, ahí mismo en Rawson. No la volvimos a ver hasta que la liberan en mayo de 1973, cuando sale de Devoto”, recordó su hermana menor.
LA FUGA FRUSTRADA
“Hablemos de la fuga”, propone el docente, mediando su columna, y dispara: Una fuga épica y a la vez trágica, que sucede en la tarde del 15 de agosto alrededor de las 18 horas. La primera idea de los presos políticos era fugarse cavando un túnel, pero pronto se dieron cuenta de que era imposible. Allí comienza entonces a pensarse y a planearse una fuga con apoyo externo.
Las organizaciones proyectan entonces tomar el penal, salir los 110 presos y ser recogidos en camiones. Estos los llevarían al aeropuerto para ir primero a Chile, donde gobernaba el presidente socialista Salvador Allende, y luego viajar a la Cuba de Fidel Castro.
La fuga coincidiría con la llegada de un vuelo de Austral al Aeropuerto de Trelew, que estaba a 21 kilómetros del Penal. Este sería tomado allí mismo y reconducido a Chile. Todo es planeado al detalle. Desde adentro y desde afuera. La organización fue total y perfecta y dependía de una ajustada coordinación.
“La primera idea de los presos políticos era fugarse cavando un túnel, pero pronto se dieron cuenta de que era imposible. Allí comienza entonces a pensarse y a planearse una fuga con apoyo externo”
A las 18.45 inicia la toma del penal. Los guardia cárceles son reducidos y detenidos a medida que avanza la toma. Cuando están por salir se da la resistencia de un guardia cárcel en el puesto de entrada, Juan Gregorio Valenzuela. Este muere allí acribillado.
Logran salir los 110 a la puerta del Penal. Todo iba de acuerdo a lo planeado. Pero al llegar al ingreso no los viene a buscar nadie. Esperan y esperan.
Pasados unos minutos dan cuenta de que un engranaje falla: el militante que aguardaba en la plaza frente al penal para ordenar el avance de los camiones que recogería a todos, interpreta mal la señal y decide retirarse.
Esperan. Los 110 quedan esperando en la puerta del penal y nadie viene. Sólo llega un Falcón, al que se suben los seis de las conducciones: Santucho, Menna, Gorriarán Merlo (ERP), Vaca Narvaja (Montoneros), Osatinsky y Quieto (FAR). Estos recorren el lugar sin encontrar los camiones y finalmente ante el riesgo ser detectados se van para el Aeropuerto de Trelew.
Un segundo grupo queda en el puesto de guardia y desde allí llaman a varios los taxis de la zona. Llegan tres autos, a los que se suben los 19 que seguían en orden de prioridad. Los otros presos regresan todos al interior del penal, a sus celdas. Entre ellos, Rosa María Pargas.
Los 19 en tres autos se demoran en el trayecto, mientras los seis que habían salido primero esperan en el Aeropuerto. Tras esperar, secuestran el avión de acuerdo a lo planeado. Esperan algo más, pero los segundos no llegan. Tienen que partir. Se van a Chile.
Los 19 llegan al aeropuerto de Trelew cuando el avión ya estaba levantando vuelo.
La decisión entonces es tomar el Aeropuerto para rendirse. Llaman a la prensa, a un juez, a un médico. La situación es televisada. En esa noche, ya casi 16 de agosto, se entregan finalmente y detenidos por la Marina son llevados a la Base Almirante Zar.
LA MASACRE
“Los 19 guerrilleros permanecen del 16 al 22 de agosto en la Base Almirante Zar. El 22 de agosto a las 3.30 de la madrugada son despertados sorpresivamente, les piden salir al pasillo delante de sus celdas. Bajo la orden del Capitán Sosa y el teniente Bravo, los soldados disparan sus ametralladoras contra los detenidos. Luego avanzan por el pasillo y uno a uno los rematan”, relata Journé, y enumera cada uno de los muertos.
Mueren:
- Alejandro Ulla (PRT-ERP)
- Alfredo Kohan (FAR)
- Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
- Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
- Carlos Astudillo (FAR)
- Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
- Eduardo Capello (PRT-ERP)
- Humberto Suárez (PRT-ERP)
- Humberto Toschi (PRT-ERP)
- José Ricardo Mena (PRT-ERP)
- María Angélica Sabelli (FAR)
- Mariano Pujadas (Montoneros)
- Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
- Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
- Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)
- Susana Lesgart (Montoneros)
Pero hay tres que sobreviven:
- María Antonia Berger recibe un impacto en su rostro.
- René Haidar, recibe una bala en un hombro.
- Alberto Camps. Es herido en su abdomen.
“Las noticias de la masacre se difunden y llegan al penal. Todos creen muertos a los 19. Rosa María pensaba en todos sus compañeros, pero en particular en Alberto”. Y pensando que estaba muerte Rosa escribe este poema:
Tengo que entender que ahora estés horizontal y quieto
Entonces busco la respuesta a una mano que se quedó medio hueca
Toda sola.
Porque nos faltó una tarde cualquiera en una esquina común
Porque nunca desordenamos juntos una cama
Pero aprendimos a desordenar bien nuestra imaginación
Para esperar mejor
Así crecimos.
Hay un pueblo que espera al combatiente rubio
Hay un pueblo rápido que aprenderá mejor
La posibilidad de mis ojos me regala un cielo cuadriculado y chico
Más allá de las rejas las gaviotas juegan a la tarde de viento esquivado
Más acá, aquí adentro estoy yo, aprendiéndote la muerte compañero.
ARCHIVOS
“Documentos que obran en el archivo local sobre la dictadura nos permiten ver que el 25 de agosto de 1972, inteligencia del Ejército hacía pedidos de información al respecto de ‘antecedentes’ del doctor Roberto Pargas. Interesaba a las Fuerzas Armadas si el viaje Pargas al sur en esos días ‘podría tener relación con los hechos del penal de Rawson’. El informe describe su desempeño profesional como médico, su inserción en la comunidad local y lo señala como ‘simpatizante comunista’”, contó Journé.
DESAPARECIDOS
Dice el profesor Journé:
Rosa María permaneció presa, luego fue trasladada a la cárcel de Devoto y recuperó su libertad con la amnistía presidencial, el 25 de mayo de 1973. Rosa María y Alberto Camps se casaron el 3 de agosto de 1973 en Buenos Aires. Los testigos del casamiento fueron María Antonia Berger y René Haidar, los otros dos sobrevivientes de la Masacre.

Casamiento. 3/08/1973. De izquierda a derecha: Alberto Camps, Rosa María Pargas, María Antonia Berger y René Haidar. Atrás, de bigotes y anteojos, el doctor Roberto Pargas
En 1974 Pargas y Camps fueron detenidos nuevamente. En junio de ese año tuvieron a su primer hijo, Mariano. Ante el avance represivo optaron por el exilio. Primero en Perú, luego en México y posteriormente en Italia.
En septiembre de 1976 nació Raquel, la segunda hija del matrimonio. En 1977 regresaron al país en la clandestinidad. El 16 de agosto las Fuerzas de la represión llegaron a su casa en Lomas de Zamora. Camps resistió el secuestro y fue asesinado en el lugar. Rosa María Pargas fue secuestrada y permanece desaparecida.
Mariano, de 3 años, y Raquel de 11 meses, estaban en la casa y sobrevivieron. Luego de pasar por un hogar fueron devueltos a su familia.
En tanto, Ricardo René Haidar fue secuestrado el 18 de diciembre de 1982 en el ocaso de la dictadura militar cuando intentaba regresar a la Argentina desde Brasil. María Antonia Berger fue secuestrada el 16 de octubre de 1979. Continúa desaparecida.

Última foto de la familia. Año 1977. Rosa María y Alberto, con sus hijos Mariano y Raquel
LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE
El capitán Luis Sosa fue condenado en 2012.
El teniente Roberto Bravo estuvo 50 años oculto en Estados Unidos. Fue juzgado y condenado en 2022, por un tribunal de Miami. Mariano y Raquel Camps, hijos de Rosa María y de Alberto, junto a otros familiares de víctimas de la Masacre, estuvieron presentes en la condena.
¿QUÉ SIGNIFICA LA MASACRE DE TRELEW?
“La Masacre de Trelew no fue la única masacre en la historia argentina. Los fusilamientos de los trabajadores de la Patagonia en 1921; los de la Plaza Independencia en Gualeguaychú también en el 1921; los de junio de 1956 ante el levantamiento del General Juan José Valle, entre otros”, enumera Journé. Y sigue: “Se trata de hechos emblemáticos porque cada uno abrió una etapa política y social distinta. Entonces, vale preguntarse ¿Qué significado tiene la Masacre de Trelew?”.
Las palabras de Agustín Tosco en homenaje a los fusilados son representativas de la interpretación de aquel contexto. Dice: “Se me concedió un honor proletario, como obrero, de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. A cada nombre de cada compañero y cada compañera gritábamos “presente, ¡hasta la victoria siempre! Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo”.
“En aquel tiempo, las organizaciones políticas y las armadas interpretaron la masacre como un hecho desesperado de una dictadura en retirada, que había sido irracional y criminal, pero que auguraba una radicalización y, finalmente, todo tendía a confirmar el camino revolucionario y su inexorable victoria final”, dice Journé.
“Ya no se trata de intentar el ocultamiento, de apostar a la invisibilización, sino de instalar la masacre en una zona de penumbras, a medias visible e invisible, dejando que lo no dicho actúe a su manera”
“Sin embargo, la distancia del tiempo nos permite otras reflexiones, y repensar el significado histórico de la Masacre”, agrega, para traer al historiador Roberto Pittaluga, quien señala que la Masacre de Trelew, más bien, inauguró una relación ambigua entre clandestinidad y legalidad, que será sistemática en la dictadura:
“más que leerla como acción desesperada convendría interrogarla como el armado incipiente de una nueva disposición en relación a las formas de reprimir la disidencia política. (…) Ya no se trata de intentar el ocultamiento, de apostar a la invisibilización, sino de instalar la masacre en una zona de penumbras, a medias visible e invisible, dejando que lo no dicho actúe a su manera”[1]

Casamiento. 3/08/1973. Alberto y Rosa María en la punta de la mesa. Próximos del lado derecho, Berger y Haidar. Del lado izquierdo, Roberto Pargas y Rosita Fleitas
“Todo el país sabía que los 19 militantes estaban en esa Base. Su detención y traslado había sido hasta televisada. Y, aun así, sabiendo que todos se enterarían decidieron fusilarlos. Una vez conocido el hecho, las respuestas del gobierno militar ingresaron en ese juego entre lo clandestino y lo público. Los hechos, más que ocultarse, pasaban hacia una zona de sombras, un espacio de la realidad sobre el cual no se debía preguntar, ni se respondía. Esta nueva forma represiva cobrará regularidad y sistematicidad en la última dictadura militar de 1976”, explica el docente. Y concluye con la cita de Pittaluga: “la masacre de Trelew fortaleció la propensión hacia una trama jurídica que convirtiera el Estado de excepción en la situación normal”.
[1] Pittaluga, R. (2006) La memoria según Trelew [En línea]. Cuadernos del CISH, (19-20). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3610/pr.3610.pdf