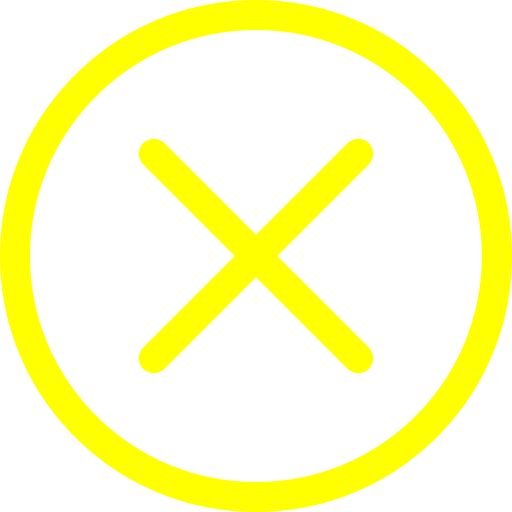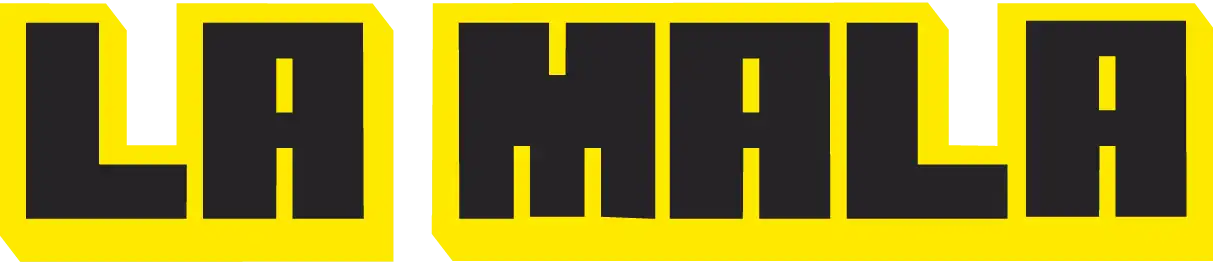En lo que va de la presente década el auge de experiencias conservadoras, nacionalistas de derecha y de corte autoritario han sido más la regla que la excepción. Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Giorgia Meloni, Javier Milei, Donald Trump, Sebastián Piñera o Jeanine Añez se suman a la lista de figuras que han ejercido o ejercen el Ejecutivo de sus respectivos países. Y pueden sumarse muchos otros.
Es un hecho que la renovación progresista, ese corto aliento discursivamente redistributivo, pero mezquino y simbólico en la práctica, no ha hecho más que alimentar el fantasma del “fascismo”. Bueno, o lo que muchos desilusionados del “campo popular” llaman fascismo. En su abordaje abstracto y atomizante de la realidad social, partiendo de los fundamentos económicos que sustentan dicha realidad; romantizando la marginalidad o apelando a sus clientelas; cooptando y debilitando por vía institucional a los movimientos sociales que hicieron temblar las calles a finales del siglo XX y primera década del siglo XXI, gran parte de estas “izquierdas” o “centro-izquierdas” no han sido más que la yesca necesaria para el auge de las nuevas – y no tan nuevas – derechas.
El mito del empoderamiento de las masas, pues, ha sido una cruel mentira. Una burda pantomima de una burguesía acomplejada y que, de serles un poco suave al describirla, tenía “sensibilidad social”. Lo cual, en verdad, dudo mucho. Una burguesía en retirada, apaleada por sus propias políticas de capitalismo salvaje y expansión neoliberal, que derribó y distorsionó entramados relacionales enteros y desinstitucionalizó a gran parte de la mano de obra, desempató sus querellas internas de cara a la lucha de clases una salida demagógica. Es decir, bonapartista. Populista. Esas experiencias de “izquierda” no fueron –y son– más que agentes de la burguesía pintados de rojo –chavismo– o emponchados de redistribucionismo barato –kirchnerismo–.
Como señalé junto al Licenciado Weissel en la nota Breve Historia del Tecnofeudalismo contemporáneo: deseos, consumo e islas de ricos (ver acá), autoras como Nancy Fraser y Rahel Jaeggi señalan que el neoliberalismo se expresa durante el siglo XX, y especialmente durante el XXI, en “dos variantes”: una regresiva, asociada a la tradición y el orden –el liberal-conservadurismo contemporáneo al que asociamos las nuevas derechas–, y otra progresiva, generalmente relacionada con las políticas de identidad y el activismo social que debemos llamar por lo que realmente son: un liberalismo de izquierda. Es decir, progresismo. Socialdemocracia en sentido lato.
Esta última corriente, contra lo que los más ingenuos podrían creer, no deja de ser peligrosa. Naturaliza la desigualdad mediante la diferencia y entroniza al individuo “por izquierda”, edulcorando lo que su vertiente derechista plantea sin tapujos e impone por la fuerza. Una violencia mucho más física que simbólica, al menos en apariencia. Este neoliberalismo progresista es, en pocas palabras, una condición sine qua non del despliegue del “fascismo contemporáneo”. Es, en definitiva, el puño de hierro y guante de seda al servicio del capital.
Como señalan Daniel Bernabé y Yascha Mounk, las tendencias actuales que reafirman y reivindican las diferencias no perciben que, tras ella, defienden y promueven lo que juran combatir: la desigualdad. En las últimas décadas ha sido funcionales respecto al derecho a la diferencia y a la individualidad, frente a lo que sus opositores llamaban la uniformidad colectivista y socialista. Consecuencia de ello es que la “izquierda” vaciase de contenido la lucha colectiva y sus propias organizaciones. Pasaron de la militancia combativa –revolucionaria y materialmente transformadora– a convertirse en celebrantes de espectáculos y desfiles performativos que, muy lejos de ser ese fantasma que recorría Europa en tiempos de Marx o Lenin, pavimentan el sendero del nuevo ethos individual que aborda Eric Sadin.
Su flexibilidad transgresora solo en apariencia y su impronta moralista devino en lo contrario: una rebeldía domesticada, mercantilizada y útil. Esa misma rebeldía, mercantilizada y útil que hoy ha sido hegemonizada por la derecha política.
Los revolucionarios de plataforma –más activistas que militantes–, los abanderados de la corrección política y vanguardia de minorías fragmentadas han hecho más daño que la propia “amenaza fascista” que se impone hoy en Chile, Argentina, Italia o Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. ¿Y por qué digo esto? Porque han sido ellos, los Bernstein y Kautsky, los Bonaparte y los Boulanger de nuestro tiempo, los que han entregado en bandeja a la clase obrera a lo más rancio del capital.
Han sido, y son ellos, los que alientan por izquierda la desunión de los trabajadores en cuanto clase oprimida. Favoreciendo las disidencias, los colectivos –que más bien son reductos emocionales difusos– y agrupaciones diversas han sido funcionales a resquebrajar la identidad de clase del proletariado. Lo que las nuevas tecnologías y la globalización del capital vienen haciendo en el plano material, ellos lo han reforzado en lo discursivo. Al relativizar la condición de clase, pudiéndose entronizar la sexualidad, la raza o la religión como fuerza nodal del ser, estos “bienintencionados” han potenciado la ya obvia fragmentación de los trabajadores.
Si es más valioso ser cualquier cosa antes que un trabajador ¿Cómo se van a organizar y “cambiar el mundo”? ¿Cómo van a conseguir que hombres y mujeres marchen a la par si las diferencias sexo-genéricas son puestas una y otra vez sobre la mesa? ¿Cómo no van a tornarse endebles los reclamos de las mayorías si atacan los problemas comunes cada uno desde su agrupación hiper-específica? ¿Cómo pretenden hacer la revolución si la revolución es de carácter universal y no particular en términos ontológicos? La respuesta es simple. No quieren la revolución. No tienen vocación de poder y tampoco sabrían ejercerlo de conquistarlo. Son, no cabe duda, una manifestación superestructural del único enemigo real: el capitalismo y sus agentes. Son parte del problema y lo seguirán siendo. Son quienes alimentan y enriquecen en favor del capital la tan aclamada batalla cultural.
Es cierto que izquierda y derecha son dicotomías burguesas, especialmente liberales, nacidas al calor de la Revolución Francesa. Los rótulos en verdad no son importantes al momento de evaluar el desempeño de partidos o movimientos de estas características.
Ello resulta evidente cuando se repite, tristemente hasta el hartazgo y con notable negligencia cognitiva, que el nacionalsocialismo hitleriano es “de izquierdas” o que el socialismo es cuando el Estado “hace cosas”, como si esta herramienta de dominación de clase no interviniese por acción u omisión bajo el imperio de la burguesía.
La reflexión y crítica presentes en estas líneas radican en la necesidad de abandonar las formas y pantomimas. La sustancia, el alma de la organización requerida para el cambio real, no puede valerse de eslóganes o iniciativas plurales. Deben revisarse los programas, las estrategias y las tácticas de cara a la confrontación. Se debe comprender la realidad material, la situación concreta de los trabajadores en su conjunto, no de sus particularidades atomizadas. No se puede ver el bosque si nos dedicamos a contemplar cada árbol por separado. El bosque es el conjunto de árboles. No se puede seguir diciendo que cada árbol es su propio bosque. Cada persona no es un mundo. Las personas habitamos el mundo. El mundo es colectivo, jamás individual.
Esa enfermedad de la individualización, la particularización de las experiencias, es un rasgo característico de la mentalidad y la sociedad burguesa. Es una restricción que de no ser vadeada terminará cual Uróboros devorándose a sí mismo ad infinitum, arrastrándonos en la irrefrenable autodestrucción creativa del capital en virtud de acrecentar el margen de ganancia.
Retomando las palabras del filósofo húngaro György Lukács en Historia y conciencia de clase: estudios de dialéctica marxista (2013): “El individuo no puede ser medida de todas las cosas; porque el individuo se enfrenta necesariamente con la realidad objetiva como un complejo de cosas rígidas que encuentra ya dadas e inmutables y respecto de las cuales no puede llegar más que a juicios subjetivos de aceptación o de recusación. Sólo la clase (no la “especie”, que no es más que un individuo mitologizado) consigue referirse de un modo práctico y transformador a la totalidad de la realidad. Y eso solo si es capaz de ver en la objetividad cosificada del mundo dado y previo un proceso que es al mismo tiempo su destino. Para el individuo se mantiene insuperable la coseidad y, con ella, el determinismo (…) Todo intento de abrirse paso desde ahí hacia la “libertad” tiene que fracasar, porque la pura “libertad interior” presupone la inmutabilidad del mundo externo” (pág. 325).
“Al relativizar la condición de clase, pudiéndose entronizar la sexualidad, la raza o la religión como fuerza nodal del ser, estos ‘bienintencionados’ han potenciado la ya obvia fragmentación de los trabajadores”
Estamos atrapados en el mundo de las cosas, en la mercantilización absoluta de la materia y de lo abstracto. La sociedad de rendimiento y el emprendedurismo, potenciados por el panóptico digital y la profusión del multitasking, han potenciado las formas de alienación que produce el capital. Se ahoga la reflexión profunda, la introspección y el abordaje de la totalidad sistémica. Es, como advierte Byung-Chul Han, un retroceso.
Se abandonó el vivir por el sobrevivir. La preocupación general no es el cómo puedo vivir mi vida, sino el cómo hago para poder vivirla. Se abandonó el planeamiento a largo plazo en favor de la inmediatez. Las limitaciones materiales y la precariedad en el trabajo, el consumo y la realización personal han derivado en un sinfín de enfermedades psíquicas y patologías como la depresión crónica o la ansiedad.
No es que las nuevas generaciones sean de cristal, sino que se han roto fruto de las esperanzas marchitas, la exigencia permanente y el cerco de la miseria cada vez más estrecho. En un mundo donde el individuo vale en tanto consumidor y donde el trabajo tiende a ser cada vez más simple –es decir barato y descartable–, las oportunidades y posibilidades para sostener el ritmo del consumo esperado y la extracción de plusvalía sobrecalientan las voluntades, los cuerpos y las expectativas del proletariado todo.
Y frente a semejante decadencia, en la que especialmente los más jóvenes persiguen la estabilidad y el orden para así proyectar un futuro, la izquierda se vuelve parte del problema. La izquierda es vista como el problema dada su hipocresía aparente, su humo y colorines performáticos. Los jóvenes se cansaron de la E, las arrobas y los feminismos mal llevados. No porque sus reclamos sean inválidos o se “hayan derechizado”, sino porque no han sido capaces de atender a sus problemas reales. Fueron abandonados, expuestos en su miseria y atormentados.
La “dictadura de la corrección política” se convirtió en la antesala del retorno reaccionario de la “dictadura de la incorrección”. Y es en su incomprensión o falta de autocrítica, los autodenominados progresistas, socialistas del siglo XXI, revolucionarios de sillón, han atacado a quienes deberían proteger: los trabajadores. Los llamaron desclasados, fachos pobres y egoístas. Se volvieron funcionales a la discursividad del adversario, quien se adueñó de tales rótulos y abrazó en señal de orgullo.
Así como los homosexuales se hicieron del vocablo puto, la derecha se reconoce a sí misma como derecha, radical e intolerante. Intolerante de las pantomimas, el desorden y la hipocresía discursiva. Le han quitado a la izquierda política su lugar de disidencia, el espíritu revolucionario y su cariz contestatario. Hoy, aludiendo a Stefanoni, la rebeldía se volvió de derecha. Lo que no quita que esa rebeldía no este por ello domesticada, alineada y contenida por los intereses del capital. El conservadurismo social, el reaccionarismo político y el revanchismo burgués han calado como banderas de un orden perdido que puede ser recuperado. Un orden estático, imperturbable y decimonónico que, romantizado hasta la repugnancia, se apersona a los jóvenes –y no tan jóvenes– como la panacea frente a la incertidumbre. Una incertidumbre que, por lógica propia del sistema, no hace más que proliferar y escamotearse.
“Así como los homosexuales se hicieron del vocablo puto, la derecha se reconoce a sí misma como derecha, radical e intolerante. Intolerante de las pantomimas, el desorden y la hipocresía discursiva”
Esta Trahison Des Clerc, como llamó Julien Benda al abandono del rol que la intelligentsia tenía para con la sociedad, ha conquistado el pináculo de la vergüenza tras dar sus primeros pasos en Mayo del 68. La reafirmación de su condición pequeñoburguesa; el abandono de la vía revolucionaria por una de naturaleza socialdemócrata; y el vaciamiento del corpus teórico que nos define en favor del relativismo idealista, es decir burgués y liberal, fungen hoy en el posmodernismo ideológico que la derecha llama marxismo cultural y lo woke. Los intelectuales han abandonado a la clase obrera y optado por las mieles del goce palermitano.
El revival del tradicionalismo y sus valores, avalado por una filosofía neoestoica del selfmade man neoliberal y el “pensamiento alternativo” hijo del New Age, se expresa mediante el blockchain, las criptomonedas y los “cursos”. Ello no hace más que develar lo obvio: la necesidad de prosperar a como dé lugar en un mundo líquido, movedizo y que cada vez expulsa a más y más personas de sus dinámicas. La necesidad de andamios en un mundo resquebrajado, etéreo y fluctuante, vuelve apetecible los modelos rígidos. La viveza criolla, empujada a raspar la olla, se convierte en esquema ponzi o un juego del calamar. Y la sociedad hipercapitalizada en el universo del Quini 6 y en el burdel empoderado donde la prostituta debe dar gracias de que se la quieran coger.
En el capitalismo contemporáneo el ejército de reserva del que hablaba Marx ha rebasado su utilidad, gestando una población sobrante, en el más puro de los sentidos. Son la escoria de la sociedad de mercado, los marginales que se han caído del sistema y son incapaces de redención. Encarnan las consecuencias del capitalismo de plataformas, la barbarie de la sociedad de consumo y la apatía de un mundo mecanizado y sistematizado a pulso de IA y tracción a sangre. La sangre de los obreros fragmentados, alienados y precarizados. De esos obreros que, abandonados por sus agrupaciones y partidos que apuestan a la diversidad, ven en los planteos ordenancistas y “de sentido común” de las derechas una esperanza de ser mejores. Sufrir para estar mejor, en cuanto promesa, les resulta más llamativo que un sufrimiento gratuito en el que pareciera que unos pocos sacan provecho. Esa minoría beneficiada se llama burguesía. Sin distinción de colores, genitalidad o nacionalidad.
El emprendimiento como supervivencia ante un mundo donde el toyotismo y la financiarización han reorganizado la geografía global, trastocado las instituciones y transformado el trabajo, se vuelve imperativo. Los cargos técnicos en elaborados procesos productivos, y que tienden a la simpleza en sus aspectos más particulares, han parido un sinfín de changas, rebuscadas y delincuencia en el mundo Occidental y el auge de la industria y la vanguardia tecnológica en el mundo asiático.
El lumpenismo y los conflictos étnico-culturales evidencian un proceso de descomposición social del “Norte Global” y su periferia afro-latinoamericana, gestando que actividades como la prostitución y la timba se revaloricen como “trabajos honestos y libres” mediante plataformas como Onlyfans y los casinos virtuales. La cultura del trabajo por la que tantos se rasgan las vestiduras, pues, se mutila a sí misma y se ahoga en su propia esquizofrenia dialéctica. La idea muere ante su realidad inmediata.
“El lumpenismo y los conflictos étnico-culturales evidencian un proceso de descomposición social del “Norte Global” y su periferia afro-latinoamericana, gestando que actividades como la prostitución y la timba se revaloricen como ‘trabajos honestos y libres’ mediante plataformas como Onlyfans y los casinos virtuales”
No busco con esta reflexión caer en la pedantería intelectual pequeñoburguesa. Mucho menos elevarme sobre un pedestal amarfilado, si no, por el contrario, volver al terreno de lo pedestre. Debemos renegar de platonismos y socialismos “narnianos” que jamás ocurrirán. Hemos de interpelar el aquí y ahora con la rigurosidad que solo un enfoque materialista, histórico y dialéctico puede brindarnos. Es el deber de todo aquel que se considere un revolucionario, un combatiente popular o simplemente un sujeto cansado de un mundo que lo fragmenta hasta el vaciamiento absoluto, el organizarse y refundar el camino de la lucha.
No podemos seguir esperando el milenio o repetir mantras de héroes y mártires fallecidos. Marx, Engels, Lenin, Stalin y Trotsky han muerto. Mao, los Kim y los Castro y cuanto “comunista variopinto” se les ocurra, también. Son hijos de un mundo y una coyuntura que nos resulta ajena, aunque familiar. Son figuras de un mundo diferente al que transitamos.
Las reglas básicas son las mismas, la misión también. Pero los desafíos y las armas que empuña la burguesía se han actualizado. Lo viejo funciona, sí. Pero no siempre. Lo viejo brinda una base funcional, pero debemos preguntarnos ¿qué se puede traccionar con ello? ¿Cómo se puede utilizar en favor de la emancipación proletaria?
Respecto a lo nuevo, no tiene por qué funcionar. Aunque hay veces que puede ofrecernos una sorpresa, argumentos ad novitatem no deben seducirnos. Es por ello que, sin olvidar nuestro pasado, a nuestros referentes y experiencias exitosas, fracasadas o truncas, todo aquel que se preste a combatir debe construir sobre lo materialmente dado y no sobre ilusiones. El pasado está pisado. No dejemos que el presente siga siendo bajo la bota. Aprendamos de la Historia, no busquemos repetirla. Escribámosla con hechos.
La revolución –decía Lenin– no se hace, se organiza. Es hora de que las nuevas generaciones, frente a nuevos y viejos desafíos, depure sus organizaciones, las reestructure y revise sus programas. El capital está cerrándose sobre sí mismo y valiéndose de la inoperancia o falta de perspectivas de las izquierdas, en su mayoría revisionistas y progresistas, para devolver el golpe. Arrea a parte del proletariado al matadero, aplaca la furia popular e incorpora la inestabilidad a la regularidad cotidiana.
El estallido chileno en 2019 o los recientes acontecimientos en Hungría y el sudeste asiático parecieron no arribar al puerto deseado. ¿Por qué? Por lo expuesto en el presente artículo. No hacen falta amos, césares ni tribunos que orienten nuestra lucha.
Si las derechas contemporáneas han logrado acaparar a parte del proletariado es por los errores de la izquierda. Si esa izquierda no hace mea culpa y empieza de nuevo ni renuncia a sus estratagemas liberales y progresistas, nunca será verdaderamente revolucionaria. Y, por tanto, solamente le quedará oír una y otra vez: llórala, zurdo.
Hay una alternativa. Hay un programa en ciernes. Tiene nombre: Vía Socialista.