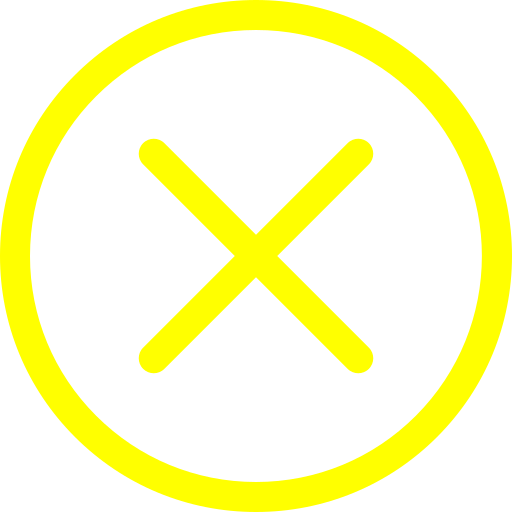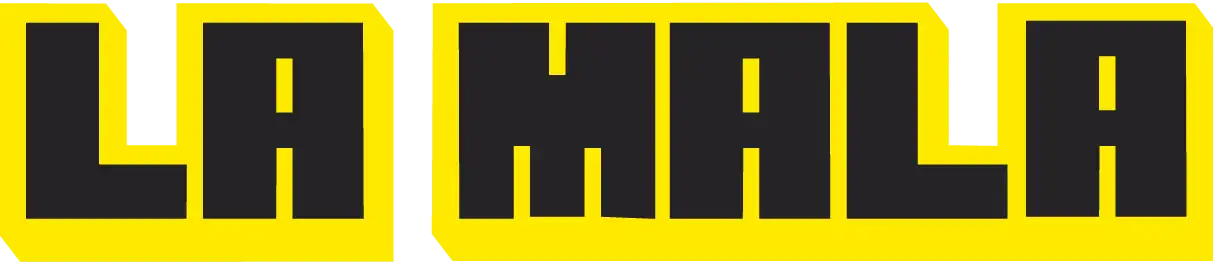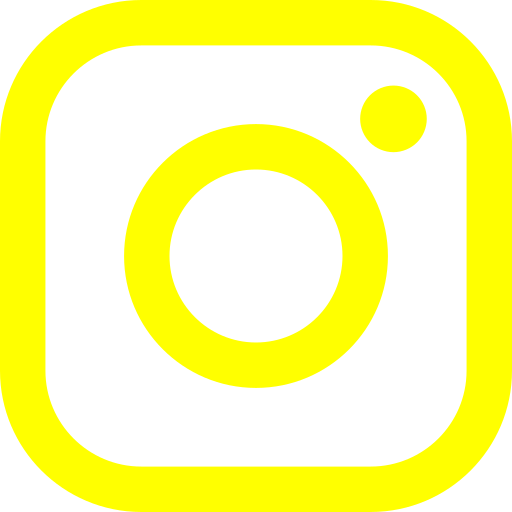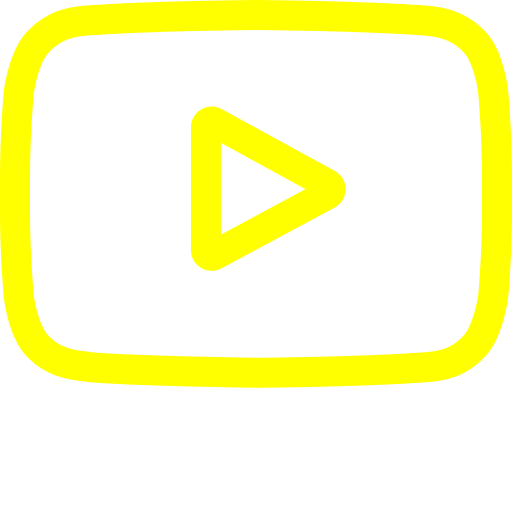Era muy chico cuando mi padre compró una colección de libros sobre las expediciones del explorador marino Jacques Cousteau. Carpintero de oficio, destino de pobreza: compraba libros de Jacques Cousteau porque, según él, todos teníamos derecho a todo. Ya más grande, miro los libros ordenados en la biblioteca de mi casa y conecto afectivamente desde ese lugar, con el gesto y el legado. El derecho al asombro y al descubrimiento, a la aventura en un mundo que nos pertenece a todos.
Ese mismo hilo afectivo estuvo presente en estos días, mientras seguía, vía YouTube, la expedición Talud Continental IV del Conicet en el Cañón de Mar del Plata. Una misión científica con colaboración internacional que, de pronto, se convirtió en un fenómeno social. No solo por lo inusual de asomarse al abismo marino en tiempo real, sino por el modo en que lo hicimos: con voces pausadas, amables, casi minimalistas, repletas de “no sé” y de “esperá que llamo a este, que sabe”, con un ritmo que parecía contradecir la lógica de las redes y de una economía política que hace de la aceleración, del espectáculo y de la crueldad formas de producción y subjetivación. Pero acá, como sosteniendo un deseo compartido, una forma paralela y singular de la unidad, miles de personas se conectaban, preguntaban, comentaban. Por un instante, la exploración científica salió del nicho y entró en nuestra conversación común.
Es necesaria una primera advertencia: uno no debe exagerar, claro; si bien tienen un suelo común, no hay que equiparar esto con el fervor mundialista. Creo que se parece más al fenómeno Eternauta. El riesgo siempre es la autoreferencialidad de una ecología propia, y uno no debe omitir aquella sentencia que lanzara Mark Fisher: “El poder del realismo capitalista deriva parcialmente de la forma en la que el capitalismo subsume y consume todas las historias previas”. Sabemos que esto, como todo, pasará.
Sin embargo, me gustaría que buceáramos algunas consideraciones que podrían ayudarnos a conectar con lo que nos pasa e intentar comprender qué necesidades podría estar expresando este fenómeno antes de que desaparezca de la sensibilidad común, antes de que el acontecimiento se hunda en el fondo del mar.
1. LA LENTITUD GARPA
El streaming del Conicet en la zona abisal del Mar Argentino rompió una pared y atravesó el reducido mundo de “los científicos”, el nicho de “la ciencia”, para meterse en las casas de miles y miles de argentinos. Rompió, por un momento, casi como una zona de excepción, con el gira-gira frenético del algoritmo y su lógica del espectáculo sin fin. Por un momento fue como meter un palo en el engranaje y trabar la máquina. “Sabés que anoche llegué de trabajar, nos acostamos y nos pusimos a mirar el streaming del Conicet”, me dijo un amigo, con un tono de calma budista, con un alivio novedoso.
“La transmisión submarina parece decirnos que la lentitud garpa. Es una necesidad orgánica de cuerpos rotos, de cabezas quemadas por la velocidad y la productividad que nos impone la precariedad de la crisis”
Es que la transmisión duraba horas y horas. Desde la inmersión inicial hasta la despedida final, sin interrupciones; y al día siguiente, el recomenzar de la aventura. Todo era lentitud y paciencia: la densidad del agua compitiendo con la velocidad del dato navegando por el cablerío y los servidores. La forma del agua y la naturaleza del descubrimiento imponen su propia lógica, y permite lo que quiere y cuando quiere. En la realidad, no hay omitir intro ni x2.
La transmisión submarina parece decirnos que la lentitud garpa. Es una necesidad orgánica de cuerpos rotos, de cabezas quemadas por la velocidad y la productividad que nos impone la precariedad de la crisis.
En tiempos de aceleración frenética, en los que nuestras vidas se despliegan en ritmos que apenas logramos narrar o comprender, la desaceleración, la lentitud y la paciencia que exige el descubrimiento científico, junto con la aparición inesperada de un ecosistema lleno de maravillas vitales, nos revelaron que necesitábamos urgentemente esa pausa.
Tal vez sea una pista: necesitamos revitalizar temporalidades alternativas, que conecten con búsquedas y experiencias compartidas que escapen a la fuerza espiralada de la aceleración y sus infraestructuras: las plataformas que sostienen las redes sociales, pero también las que sostienen la política del espectáculo, la desconexión y la brutalidad. En estos tiempos de crisis total, de necesidad de elaboración política, de búsqueda de salidas en común, emerge como freno de mano la necesidad de tiempos más lentos y pacientes, compatibles con el trabajo social, la experimentación y la imaginación.
2. LA EXPERIENCIA DEL OCÉANO
En otro texto exploramos el concepto de “empobrecimiento de la experiencia” y hablamos sobre la crisis de la narración. La lentitud del streaming en la zona abisal no solo propuso otro ritmo, sino que ofreció una experiencia mediada por las tecnologías y las imágenes, pero de una composición diferente, más orgánica, nutritiva y ampliada. Ahí, sin cortes ni prisas, se reinstauró la posibilidad de detenerse a observar, de asombrarse sin la presión de consumir rápido. Esa pausa habilita un contacto más profundo con el misterio y la complejidad, un tipo de atención que la vorágine digital suele borrar.
“Lo que nosotros veíamos, lo veían ustedes. Nos íbamos sorprendiendo todos al mismo tiempo”, contó Daniel Lauretta, jefe de la expedición. Ese “nosotros” rompe la distancia habitual entre el que produce la imagen y el que la recibe. En esta forma de vivir la experiencia, la mediación de las imágenes no se traduce en un empobrecimiento, donde los espectadores aparecen desarmados y sin lenguaje para narrarse lo que están percibiendo. Una langosta defendiendo a sus crías ante el acercamiento del robot submarino podría haber sido un reel más, un video más de tiktok, pero se convirtió en experiencia auténtica porque reconocemos el acontecimiento formando parte de una trama narrativa en la que aparecemos implicados, que aparece como portadora de un lenguaje común, de una forma de comunicación que adquiere un sentido.
“La fauna que tenemos es increíble, y ahora vienen meses o años de trabajo en laboratorio”, continuó diciendo el científico, luego de la finalización de la misión. Otra vez, la paciencia y el trabajo como una virtud que es condición para el descubrimiento, para la experiencia y la narración del mundo del que formamos parte. Una forma, también, de desafiar la lógica del ajuste presupuestario y la narrativa del déficit cero: la lentitud del trabajo científico y el paciente trabajo de lo social cuestionan la lógica de la ganancia y de las metas cuantificables.
3. UNA NARRACIÓN COMÚN
Otro índice que parece indicarnos el fenómeno es la búsqueda colectiva de narraciones que nos permitan sentirnos parte de un mundo común. Muchas de estas narraciones aparecen, naturalmente, ligadas a la argentinidad como condición de identidad. Estamos buscando formar parte de algo mayor, de algo que nos contenga y nos saque de la impotencia y sensación de quietud. Pero también responde a la necesidad de un tejido común que nos implique, que nos sostenga en la intemperie, y esto está estrechamente vinculado con las formas de vida que atravesamos. Nuestros naufragios tienen una sustancia que nos es común a todos: la condición de la crisis, de la deriva y la precariedad.
“El streaming submarino nos muestra la posibilidad de una narración, expresada en el lenguaje de la paciencia, de una sensibilidad ligada al reconocimiento de la vida animal y el contacto con la inmensidad de lo que no conocemos”
En este sentido, esa necesidad de encontrar narraciones comunes que nos señalen caminos, que nos indiquen quiénes somos y qué es lo que nos pasa, parece emerger como un estado latente y como una búsqueda sin brújula, que está esperando momentos de activación que conecten con esa necesidad.
El streaming submarino nos muestra la posibilidad de una narración, expresada en el lenguaje de la paciencia, de una sensibilidad ligada al reconocimiento de la vida animal y el contacto con la inmensidad de lo que no conocemos. Pero también ligada a una defensa de la ciencia, del descubrimiento y la aventura, de la necesidad del trabajo colectivo. Parece ser una narración que expresa la necesidad de sostenernos en el mismo mundo, pero yendo hacia algún lugar.
Me pregunto cómo construir los procesos y las fuerzas activas que produzcan narrativas con ánimo y destino.
4. REALIDAD E IMAGINACIÓN POLÍTICA
Las trabajadoras y trabajadores de los organismos científicos del país sufren en carne propia el peso del ajuste: recortes presupuestarios, cierre de áreas, caída de ingresos y vidas atravesadas por la precariedad laboral.
Esta realidad entró y se entrelazó con las transmisiones de la exploración submarina, en ocasiones con trabajadores compartiendo directamente lo que viven, en otras con reclamos más indirectos o laterales, insertos de forma más sutil y por fuera.
Lo que queda claro es que la narración ligada a la experiencia de mirar la zona abisal del Mar Argentino se transformó también en un vínculo con los problemas y condiciones de trabajo de la ciencia y la técnica en Argentina.
En este sentido, temporalidad, experiencia y narración se fusionaron en una matriz que permitió enlazar esta experiencia con una imaginación política capaz de expresar reclamos y producir una re-sensibilización del campo social orientada a visibilizar y movilizar afectos en torno a esas problemáticas, implicándonos en la experiencia. Ahí parece vislumbrarse un signo de la reactivación social, todavía débil y sin confianza, que podría iluminar alguna forma de camino.
La imaginación política que podría desprenderse de esta experiencia no se limita a defender el presupuesto científico, sino que defiende la posibilidad misma de narrarnos colectivamente, de detener la maquinaria para mirar juntos.
En tiempos en los que todo empuja a la fragmentación y la velocidad, el fondo del mar y los trabajadores de la ciencia nos enseñaron —aunque sea por un rato— que otra temporalidad y otra forma de comunidad son posibles. Pero eso solo será posible si nos reconocemos como parte de una misma clase trabajadora y del mundo común del que formamos parte y si encontramos, a partir de ese índice compartido, instancias sociales para la invención y construcción de un horizonte acá, en la superficie de la tierra, donde estamos todxs.