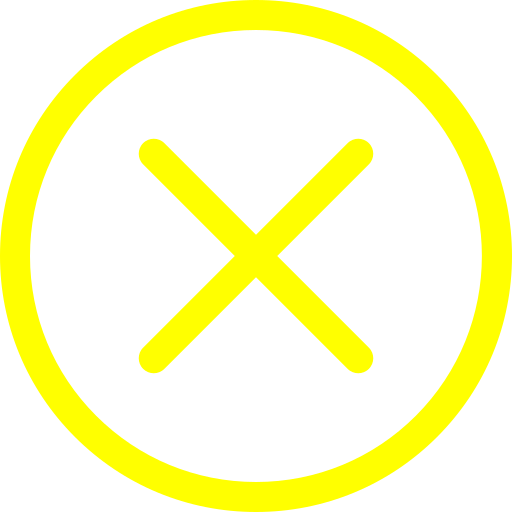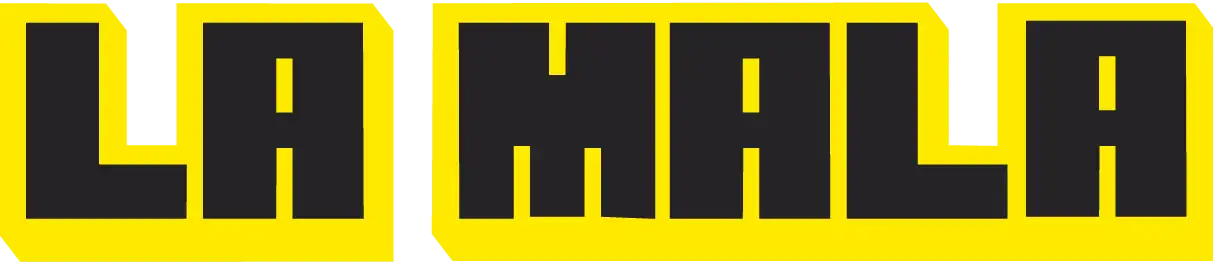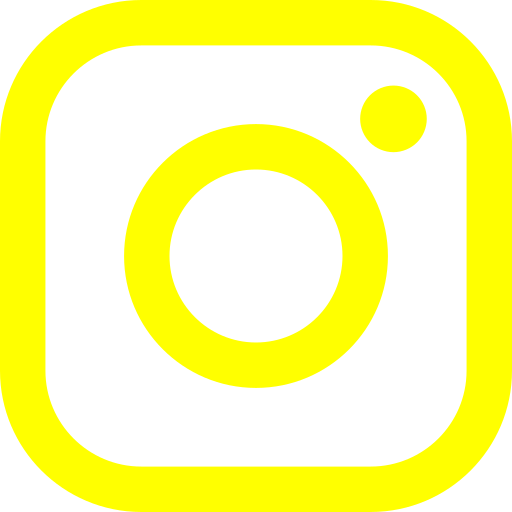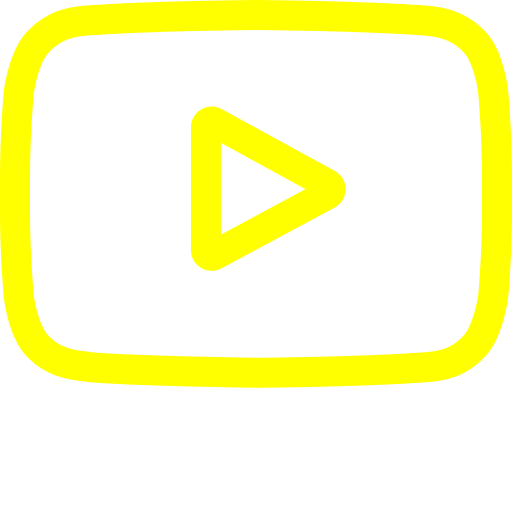Abrió los ojos esa mañana con muy pocas ganas de empezar su día. No tenía nada que hacer, pero aun así no quería salir de la cama. Se levantaría despacio e iría lentamente hacia el baño, se daría una ducha y se lavaría los dientes. Se pondría la mejor ropa y se perfumaría con su fragancia favorita, la que ella le había regalado para su aniversario de tres años, hace sólo dos meses. Bajaría las escaleras hacia el living, abriría las ventanas y pondría agua para el mate. Untaría unas fetas de pan con dulce de leche y apagaría el fuego para que el agua no se pase. Llevaría poco a poco las cosas hacia el patio, a la mesa donde compartió tantos momentos lindos con quien fue su mujer, Elena. Esa mesa siempre estará impregnada de recuerdos, de miradas, de besos, de sonrisas. Mejor hoy no ir a desayunar afuera, hace mucho frío para estar ahí. Mejor en el comedor, así podrá ver un poco de televisión, seguro hay algún partido importante de Europa. Después de eso iría a hacer unas compras, hacía tiempo no salía de la casa y ya casi no había comida, ni para él, ni para sus dos gatos, Aristóteles y Frida, que en realidad los había adoptado Elena, pero se tuvo que hacer cargo. En dos horas, como mucho, volvería, es lo que generalmente tarda en el súper. Acomodaría las cosas en la alacena, se cambiaría para estar más cómodo y se pondría a limpiar. Él no ensuciaba mucho la casa, pero los gatos se encargaban de hacerlo. Sus pelos siempre habían sido un problema, pero en los últimos días también habían destrozado dos almohadones y hecho pis por toda la alfombra, todo desde que se fue Elena. Él nunca entendió los motivos de su partida, hubiese deseado algún tipo de explicación. Sólo se llevó consigo unas pocas prendas de ropa y su cepillo de dientes. Una vez que terminada la limpieza, prepararía algo de comer y comería mientras empieza a trabajar. Estaba escribiendo un libro, ya casi lo terminaba, ‘Autocontrol, la clave del éxito’, lo titularía. Él era bastante conocido entre los lectores de libros de autoayuda, y tenía mucha fe en su nueva creación. Pero lo que más odiaba de ponerse a escribir era que cada vez que iba al estudio y se sentaba a hacerlo, Frida y Aristóteles se sentaban a su lado, simplemente a observarlo. Él pensaba lo ridículos que eran, observándolo con sus ojitos brillantes, apoyados en sus dos patas delanteras como si fueran dos esfinges rechonchas. Había intentado sacarlos de la habitación, pero empezaban desesperadamente a rasguñar la puerta y a maullar tan fuerte que ni siquiera podía ponerse a pensar. Nunca entendió por qué lo hacían, no tenía sentido. Pero se pondría a escribir de todos modos, ante la atenta mirada de los gatos obesos e inútiles. Luego, cuando cayera el sol, se iría a duchar de nuevo, como hacía todos los días. Los gatos lo seguirían por toda la casa, subirían las escaleras y esperarían pacientemente hasta que saliera del baño. Bajarían los tres y él prepararía la cena mientras llena el tacho de comida de ambos gatos. A veces comían, a veces no, pero ayer no habían comido y seguro tendrían hambre. Su cena, seguramente sería un poco de arroz, o un puñado de fideos. No cenaba nada rico desde que Elena se había ido, ella era una gran cocinera, y mejor acompañante para cenar. En cambio, hoy estaría solo en la cocina, y seguramente se pondría a llorar mientras mastica, y miraría a los gatos, comiendo a la par su alimento, y se acostaría pensando en ella para terminar así su día y empezar otro día igual que el anterior y así transcurrirían días y meses, tal vez años, y así toda su vida.
Pero luego de abrir sus ojos, ese día, decidió levantarse, bajó las escaleras, buscó el hacha guardada en el clóset, tomó con la otra mano de la cola a Frida y Aristóteles, que empezaron a gritar y a clavarles sus uñas, fue rápidamente hacia el patio y, apoyando en la mesa ambos gatos, con un solo movimiento, le bastó para llenarse su pijama de sangre.