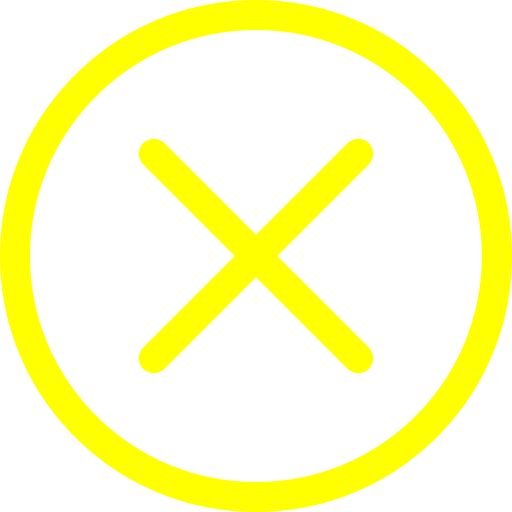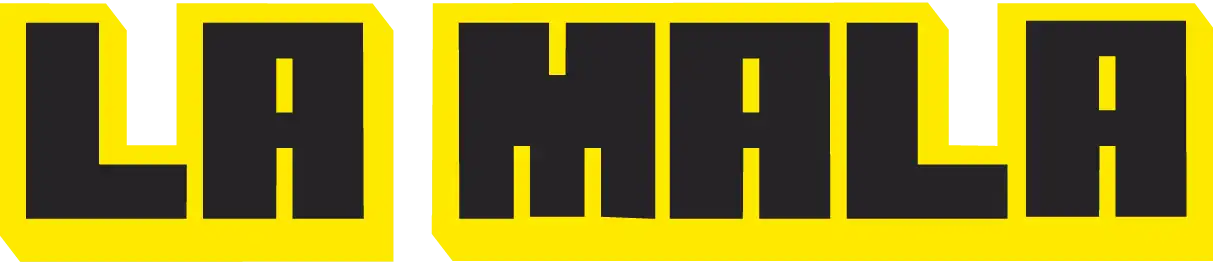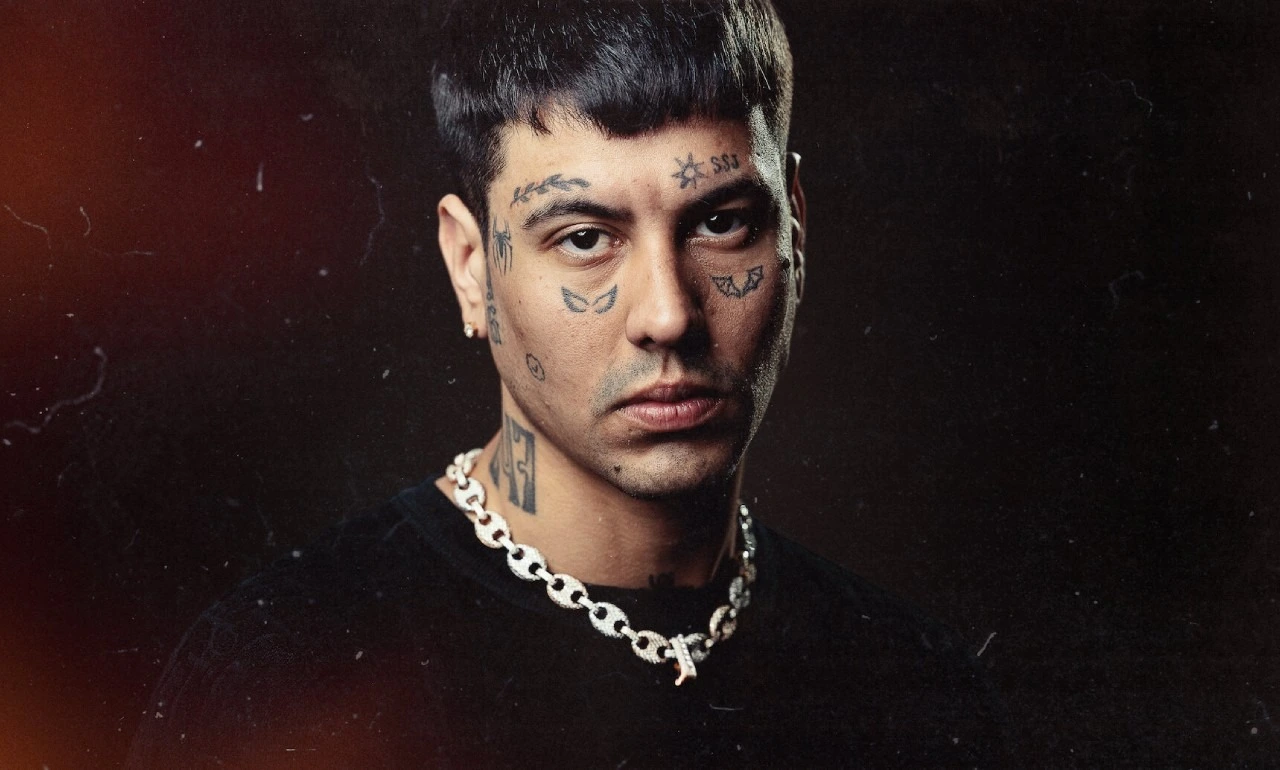Hace algunos días se estrenó el documental de Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki. La pieza escenográfica transcurre en una polaridad intrínseca: Duki va tomando distancia de Mauro a medida que se va pegando. Y cuando hablo de “pegando”, lo hago en el sentido más real del término: aquello que reúne lo que repulsa con la acción, donde la práctica es destructiva pero también alivia.
¿Qué hay ahí? ¿Una necesidad de reconocimiento, un típico adolescente, una discusión con la ley o un patrón de conducta artístico?
Lo cierto es la sorpresa: el breve recorrido hacia el “éxito” pese a su corta edad, lo que los pibes quisieran, “la punta de lanza” que él mismo signaba, como dice su amigo y compañero de carrera, Ysy A.
PRIMERO, MAURO
Mauro es un pibe, en principio, como cualquier otro, atravesado por la impotencia del sistema, por una normalidad atestada de injusticias. Pocas opciones, pocos espacios, y todos remiten a la explotación de la subjetividad. El individuo por encima. Un “vos, si querés, podés” que traza una línea de aislamiento, separando el sufrimiento de la comunidad. La cuestión sería, más vale que podés, pero ¿y si no?
Conviene aclarar algo: Mauro no nació en una villa ni tuvo que salir a laburar de pibe. Su historia no es la del hambre, sino la del descontento. Y ese matiz no le quita valor a su recorrido, lo hace interesante. Porque si incluso quien tuvo el privilegio del tiempo y los recursos para hacer arte termina sintiendo el vacío del sistema, entonces la crítica se amplía: no es solo sobre la pobreza material, sino sobre la pobreza de sentido que impone esta época.
Un padecimiento habitual para quienes nacimos en los 90 y las generaciones que siguieron: aburrimiento, falta de ganas, de sentido de pertenencia; tal vez alguna pasión heredada, efímera. Un condicionante asertivo, donde la potencia es el resultado medido en cantidad o plata. Donde lo colectivo queda empalmado con lo anacrónico o con el negocio de moda, con ese “siempre fue igual” que estanca la creatividad e impone la añoranza de un pasado desconocido.
Mauro estaba harto como un adulto que laburó toda su vida: del sistema, del colegio, de las instituciones. Entonces soy un rockstar, “tomo pastillas como un rockstar”. Bastó con un “Mauro va a ser el último en irse de casa” para acelerar el tiempo. Para un River, para un Bernabéu.
Tal vez ahí fue donde Mauro encontró a Duki por primera vez: en el olvido, en las ganas de controlar la angustia, en la máscara detrás del “modo diablo”, en el que venga lo que sea. En esas instancias donde la bronca y el repudio habilitan sentido, porque nada —nada— te identifica. Y ahí los pibes y las pibas se identificaron con él.
Entonces, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? El “rockstar” le trajo sus certezas: dinero, fama y éxito, pero lejos de eso, la duda, la inseguridad, la angustia seguían estando.
“Empujados hacia un estilo de vida exigente que encuentra en el mérito un argumento para sostenerse. No hay lugar para sentir-se, mucho menos, para estar mal”
Entonces, el “pibito depresivo”, como él mismo menciona, encontró la posibilidad de articular toda una cultura popular que venía a enunciar un modo genuino de definir lo artístico. Un modo de estilo libre, sin formato. Freestyle, que en algún punto son elementos comunes que rodean la sensibilidad de quien se pregunta por nuestro presente: dejarse llevar por la rima, por la circunstancia y la contingencia. Es esta la que tenemos, no mucho más. Frente a la demanda, un “se robaron todo” o un “no hay plata”. Explicaciones extremas y totalitarias.
Y en esa definición que acota palabras en speech de época, la generación más joven encuentra un marco teórico para proyectarse: un proceso político donde la planificación no tiene sentido, el tiempo para el deseo es de desgano, donde el goce y el descubrimiento son postergados a la productividad del cotidiano. Va rápido, y hay reemplazo. Es un episodio en loop. Empujados hacia un estilo de vida exigente que encuentra en el mérito un argumento para sostenerse. No hay lugar para sentir-se, mucho menos, para estar mal.
SIN EMBARGO, DUKi ROMPIÓ
Romper es animarse con coraje, no desde el lugar de la fuerza. Duki se levanta de la conferencia de prensa más importante de su vida (hasta el momento) porque la angustia lo desborda. Rompe con el protocolo de soportar. Rompe con la identidad de lo correcto. Al final del River dice: “Si tienen un sueño, tienen algo que les gusta, peleen por eso. Y si tienen que llorar, lloren. Y si están tristes, lo dicen. Y si alguien les dice cagón, le decís cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil”.
Duko ya había roto cuando dijo: “Somos todos nosotros” o “Somos todos estos”. “Todos” ahí, significa una historia. Marca la construcción colectiva devenida en proceso.
La frustración, los sentimientos de bronca, la sublimación hecha cuerpo y arte surgen esencialmente a partir de un otro con el que se identifican. Nadie, en el espacio de la singularidad, puede estar exento de errores; incluso es desde allí que las diferentes percepciones constituyen la posibilidad de avanzar en un sentido colectivo. Del mismo modo que uno interpreta, a partir de la incertidumbre habitual de ir creciendo en un contexto de desigualdad, la solidaridad, el agradecimiento y la reciprocidad también son efectos de una cultura que se identifica con lo propio, con la comunidad.
Y aunque esa singularidad se convierta en un nombre propio, en una subjetividad expuesta y heroica, siempre habrá uno o una con el que nos identifiquemos todos.
E. H. Schein, un psicólogo de enfoque empresarial, sostiene al liderazgo y a la cultura en un mismo renglón de análisis, donde marca que “la cultura y el liderazgo, examinados de cerca, son dos caras de la misma moneda, que no pueden ser entendidas por separado. De hecho, existe la posibilidad de que lo único realmente importante que hacen los líderes sea la creación y conducción de la cultura, y que el único talento de los líderes esté dado por su habilidad para trabajar con la cultura”.
Pienso en la exploración de los espacios productivos, porque es una forma de sugestión capital, que contradictoriamente amplía su toma de decisión en el marco de diferentes opiniones sobre la base de un directorio. Que promueve el diálogo de las diferentes experiencias y abandona un verticalismo que no encuentra creatividad y desliza únicamente impotencia.
Siguiendo estas líneas, no puedo evitar caer en la increíble gestión actual. Que a falta de pan inició un circo, y a falta de credibilidad le dejó el gobierno a los Estados Unidos. No hay potencia allí que permita unir cultura y liderazgo. No somos una sociedad dispuesta a la ayuda benéfica, ni queremos una expresión de odio que nos conduzca a un show de polaridad política. Los argentinos nos merecemos algo mejor, y en ese camino habrá momentos de señalamiento y también la necesidad de una renovación extrema. No son las ideas, son los tiempos, la aceleración, donde la ambigüedad de los debates no se resuelve a través de la experiencia. En este lugar, los valores van a ser construidos sobre la credibilidad de los que vengan.
“Tal vez el verdadero liderazgo sensible no sea el del que dirige desde arriba, sino el del que, como Duki, se expone a ser parte del mismo barro que lo formó”
Tal vez el verdadero liderazgo sensible no sea el del que dirige desde arriba, sino el del que, como Duki, se expone a ser parte del mismo barro que lo formó.
Porque el liderazgo cultural nace del reconocimiento del otro, no de la distancia. Donde también se juegan las diferentes identidades de la tristeza, de los errores y de la ternura.
Para los que militamos una Argentina Humana, la posición consiste en una certeza solemne: nuestra batalla simbólica es contra la “cultura de la doma”, que consiste en la humillación permanente del rival o del distinto. Esta lucha debe tener una faz defensiva y otra ofensiva.
Por un lado, reafirmar los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y compasión. Por otro, asumir un espíritu indomable: no bajar la cabeza, no dejarnos correr y contragolpear frente a cada intento de doma. En algunos casos con más humor y en otros con más agresividad.