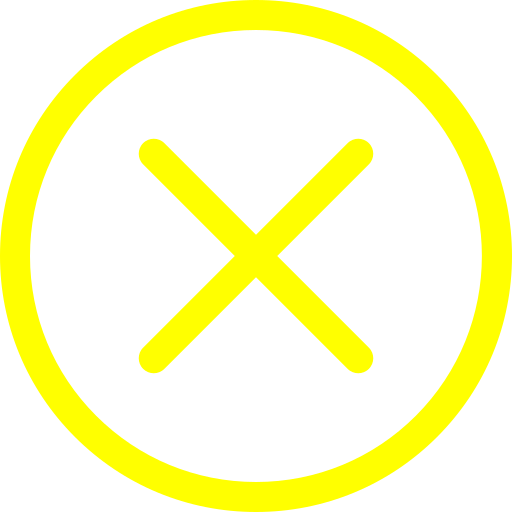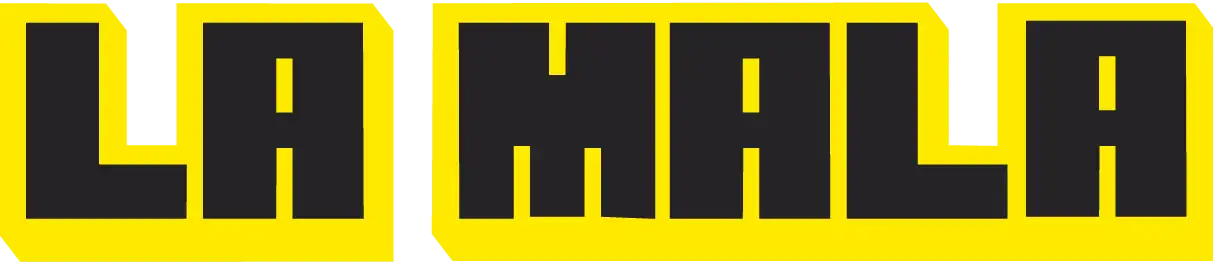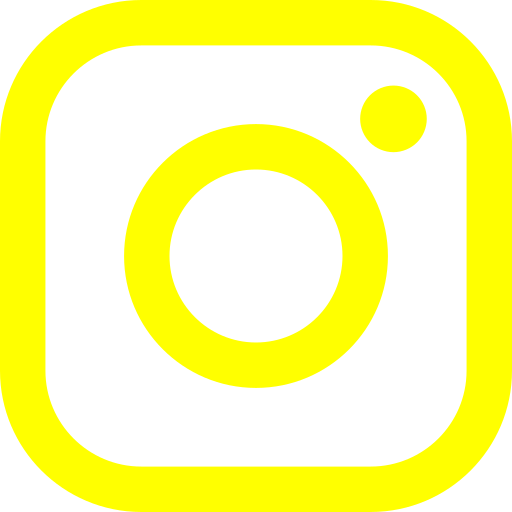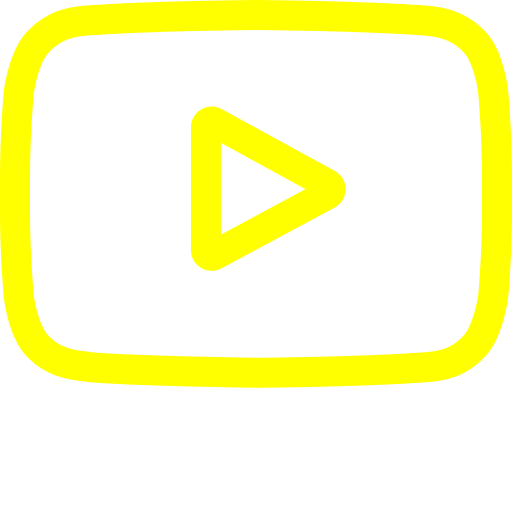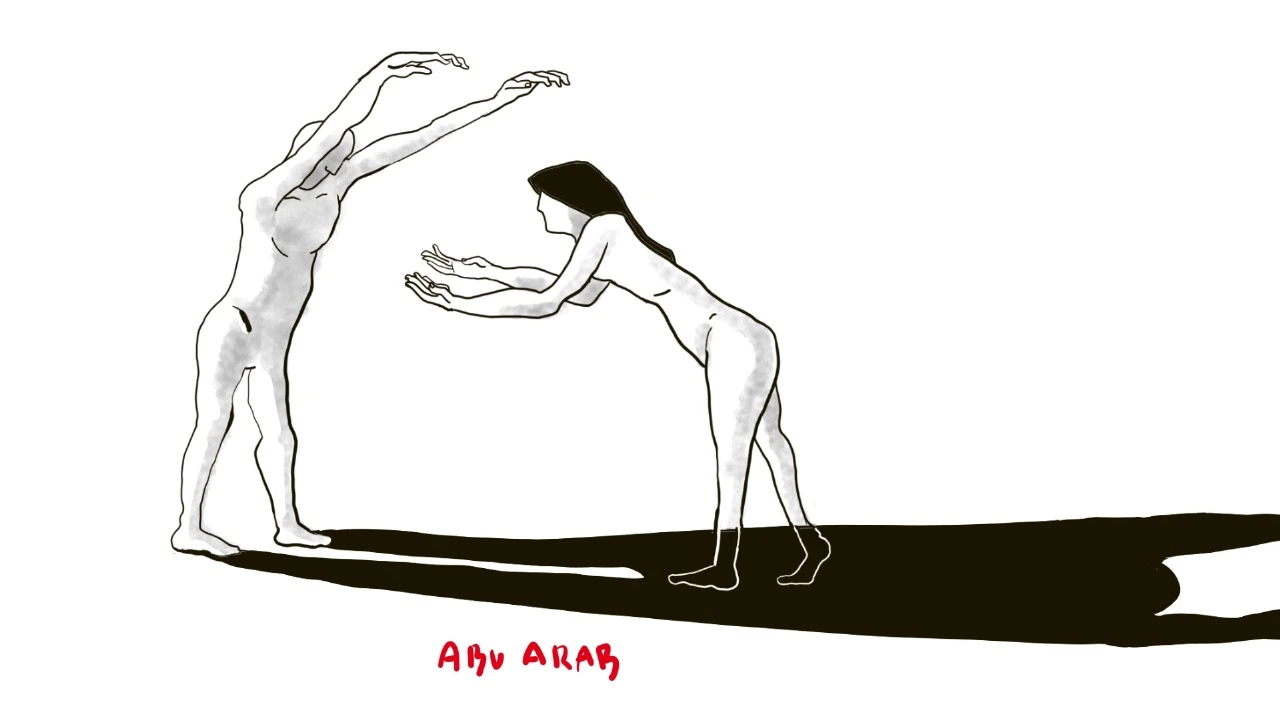Unas semanas atrás, se viralizó la historia de una fan de Alejandro Sanz, notablemente más joven que él, quien compartió su experiencia emocional con el cantante: el escenario crea ídolos que se derrumban ante la confrontación de la realidad.
La situación revivió debates viejos: ¿abuso? ¿amor? ¿deseo? ¿manipulación? ¿consentimiento? ¿admiración?
Para (re)pensar estos vínculos, en los que se mezclan deseo, poder y moral, hablamos con Bruno Bonoris, psicoanalista y docente, en la búsqueda de enturbiar las aguas antes que de simplificar lo complejo.
Bonoris sostiene que estas cuestiones le causan cierto pudor: “No puedo hablar en nombre del psicoanálisis sobre el deseo porque el psicoanálisis parte del inconsciente, de un saber no sabido. Su gracia es no saber cuál es el saber. La práctica parte de esa posición ética y epistemológica. Por eso, el deseo nunca es claro ni armónico, siempre es conflictivo. Nunca es evidente qué se desea, o qué no. Incluso, el deseo no puede vincularse exclusivamente al objeto de deseo, sino al modo de desear. A veces queremos algo, pero eso mismo genera miedo o angustia. Casi nunca el deseo se presenta de manera pura o tranquila. Antes de preguntarse ¿a quién o qué deseo? Es más útil preguntar ¿Cómo deseo?”
– ¿Qué pasa si ese deseo se dirige a una figura pública que se considera un ídolo?
– Evidentemente algunas figuras no son tan inalcanzables como parecen, sino Sanz no hubiera tenido el problema que tuvo. Si alguien se preguntara por qué tiene una fijación en un objeto de deseo imposible de alcanzar, quizás pueda llegar a transformarse en un síntoma analítico y evaluar qué es lo que hace que se desee de ese modo, bajo la ley de una imposibilidad. Freud mencionaba que pacientes se enamoraban de él al verlo como una figura seductora, gracias a su lugar de saber. Conectando con el concepto de transferencia: alguien ama y alguien es amado. Uno llega roto y alguien brinda alivio, quizás. ¿Puede vincularse el concepto a los roles de ídolo/fan? En las relaciones eróticas, es común, especialmente en un comienzo, que uno admire a otro, en un sentido bien dramático del término, ubicándolo como alguien perfecto y poseedor del saber. Pero, por más famoso que uno sea, si la cosa dura eso se cae. Nadie es perfecto, si convivimos un poco aparece la miseria. Puedo intuir además que una relación que esté mediada por esa distinción tan asimétrica está destinada a fracasar. No porque esté mal, sino porque es imposible de sostener en el tiempo sin que el ideal se rompa. Y en realidad: todas las relaciones están destinadas a terminar, algunas más temprano que otras.
– ¿Puede un ídolo ocupar un lugar simbólico tan fuerte que funcione casi como una figura religiosa?
– Sí, Lacan decía que Dios es el sujeto supuesto saber. El ídolo también puede ocupar ese lugar simbólico. No es un Dios, pero se le adjudica un saber, una verdad, una completud que no tiene, generando una especie de religiosidad laica: hay admiración, se generan rituales y creencias alrededor. Se arma una transferencia fuerte, que organiza el deseo. Por eso, cuando ese ídolo cae —porque todos caen— el golpe es fuerte. No sólo se desarma una imagen, sino una estructura de sentido.
“El ídolo también puede ocupar ese lugar simbólico. No es un Dios, pero se le adjudica un saber, una verdad, una completud que no tiene, generando una especie de religiosidad laica”
– ¿Es posible un vínculo sin poder?
– Es fantasioso, el poder siempre está. Eso no significa que alguien tenga el poder, no es algo que se posee, como si uno lo tuviera en el bolsillo. Esa es una fantasía un poco neurótica que suele ser problemática. Desde una mirada foucaultiana, el poder circula, se ejerce, se produce. Por eso, el trabajo del analista es no ejercerlo como forma de saber. No decirle al otro qué hacer, no usar su posición para seducir o dirigir. Nuestro trabajo ético es deponer el saber. Eso permite que el otro hable, que el inconsciente aparezca. Si no, puede considerarse un desastre ético y clínico.
– Cuando se dice que alguien está detentando el poder, suelen aparecer como argumentos la edad y la madurez… ¿qué pasa con eso?
– El término madurez me disgusta, porque suele pensarse como una evolución. No es evidente que alguien de 50 años tenga más inteligencia o mayor discernimiento que alguien de 19. Es más, la norma general es: cuando más viejo se pone uno, más pelotudo, es decir, más reaccionario. Tampoco creo que sea posible establecer un límite claro entre “correcto” y lo “incorrecto”, en términos afectivos o sexuales. Cada caso es singular. Lo que preocupa es el moralismo disfrazado que ahí se hace presente. Es brutal creer que alguien, por ser famoso u ocupar un lugar de poder no puede elegir con quién acostarse. ¿Qué debería hacer en ese sentido Brad Pitt? ¿Hacerse cura? Siempre va a tener un lugar idealizado.
– También se reflota mucho el término manipulación emocional…
– A mí me resulta nefasto ese concepto para pensar los problemas humanos. La manipulación supone que el otro tiene una intención malvada y una inteligencia superior para decidir qué hacer. La gente en general no tiene planes malvados que va tejiendo lentamente. Nadie es tan inteligente para hacerlo así y nadie tan estúpido para ser una especie de masa que se deja moldear. Implica, además, una lógica de víctima-victimario que no sirve para pensar problemas. Sirve para juzgar, pero no para entender. Desde el psicoanálisis se busca desplazar esas posiciones, hacer preguntas, por ejemplo: ¿Cómo terminaste ahí? ¿Qué te sostuvo ahí? Hay que correrse del lugar de la queja, en ambas posiciones. No sólo llega gente desde el lugar de víctima, que efectivamente en muchos casos lo son, sino también como victimarios. Y ahí no se trata de decir “fue mi culpa”, sino de pensar: ¿Cómo participé en eso? Eso alivia. Te devuelve cierto poder. Cuando todo se reduce a “yo fui víctima de este psicópata” o “yo soy un hijo de puta”, uno se queda sin agencia.
– Ese discurso polarizado aparece con mucha fuerza en redes como X (ex Twitter)…
– Las redes son fértiles para lógicas moralistas, operando como un comité de moral ampliado. Con el tiempo me di cuenta que solemos confundirlo con la realidad, olvidando que las personas hablan y se comunican en función de la escena que se arma. Esa no es la realidad, sino solo una parte de ella. Salís a la calle y ves que no funciona así, la gente tiene contradicciones, dudas, es ambigua, tiene conflictos. No es un cuadro de doble entrada, no están los buenos y malos tan claros, no se define tan fácil el nosotros del otros. ¿A quién ubicas como enemigo? ¿Al gordo Dan? Son pocos los que son tan consistentemente estúpidos, el resto de los seres humanos tenemos más contradicciones.
“La gente tiene contradicciones, dudas, es ambigua, tiene conflictos. No es un cuadro de doble entrada, no están los buenos y malos tan claros, no se define tan fácil el nosotros del otros”
– En dicha plataforma está de moda el doxeo, como las cancelaciones tiempo atrás, parecen buscar darle una enseñanza al otro
– Partimos mal si creemos que alguien tiene que enseñarle algo a otro. ¿Por qué el otro requeriría eso? Excepto que te lo pida, ¿por qué tendrías que hacerlo? Por más estupideces que diga. En todo caso si no me gustan las ideas: resisto, intento persuadir, armo comunidad. Pero juzgar, salvo que seas juez, no me parece. Digo, desde chico soy fanático de Calamaro y Fito, pero los escucho hablar ahora y pienso “que viejos pelotudos que son”. No lo puedo creer. Pero por otro lado pienso: las alegrías que me dio esta gente, horas y horas gratificantes gracias a ellos. Cómo voy a ir a decirles algo, tengo que ser un desagradecido para no valorar lo que me dieron. Y es obvio que, si a alguien le das un micrófono todo el día, en algún momento va a decir pavadas.
– En ese contexto, la figura del psicópata aparece como una solución fácil
– Y es curioso, porque es un invento americano, una categoría que no sirve para nada porque se dice que no tiene cura. Una categoría clínica que no tiene utilidad terapéutica, ¿para que sirve? Sirve para no pensar qué condiciones sociales, políticas o afectivas llevan a alguien a hacer ciertas cosas. Te permite decir: este es el inherentemente malvado, listo. Pero la realidad no funciona así, no se puede distinguir lo malo de lo bueno tan fácil, nadie está por completo de un lado u otro, con todos podemos encontrar algo en común.
“Porque el agua en general es turbia, algo raro pasa si se ve muy transparente. Y si alguien se presenta como portador del bien, es mejor salir corriendo”
– ¿Hay lugar para el otro en la sociedad actual?
– Hace siglos crece la idea del individuo libre, autodeterminado, responsable moralmente de lo que le pasa. Lacan decía: el inconsciente es el discurso del otro, el deseo es deseo del otro, todo gira en torno al otro. Estamos hechos así. Sin otros, no hay subjetividad. En una época que busca respuestas claras y soluciones rápidas, la propuesta debe ser no simplificar. Pensar, dudar, preguntar. Porque el agua en general es turbia, algo raro pasa si se ve muy transparente. Y si alguien se presenta como portador del bien, es mejor salir corriendo.
– Todo lleva en cierta forma a reconocer que el otro no es perfecto, pero sí necesario para pensar cualquier lógica. Retomando el principio: el ídolo no es un Dios, basta con que baje del escenario para entender que puede ser un boludo. ¿Se separa la obra del artista?
– Calamaro hizo las canciones que hizo porque es Calamaro. Creo que no se trata tanto de separar la obra de la persona, sino de dividir a las personas en sí mismas. Yo no puedo evitar que me gusten las canciones por más que diga burradas. Maradona es grande, no tanto por lo que hizo como jugador, sino por cómo fue como persona, a pesar de que se las recontra mandó. Así de conflictivas son las cosas. Imagínate que alguien supiera todo el día lo que hiciste ¿Quién zafa? Es grave que Maradona estuvo con menores, sí, totalmente. Pero además de eso, hizo otras cosas cómo enfrentarse al poder desde la humildad en varios frentes. Hace falta no pensar a las personas como unidades perfectas. La gracia de Maradona es que era un irreverente en su vida real, no solo en la cancha. La pregunta de si era bueno o malo, qué pregunta es, para qué sirve. En todo caso, pensemos en situaciones locales: escenas, conductas, etcétera. Qué nos enseña su vida, pero desde otras preguntas. Las ideas de bueno-malo son completamente limitantes, hay que buscar preguntas expansivas, no que limiten mi mundo a qué puedo escuchar, que puedo ver, con quién puedo dormir.