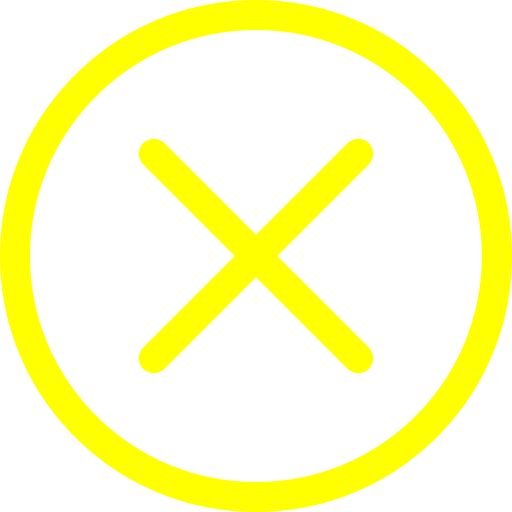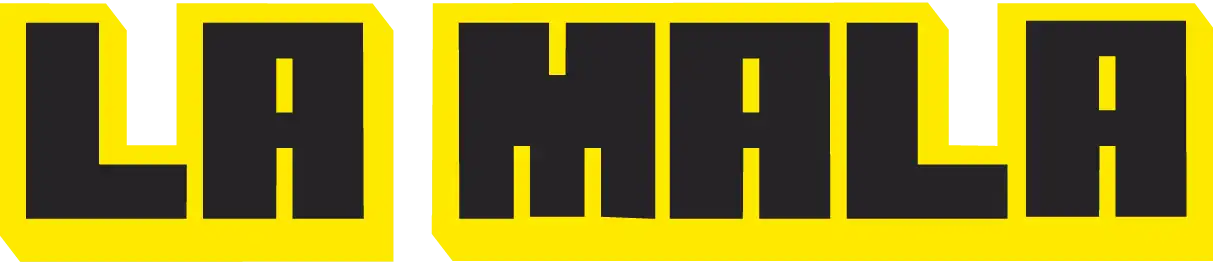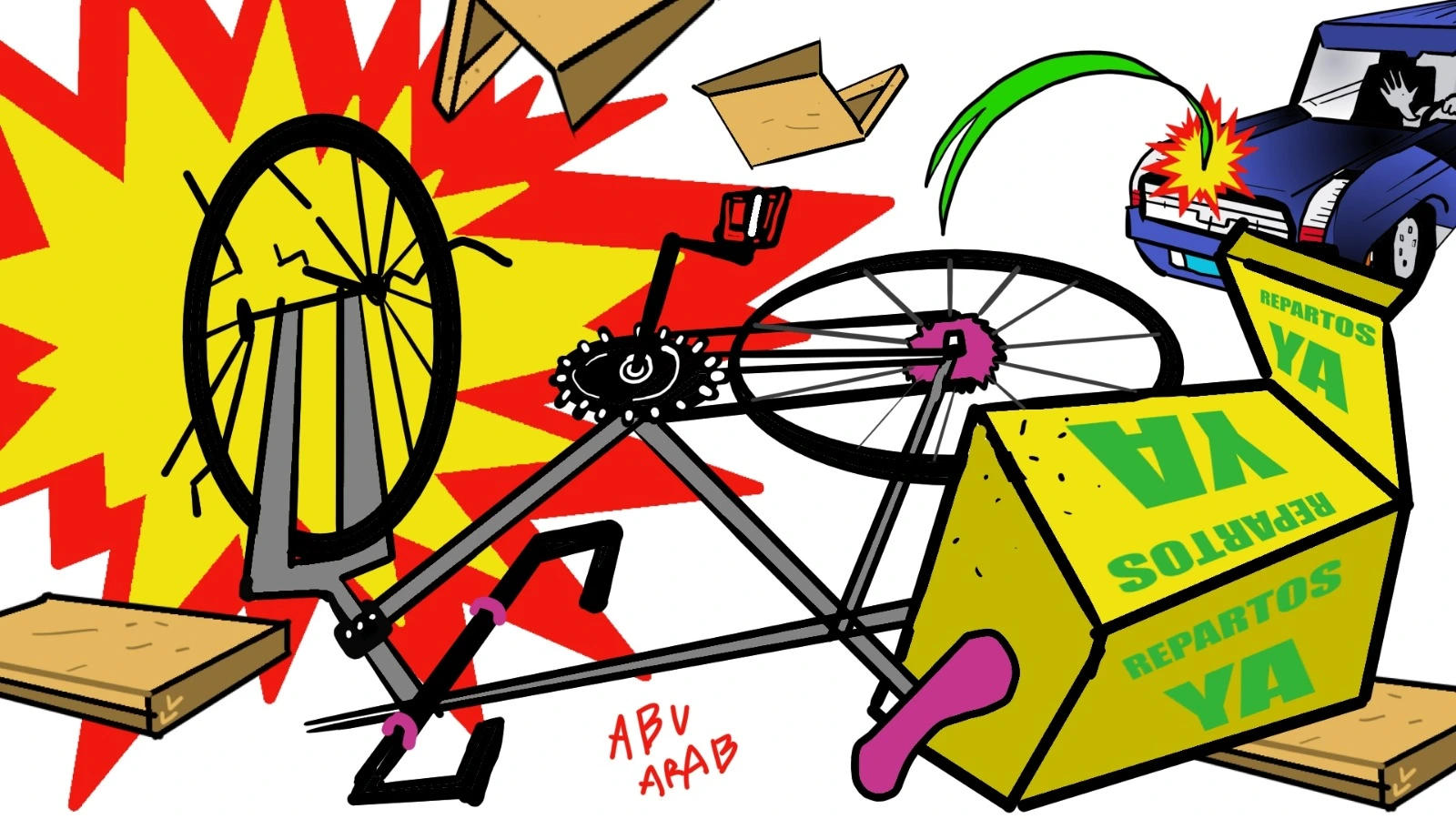Empezó con un porrazo en una esquina. Fue un choque que derivó en porrazo. Algo habitual en la ciudad, un semáforo que se apura en dar el verde o un auto que se apura en dejar de ver el rojo y el chico de la bicicleta ya estaba volando por el aire.
Pudo ser peor, pudo morirse pero no. Estaba ahí, respirando, mirando al cielo con los ojos duros, la espalda sobre el asfalto húmedo y unos raspones que le dolían en todo el cuerpo. No quería mirar para no ver la bici descuartizada, amasijada. Y ahí llegó Guada, agitada porque venía pedaleando una cuesta muy forzada, se tiró de su bici y corrió a socorrer a Nico. Porque el chico se llama Nico, Guada no lo sabe porque todavía no le preguntó, pero el del porrazo tiene ese nombre. No se acordaba cómo se llamaba, sólo pensaba en que por un segundo vio la luz, que pasaron por los ojos sus padres, la maestra de Jardín, una pecosa que casi fue su novia, la operación de apendicitis, una pelea a piñas a la salida de un cumpleaños y el vecino de la gomería que puteaba y escupía tabaco en toda la vereda. Todo eso y el Corolla que se lo llevó puesto.
Guada se agachó y cuando él escuchó esa voz que le preguntaba si estaba bien, cuando sintió el aroma de la piel de ella bien cerca de su nariz, supo que ese día no se moriría. Ahí nomás dejó de pensar en el imbécil del Corolla, que en ese momento debía estar escondiendo el auto en algún galpón de los suburbios; porque ni hace falta aclarar que el tipo no frenó nunca y se rajó acelerando.
Preguntó por las pizzas. ¿Qué pizzas? dijo Guada. Hablaba de las pizzas de su laburo, porque Nico hace mandados para Repartos Ya y Guada debía entender, porque ella hace lo mismo, pero en Vamos Rápido. A él le fastidió la actitud, que no le importaran las pizzas del trabajo de Nico; sólo si a él le había pasado algo, si se golpeó mucho, si se quebró algo, si estaba vivo.
Dos tipos y unas viejas se pararon a mirarlos, alguno hizo el amague de dar una mano, pero la que lo levantó del piso fue Guada, ella juntó la bici revolcada en la bocacalle y pasó el brazo de Nico sobre su hombro para salir juntos de ahí, los dos rengueando, las camperas roja de él y la amarilla de Guada bien pegadas, haciendo ese rumor de las telas que se rozan al caminar.
A Nico ya no le preocupaban las cuatro cajas embarradas que quedaron tiradas en la esquina, una con la marca negra de la cubierta de una moto que le pasó por encima. No volvió a mirar el número ocho que se le formó en la rueda de la bicicleta. Dejaron de dolerle los raspones. Sintió cómo los dedos de Guada le quitaban los ardores del cuero rasgado en el brazo y en los omóplatos. Cerraba los ojos para no mirar, y al mismo tiempo imaginaba las yemas de Guada rozando su piel, las vetas que le dejaba impresas con la saliva.
No recuerda en qué momento entraron juntos a la casa de la chica. No sabe cuánto habían alcanzado a saber uno del otro, porque a pesar de que todos los días paraban en la misma plaza a esperar las indicaciones de los mandados, nunca antes se habían visto. No recuerda qué cosas se habían contado en el camino, cree que no había abierto la boca y sólo ella dijo algunas palabras. Él terminó de componer la escena con la foto del nene en una cómoda, la carpeta de apuntes sobre la almohada, la cama demasiado ancha sólo arrugada en la mitad izquierda y otra foto medio descolorida en la puerta de la heladera donde alcanzó a ver de pasada a una nena y otros tres chiquilines en un patio con naranjos. No quiso preguntar nada más. Dejó que ella haga y ella hizo.
Había salido temprano de la casa con el objetivo de hacer mil quinientos antes de las cuatro de la tarde y cortar. Ella también, algo así, pero sólo que cuando escuchó los bocinazos y las gomas del Corolla en el asfalto, estaba volviendo de entregar su quinto mandado, un pedido de una farmacia, y se preparaba para descansar un rato largo hasta que el nene saliera de la escuela.
Acarició la oreja de Nico, que se durmió escuchando la voz de la pecosa a la que nunca alcanzó a decirle nada y ahora le llegaba tarareando una canción.