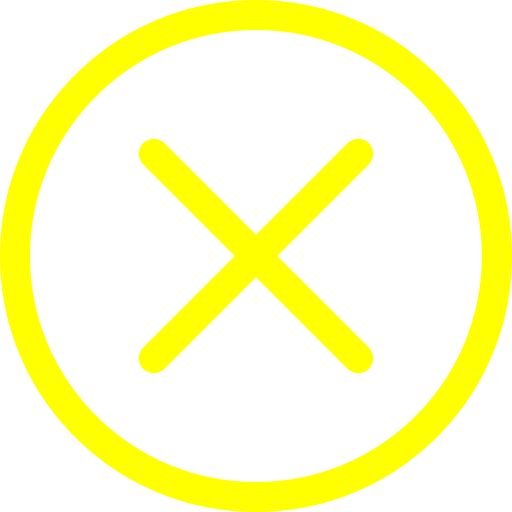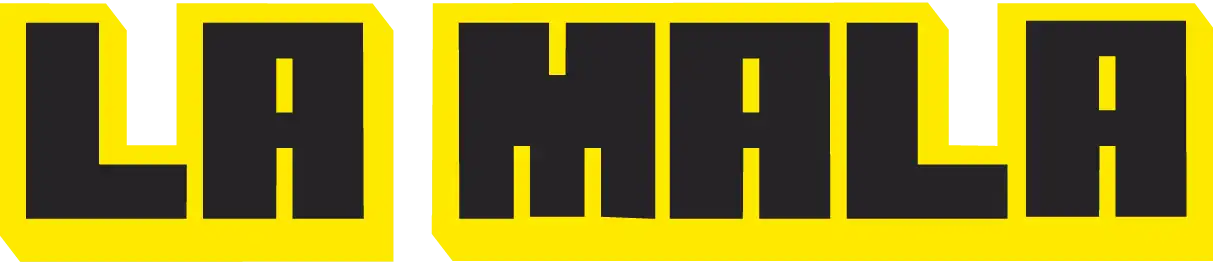Los laboratorios farmacéuticos son y serán millonarios, en todos los tiempos y en todos los países. Tienen demasiado poder y así seguirá siendo. Hace algunos años no existía, o no era tan evidente, esta doble moral entre la ética y el dinero. Los investigadores podían ser invitados a grandes cadenas de hoteles lujosos, viajar en vuelos de primera clase y recibir cuantiosos presentes por su participación en los ensayos clínicos. Ahora seguramente siguen siendo retribuidos generosamente pero ya no de manera tan explícita.
En ese tiempo, alrededor del año 1998, fui la adjudicataria de una de esas increíbles oportunidades. El médico a cargo del proyecto de investigación donde yo trabajaba tenía su agenda muy ocupada, y alguien tenía que ir en representación del Centro. Si el investigador no podía, o no quería, la coordinadora era quien lo reemplazaba. Y de manera fortuita yo era la coordinadora en ese estudio.
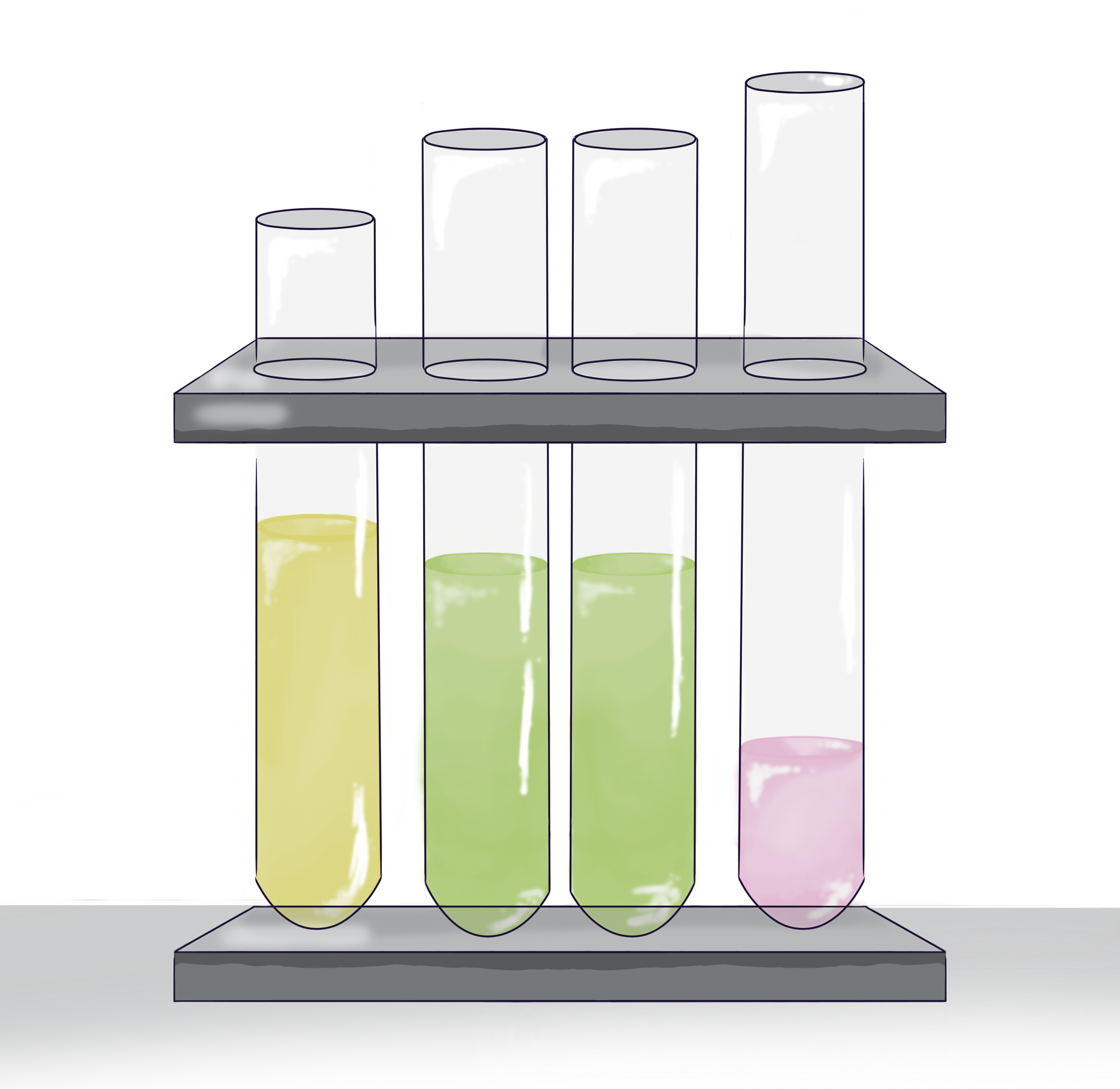
El viaje estaba programado para tres semanas posteriores al día en que me enteré. Por aquel entonces no se requería VISA, ni ningún otro trámite más que el pasaporte para poder ingresar a los Estados Unidos. La reunión de inicio, con los representantes de todos los países sería en el Hotel Montecarlo en Las Vegas. ¡Las Vegas! ¿Quién podía tener tanta suerte de tener una reunión de trabajo en Las Vegas? Creo que fue uno de los períodos más excitantes de mi profesión. Mi inglés no era tan fluido y yo nunca había salido del país, creo que había viajado en avión sólo cuando mi mamá había estado a punto de morir y me depositaron en un vuelo de Mar del Plata a Buenos Aires. Fue una experiencia tan traumática que ni recordaba la sensación de haber subido, menos atravesado la cuidad por el aire. Era una evocación tan difusa que, para mí, ese viaje sería el primero. El tema del idioma lo resolvieron ofreciéndome un curso intensivo desde el día que me invitaron hasta un día antes de partir. Los empleados del laboratorio que nos invitaba tenían dentro de sus beneficios estos cursos de inglés en su horario laboral. Obviamente el profesor iba hasta sus oficinas a brindar las clases. Yo pasé a formar parte de ese selecto grupo de privilegiados, y todos los días durante esas casi tres semanas pasaba un auto a buscarme, también pagado por el laboratorio y por supuesto dentro de mi horario de trabajo. Era como ser parte de una elite, aunque fuera sólo un ratito, porque cuando terminaba, después de nueve horas seguidas trabajando, me tenía que tomar el tren, el subte y a veces algún colectivo atestado de gente hasta mi casa. Pero el sólo recordar haber estado estudiando allá, en esa sala de conferencias, me hacía no percibir que me estaban empujando, o que casi no se podía respirar entre esa masa de gente transpirada.
Otro inconveniente fue el equipaje. En mi casa nadie había viajado, y las valijas eran muy caras, más si era para ser utilizada una sola vez. Me puse en campaña de averiguar quien me podía prestar una. Mis conocidas tampoco habían viajado, pero me acordé de que una amiga me había comentado que su mamá guardaba una valija de una tía que la había usado hacía muchos años. Mi amiga no tuvo problema en prestármela. Yo no tenía la capacidad para catalogar valijas. Si era grande era todo lo que creía que se necesitaba saber. Pero después me di cuenta de que uno tiene que aprender de todo, cada tema tiene sus particularidades, y las valijas, aunque sean espaciosas no siempre son las adecuadas. Ésta era de lana gris oscuro, y las rueditas estaban tan gastadas que al hacerlas rodar la maleta se iba desequilibrando hasta el punto de caer, con suerte del costado del que se la llevaba, pero el azar hacía que la mayoría de las veces lo hiciera para el otro lado, y, disipándose totalmente el control, la valija perdía dirección y terminaba atravesada entre las piernas de quien la arrastraba, que también solía quedar desparramada arriba del vejestorio lanudo.
Llegó el día. Nunca pensé que podía sentirme tan identificada con esos personajes ridículos de las novelas mexicanas que veía con mi mamá a la hora de la siesta cuando estudiaba en la secundaria. Siempre me habían parecido exageradas esas representaciones en donde la provincianita pobre se enreda en sus zapatos, se cae y todas sus pertenencias quedan ridículamente desperdigadas. Faltaba la risa de fondo, para que los espectadores supieran que ésa era la parte graciosa. Pero no lo era.

El representante del laboratorio que mandaron era una de las personas más violentas que conocí en mi vida. Hasta ese momento no sabía lo agresivo que se podía ser sólo con una mirada despectiva. Yo para él era una infamia. Ser su invitada debe haber sido también un recuerdo bochornoso. Cuando traté de avanzar por la fila que iba hacia migraciones, no estoy segura, pero debe haber sido migraciones porque yo llevaba en la mano todos los papeles que me iban a pedir, documentos, pasaje y no sé que otras cosas, porque cuando la valija del demonio, que pesaba toneladas, se me atravesó y salí despedida por el aire, aterricé con la mano todavía tratando de no perder la manija y los folios a metros de mi persona. Recuerdo que lo miré para pedirle ayuda. Ante su desdén por estar en frente de un ser totalmente desagradable, me tragué las palabras que le hubiera dicho porque estaba concentrada en no perder la poca dignidad que me quedaba. Me dio mucha vergüenza. Había sido completamente rebajada y creo que yo pensaba de mi persona lo mismo que él. Y siguió caminando, sin siquiera ayudarme a recoger todo lo que se me había caído, o fijarse si me había lastimado. Me levanté, me sacudí la ropa, acumulé los documentos lo más rápido que pude, arrugándolos en el apuro, porque él se iba y yo no sabía para donde seguir si lo perdía de vista. Cuando volví a arrastrar la valija, me di cuenta de que la tela de la maleta se había rasgado en un costado, o sea que todo el contenido podía ser expulsado de su interior y desplegarse por ese corredor. Estoy segura de que unas gotas frías me corrieron por la espalda. Tenía terror de sólo pensar en que la valija se podía deshacer literalmente antes de llegar a subir al avión. Pero no había tiempo, corrí atrás del tipo que cada tanto se daba vuelta y suspiraba fastidiado. Nunca me dijo nada, pero no hizo falta.
Por fin llegamos al avión, afortunadamente no nos tocaron asientos cercanos. Pude descansar de su presencia y relajarme. Después de ese desventurado comienzo no pude evitar reírme. Cuando volviera se lo iba a contar a mis papás, y les iba a decir que esos personajes destartalados y torpes existen, que la realidad siempre supera la ficción. Y seguí riéndome un buen rato, de la valija obsoleta, de mi falta de experiencia y de que necesitaba un sobre para llevar papeles.
En Washignton, durante el transbordo, conocí a mi futura compañera de aventuras. Era la coordinadora de otro centro de Argentina, que había sido invitada por el mismo laboratorio. Ella era mayor que yo, tenía hijas de edades cercanas a la mía. Debe haber sido por eso que en cierta forma me adoptó durante el resto del recorrido.

Con su compañía mi trayecto fue otro. Disfruté de pequeñas cosas como pedir un café y que me entiendan, de estar sentadas conversando tranquilas mientras esperábamos el horario para volver a abordar.
Cuando llegamos a Las Vegas ella me ayudó a cargar la valija, entre las dos no parecía tan deprimente tener un equipaje tan viejo y deteriorado. Y ya no me notaba tan disminuida ante la mirada altanera de nuestro anfitrión.
En un par de horas llegamos a la recepción del hotel. Era impresionante. Todo en Las Vegas era monumental, enorme y las distancias infinitas. El hotel que parecía estar al lado en realidad se encontraba a más de cinco kilómetros. Todo era brillo, lujo y exceso. Para alquilar la habitación era requisito tener tarjeta de crédito. Yo lo miré al representante del laboratorio, que era quien se suponía debía mostrar la tarjeta corporativa para la reserva. Y con mucho desprecio me dijo: “¿Tampoco tenés tarjeta de crédito?” En Estados Unidos no existís si no tenés tarjeta de crédito. Y así, sin decir más se dio media vuelta y me dejó a mí sin poder entrar a la habitación que ellos me habían pagado como su invitada. La recepcionista me miró como reafirmando sus palabras. “No existís” me decía con su seriedad muda. Yo creí que ahí sí no iba a poder contener el llanto. Estaba terriblemente agobiada, en otro país, sin hablar muy bien su idioma, sin tarjeta de crédito y la verdad tampoco casi llevaba dinero en efectivo. Pero mi salvadora, con una sonrisa reconfortante, extendió su tarjeta de crédito personal y le dijo en un inglés dulce y fluido: “No hay problema. Usen la mía.”
A pesar de todos esos contratiempos ese viaje fue un sueño. Nos divertimos como locas. Paseamos por todos los hoteles de Las Vegas, fuimos a comprar a un centro comercial que quedaba bastante lejos y casi nos perdemos. Nos morimos de risa cuando nos echaron de un colectivo porque no habíamos entendido que no se podía pisar una línea amarilla que estaba pintada en el suelo. Más nos reímos cuando con nuestro más esmerado inglés tratábamos de comunicarnos y alguien nos preguntaba en español porque se daba cuenta que no era nuestra lengua nativa
Y finalmente tuvimos la reunión de inicio del estudio, el motivo por el cual nos habían pagado semejante viaje. Fue alucinante sentarme en una sala de convenciones en el lugar asignado con mi nombre impreso, blocks de hojas membretadas con el logo del hotel y lapiceras de calidad. Ya no me importaba si el del laboratorio estaba presente o no, si me miraba, si sentía vergüenza ajena por mi existencia. Estaba contenta, sabía que siempre me iba a ocurrir lo mejor que pudiera pasarme.
Taller de Escritura Tiempo de Palabra, de Susana Lizzi