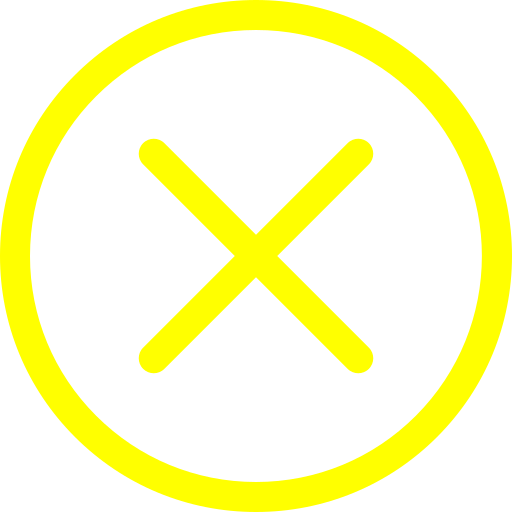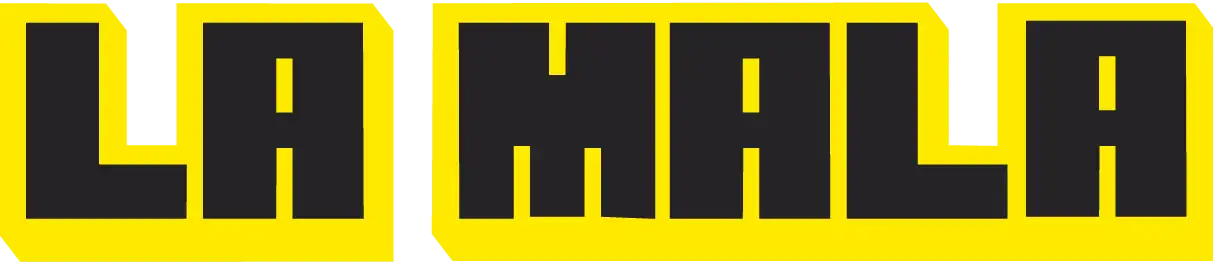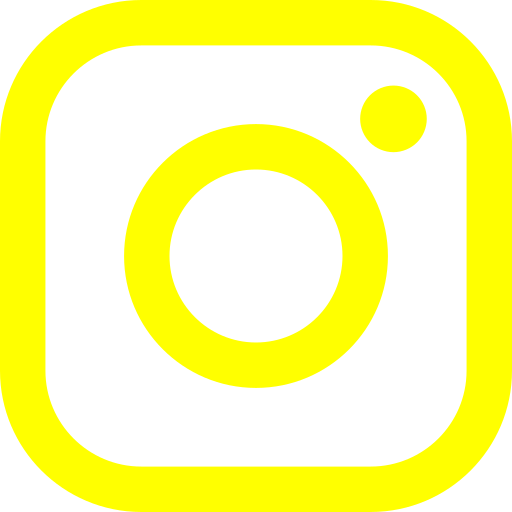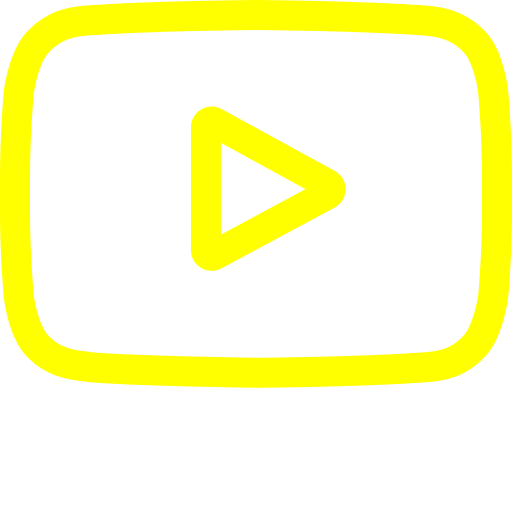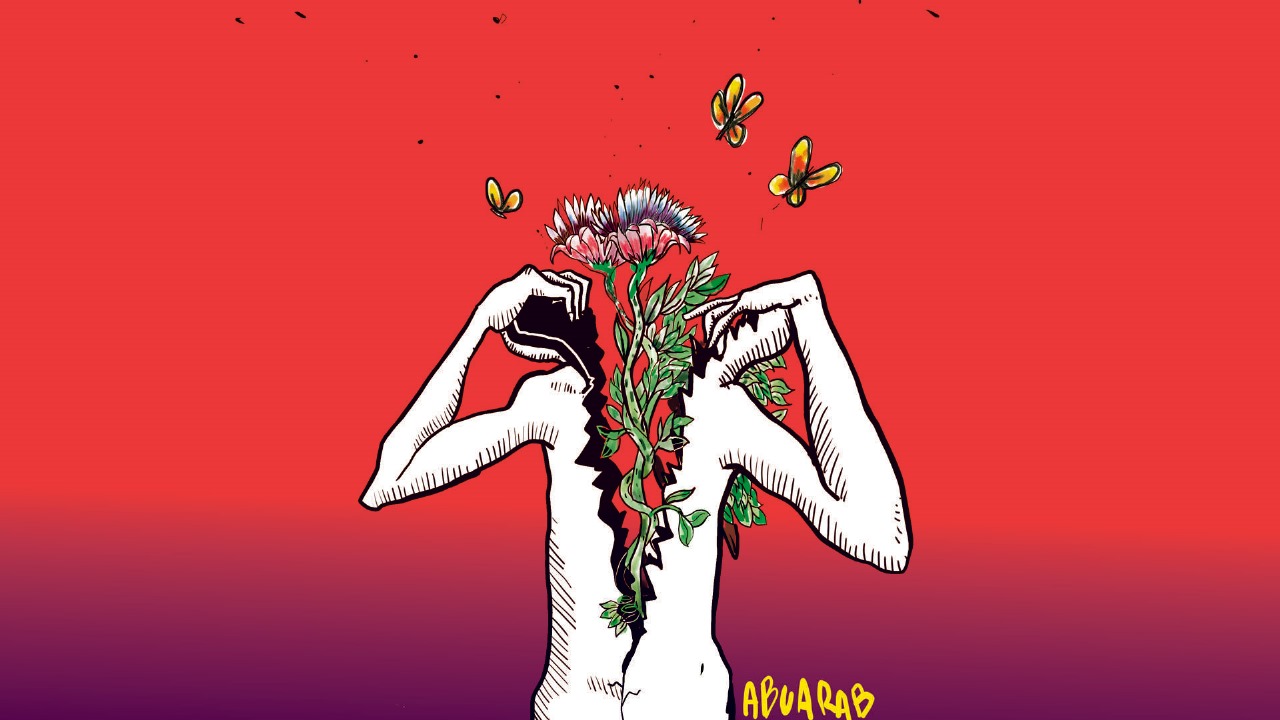Temas viejos y no tan viejos, que van y vienen como la paciencia, esa que tratamos de cuidar para intentar salir a flote sin explotar de enojo. Y al final ¿revivimos? ¿Nos reinventamos? ¿Sobrevivimos? Que difícil afirmarlo, pero, rotos y todo, solemos aprender a pararnos. El argentino tiene una capacidad para sortear dificultades hasta con picardía. Otra vez, siempre otra vez. Vamos y venimos, algunas veces se podría decir “¡por suerte!”, pero son las menos. En general es un “¡qué desgracia!, otra vez, la misma discusión”.
La Mala en diálogo con el licenciado en psicología Andrés Donnet (matrícula Nº 1.999) para abordar algunas de estas preguntas que, sin respuestas en la economía o en la política, pueden ser abordadas desde la psicología.
– Se suele hablar del crecimiento del individualismo, de falta de sentido colectivo. ¿Lo considerás real? ¿A qué asociarías esas ideas?
– Lo primero que se me ocurre para responder es la cantidad de gente que aparece últimamente en las marchas convocadas frente a decisiones o discursos de quienes nos gobiernan. Acompañando jubilados, haciendo ruido frente a discursos de odio. Si hay algo visible en la sociedad es la respuesta colectiva ante los agravios cotidianos. Bahía Blanca, marcha de los jubilados, las convocatorias para el próximo 24M. Personalmente, creo que el “sentido colectivo” está operando como cada vez que el país se sintió vulnerado, demostrando su presencia y potencia.
– ¿Qué relación tiene ese decir “creció el individualismo” con la velocidad que tienen los vínculos en esta época?
– En un presente en el que todo sirve para consumirse y no llegamos nunca a estar al día con la cantidad de información que excede nuestra comprensión, muchas veces con el agravante del carácter hostil de esta información, los vínculos vuelven a ser atacados. En los vínculos, muchas veces, se actualizan malestares provenientes de otros lados, y su creación, consolidación y mantenimiento es condicionado por los malestares epocales. Por momentos, las relaciones son un producto a consumir, o algo prescindible. Por otros, un refugio y trinchera para solventar malestares cotidianos.
– ¿Cuánto afecta el consumo excesivo de información, el querer todo rápido, a la hora de relacionarse?
– Afecta a nivel personal, sin lugar a dudas, y a nivel vincular por el motivo que decía antes. En los vínculos se juegan, al menos, dos personas con sus individualidades y se acarrea una serie de cuestiones que se quieren vehiculizar y otras que no. Es muy difícil “poder con todo” en momentos donde “todo” es inacabable y constante. El imperativo epocal configura también malestares propios de estos tiempos. La ansiedad que genera la incertidumbre de saber si el otro leyó o no leyó el mensaje que le mandé es una marca de nuestros tiempos, no de los años donde para comunicarte con alguien de otro país tenías que enviar una carta que no sabías, hasta la respuesta del remitente, si había llegado, quizás, meses después de haberla enviado.
“Por momentos, las relaciones son un producto a consumir, o algo prescindible. Por otros, un refugio y trinchera para solventar malestares cotidianos”
– ¿Qué lugar ocupa la intimidad en todo esto?
– La intimidad es uno de esos lugares a donde se puede volver para elongar un poco los músculos psíquicos, pero también es un lugar que se pone en jaque. La intimidad puede compartirse o ser resguardada para sí mismo/a. Hay quienes eligen publicar su intimidad para ver el feedback virtual que suscita, como también existen otros que la resguardan como un santuario al que sólo acceden personas arduamente escogidas.
– ¿Qué pasa con el límite entre lo público y lo privado, con la “necesidad” de exponer la vida personal?
– Depende de para donde se lleve esa exposición y cuáles sean las razones, y hasta qué punto. Pienso en una intencionalidad dañina de base o en un comentario sin mucho filtro que se expone ante una decena de miles de personas en streaming y, por el carácter que tiene lo expuesto, se viraliza en minutos como si fuera una noticia de orden internacional. Creo que serviría diferenciar cuando uno expone su vida sin involucrar a otros y cuando lo hace intermediando gente sin su consentimiento, al menos para pensar las consecuencias de esas repercusiones.
– Ya que mencionas el streaming, Lali hace días hizo una distinción entre un “yo virtual” y un “yo real”. ¿Cuántas versiones podemos tener? ¿Cómo se distingue lo real de lo virtual en un mundo que parece no poder vivir si no es a través de las redes
– Creo que tenemos tantas versiones como lugares habitamos. Difícilmente seamos en el seno familiar los mismos que entre amigos o en el trabajo. Sí, hay un núcleo de coincidencias, me parece, pero nuestras versiones también dependen del contexto y las ligerezas con que podamos moldear esos lugares. En la virtualidad uno juega y se expone a una versión, mitad fantaseada, mitad elegida, de lo que “es”. También hay lugares propicios para ciertos “yoes”. Escuché decir el otro día que en instagram uno muestra lo feliz y lindo que es, y en X (ex twitter) se queja y se permite estar mal. También es real la dificultad de distinguirse por momentos cuando lo virtual está tan presente.
– Estar tantas horas frente a un micrófono facilita la pifiada. Nadie está libre y, a la vez, parece que nadie nunca se equivocó ¿Qué espacio ocupa el error?
– El error existe como parte necesaria y normal de la vida psíquica. Nos equivocamos, nos tropezamos, nos olvidamos cosas, nos equivocamos de nombre y a veces pedimos disculpas. Lo importante es ver qué se hace con el error: qué tipo de error es y qué consecuencias tiene. Una cosa es exponer “por error” algo de mi vida y bancar las consecuencias, y otra muy distinta es llevarme puesto a otro sin su consentimiento en un lugar donde decir algo es motivo, casi seguro, de cancelación. Con respecto a “parece que nadie nunca se equivocó”, pienso que la realidad marca otra cosa. Por ahí, nos equivocamos cotidianamente y no lo registramos porque las consecuencias son nimias. Y, en una de esas, nos equivocamos fuerte una vez y la versión de nosotros mismos cambia tras ese error. En esto el otro tiene un papel importante para ayudarnos a ordenarnos, hay que ver también qué lugar le damos a poder ser ayudados.
“Hay gente que cancela a otros porque hay que cancelarlo, pareciera que hay que subirse siempre a cancelar gente y a veces no sabemos muy bien por qué”
– Respecto a las cancelaciones, teniendo presente que volvieron bandas, youtubers, actores que en su momento habían sido foco de las acusaciones. Por nombrar, el caso Martin Cirio, tuvo un procesamiento y se lo declaró inocente, pero se lo sigue señalando. ¿Qué opinas al respecto?
– Conozco el historial de cancelaciones de Martín Cirio, pero no sabía su procesamiento, y me parece que (me tomo de ejemplo) también es lo que llega a cada uno. Entrar a una red social y que un día se hable sólo de lo cancelado que está alguien genera cierto efecto. No me dediqué a seguir su caso porque no me interesa, distinto es quien sí lo sigue y está al día con esa información. Ahora, creo que la “justicia” que puede impartir el juicio es distinta a la búsqueda de cancelar en redes a alguien porque se sostiene que hizo algo que debe ser castigado. Hay gente que cancela a otros porque hay que cancelarlo, pareciera que hay que subirse siempre a cancelar gente y a veces no sabemos muy bien por qué.
– ¿Es una herramienta útil la cancelación para que alguien “comprenda” un error?
– Me da la sensación que es útil para poner en el foco de todos a alguien que se equivocó y forzarlo a algo que no sé qué tan preparado está para hacer. Si es posible una comprensión de un error, no creo que sea necesariamente con presiones sociales que, además, tienen un carácter totalmente distinto al que puede tener un amigo que te dice “che, pifiaste con esto”. La cancelación, en ese sentido, habla más de las ganas de exponer a alguien que la idea de que comprenda un error.
– ¿Cómo se trabaja esa cuestión en el espacio de la terapia?
– Primero hay que escuchar y segundo hay que escuchar. Tercero, ver lo que tiene para decir la persona que está hablando y luego empezar a construir algo con esa trama. El trabajo va a depender mucho de lo que suceda en ese momento y el “cómo” es imposible de definir desde antes.
– ¿Qué rol juega la culpa?¿se vincula con el perdón?
– La culpa aparece como una suerte de castigo ante ciertos sucesos. Y cada uno verá qué puede hacer con eso y qué tanto le corresponde. Lo que puedo decir, desde ya, es que las formas en que la culpa aparece también son difíciles de definir desde el vamos. Hay algo con la culpa y el perdón que excede los límites del análisis y se aproxima más a lo religioso que a otra cosa. El arrepentimiento es una condición necesaria para obtener un perdón de alguien que va a sanar tus pecados. En el psiquismo no siempre funciona así. No hay pasos a seguir, no hay una receta práctica para obtener perdones. A veces el perdón no sana ciclos, sino que puede obturar el proceso.
– ¿Es posible volver a “ser” después de la exposición?
– Volvemos a los “yoes” de los que hablamos antes, no sé si uno deja de ser. A mí me parece que es el mismo con los efectos que puede tener en uno el haber atravesado ciertas experiencias. Uno puede decir que es “distinto” o es “otro” después de ciertos eventos, pero me parece que cada quien va mutando con lo cotidiano sin perder algo de la esencia que lo hace uno.
– ¿Es real que uno puede reinventarse?
– Voy a decir algo que la gente detesta que los psicólogos digan: “depende”. No considero que exista una reinvención desde el punto de vista psicoanalítico. Lo que hay, en el mejor de los casos, es un proceso de reacomodación de lo que va sucediendo y cómo lo vamos sobrellevando. Se pone filosófica la cosa cuando pensamos en reinventarse, porque también adjudicamos una capacidad media super heróica de «poder» hacer algo de forma voluntaria cuando los procesos psíquicos que permiten sobrellevar las experiencias son más bien inconscientes, o no tenemos tanto control o conocimiento de cómo se hace y cuándo. Un duelo, ponele. ¿Nos reinventamos tras un duelo? No me parece. Lo atravesamos como podemos y vamos viendo. Me parece que el reinventarse puede oficiar más como una fantasía para sobrellevar la situación que como un real cambio psíquico o «evento canónico» que nos hace distintos. ¿La muerte de los padres de Bruce Wayne lo convirtió en Batman? No sé, no creo. ¿Sumó? Si, seguro.