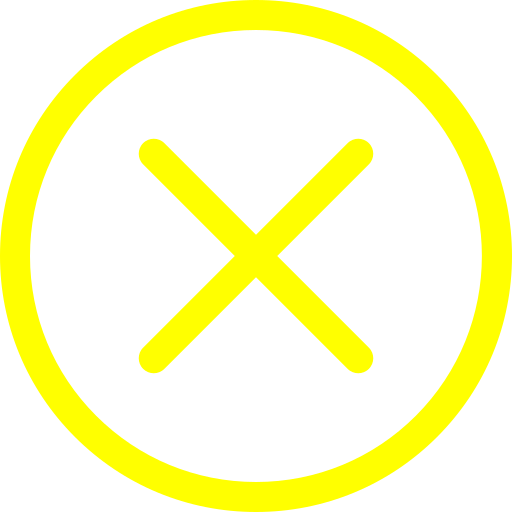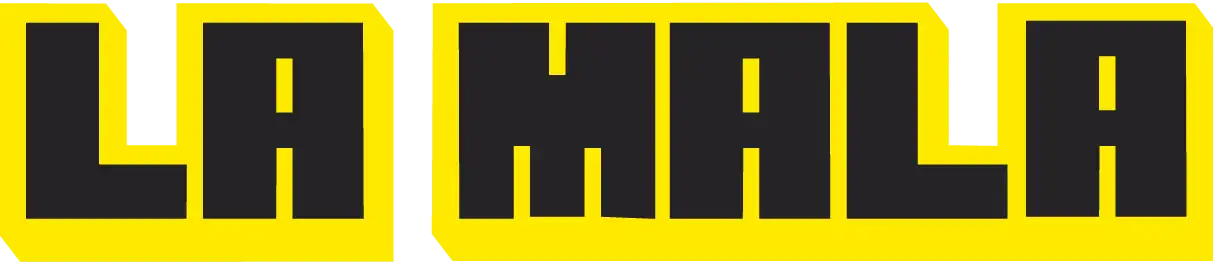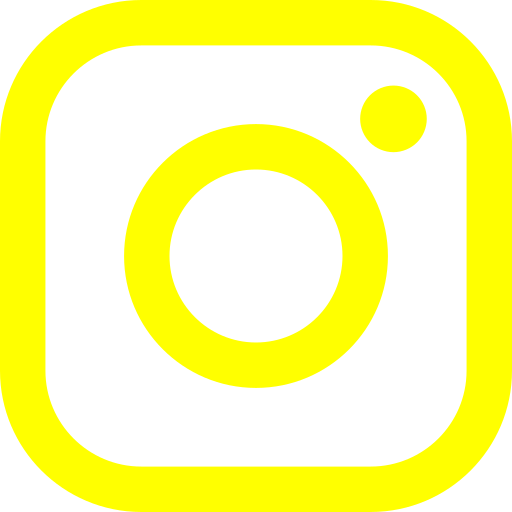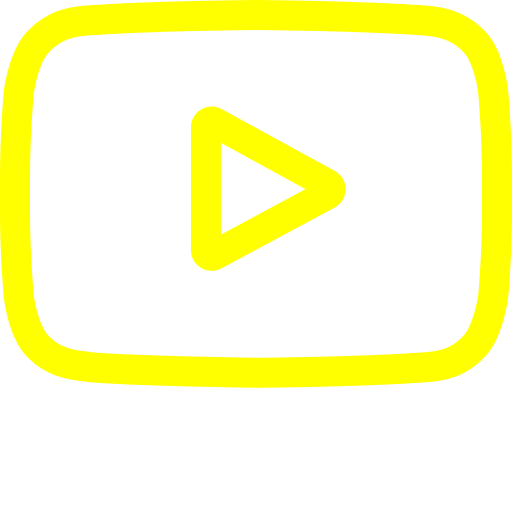Estados Unidos de América está construido sobre tierra robada a los pueblos indígenas del norte del Abya Yala (Apaches, Cherokees, Cheyennes, Sioux, Navajo e Iroquois, entre otros), hoy en reservas, y, al igual que en Argentina, atados a los vaivenes de los capitales y de las dinámicas de las coyunturas sociopolíticas globales. Es llamativo cómo opera la concentración del poder en la era del capital del siglo XXI: quien más tenga (en términos de recursos económicos) más fácil puede acumular su riqueza. A costa de quienes menos tienen, de empresas de base local o de los derechos indígenas, sociales o ambientales.
Hace unos años, una serie de autores de corte crítico/izquierda han empezado a hablar del “tecnofeudalismo”, una matriz de acumulación de riqueza y poder de escala global en algunas personas y/o grupos empresariales asociada a las innovaciones tecnológicas contemporáneas.
¿Por qué es importante reconocer este fenómeno y conocer su historia?
No solo porque actualmente el presidente argentino se subyuga a los empresarios y políticos estadounidenses, sino porque nos pone frente a la instancia de dominación, opresión y colonización global en la que estamos. ¡Así es chiques!, la colonización sigue siendo un proceso en marcha.
Walter Mignolo, académico argentino y docente universitario, contempla que Latinoamérica sufrió tres etapas sucesivas y acumulativas de colonización. La primera es la más conocida: la invasión hispana y la presencia de los Virreinatos durante tres siglos. Le sucedió la del “corazón de Europa”, la dependencia económica y tecnológica a Gran Bretaña, Francia y Alemania, colocados como el modelo aspiracionista modernizante que en Argentina y Chile generó la avanzada genocida sobre los pueblos mapuches de la Patagonia. Finalmente, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad: el imperialismo yankee, que impuso en las naciones americanas neoliberalismos dependientes de la economía de mercado estadounidense. A través de los golpes de Estado, las dictaduras profundizaron a dependencia económica, política y simbólica. Cambiamos un amo por otro amo, incluso sin desechar al anterior. ¿De qué libertad o independencia estamos hablando?
BREVE HISTORIA DEL NEOLIBERALISMO 2.0
El término liberalismo proviene de la palabra “libertad” y su adjetivación, liberal, etimológicamente significa “orientarse o centrarse en la libertad”. En perspectiva política-gubernamental refiere desde el siglo XIX a cualquier gobierno, partido, política u opinión que favorece la libertad en oposición al absolutismo conservador. Todas las escuelas liberales nacidas al calor de estos preceptos poseen una concepción de la libertad desde la cual elaboran sus discursos de “construcción de la realidad”, analizan los problemas de la sociedad contemporánea y proponen soluciones económico-políticas. No obstante, las concepciones de la libertad varían según la escuela que se aborde y suelen priorizar la libertad de los “mercados” por sobre otras libertades sociales aún si eso significa vulnerar derechos humanos o ambientales.
En el período de entreguerras del siglo pasado el pensamiento liberal perfilaría una nueva faceta, a la que podemos denominar como neoliberalismo. Nancy Fraser y Rahel Jaeggi señalan que el neoliberalismo se expresa durante el siglo XX, y especialmente durante el XXI, en “dos variantes”: una regresiva, asociada a la tradición y el orden (el liberal-conservadurismo contemporáneo) y otra progresiva, generalmente relacionada con las políticas de identidad y el activismo social (el liberalismo de izquierda o progresismo).
Esta última, sin embargo, no deja de ser peligrosa, pues naturaliza la desigualdad mediante la diferencia y entroniza al individuo “por izquierda”. Elemento que no resulta menor, pues, conceptos como diferencia y desigualdad se entremezclan bajo la órbita del liberalismo en general y, particularmente, en su faceta neoliberal. De cierta forma han conseguido transformar algo percibido por la mayoría de la sociedad como negativo -la desigualdad económica- en una cuestión de diferencia y diversidad.
“Figuras como ciudadano o trabajador han perdido sentido en favor de conceptos como emprendedor, usuario y consumidor”
Tal es su magnitud contemporánea que se corrió el eje del problema central de las sociedades capitalistas. Ya no se trata -solo- de que seamos desiguales producto de un sistema socioeconómico erigido en beneficio de los propietarios de los medios de producción. Sino que, desde la construcción orientada de modelos idealizados e individualizados de éxito, de consumo, de estética y del deseo/desear, el neoliberalismo 2.0 ha recrudecido la desintegración del tejido social y de aquellos lazos comunitarios fundamentales que lo sustentan.
A grandes rasgos, el paradigma neoliberal y su praxis funciona como una estrategia de reproducción de las clases dominantes, como una forma de acumulación capitalista, a la vez que como una renovación política de los sectores liberal-conservadores. Fomentada por organismos internacionales de crédito, el neoliberalismo no es una corriente de pensamiento unívoca, como ocurre con cualquier ideología, sino que se ramifica en por lo menos cuatro vertientes: la Escuela austríaca, la Escuela de Chicago, la Escuela de Virginia y el libertarianismo.
TECNOFEUDALISMOS, ¿DE QUIÉN Y PARA QUIÉN SON LAS COSAS?
La acelerada intensificación de la presión del capital “hacia adentro” ha generado nuevas tensiones y descontentos. Figuras como ciudadano o trabajador han perdido sentido en favor de conceptos como emprendedor, usuario y consumidor. Mientras que las corporaciones de base digital han adquirido un tamaño y una capacidad de movilizar recursos que supera a la de muchos Estados nación.
Los teóricos del “tecnofeudalismo” le atribuyen a esta categoría una condición postcapitalista, marcada por la existencia de feudos digitales –las grandes corporaciones de la Big Tech–. Un modelo económico en el que se han monetizado los datos personales de los usuarios y la obtención de rentas por ese mismo medio (alejándose de la producción y venta de bienes del capitalismo tradicional) y la conformación de nuevas clases sociales que estructuran la sociedad en tres:
(1) Los cloudlist o señores de la nube, es decir, los dueños de las grandes plataformas
(2) Los capitalistas vasallos, vinculados a las empresas que dependen de las plataformas digitales para vender sus productos
(3) Los siervos de la nube, que serían los usuarios que interactúan y producen capital para las plataformas sin compensación directa
Aunque muchos de los elementos antes señalados puedan ser recuperados para describir el estado de cosas vigente, lo cierto es que, lejos de tratarse de una realidad postcapitalista, estamos tratando con una nueva etapa del capital, nacida del proceso de globalización, donde las nuevas tecnologías han permitido formas de extracción del plusvalor más eficientes. Los grandes señores feudales digitales acumulan riquezas igual que un capitalista tradicional pero amparados en la digitalización. Eso sí, requiriendo de un entramado político-institucional fuerte capaz de garantizar sus beneficios y expandir sus mercados, al igual que la burguesía industrial del siglo XIX.
“Esta apertura de los países deudores al capital extranjero y la liberalización comercial no correspondida con un Norte de actitudes neoproteccionistas es, a fin de cuentas, la continuación de la colonización por otros medios”
En este marco, las crisis de endeudamiento y de estancamiento de los países del Sur (como Argentina) garantizan el flujo de los pagos por servicio de su deuda, la privatización de las empresas estatales y el desmantelamiento de los sistemas o mecanismos de control económico nacional-desarrollistas. Esta apertura de los países deudores al capital extranjero y la liberalización comercial no correspondida con un Norte de actitudes neoproteccionistas es, a fin de cuentas, la continuación de la colonización por otros medios.
Entre las nuevas narrativas sobre la decadencia de Occidente se reconocen prácticas reaccionarias, autoritarias y la intensificación de los discursos de odio que -llamativamente- siempre benefician a los más ricos y a los grandes capitales internacionales. Una de las últimas expresiones de esta acumulación desmesurada son las “islas de ricos”: la adquisición de grandes porciones de tierra (o islas reales vendidas a millonarios) donde los magnates exponen su riqueza y hacen valer eso de que “el dinero todo lo compra”, valiéndose de un discurso antiigualitario y tecnocrático que defiende un tipo de darwinismo social y económico basado en una competencia previamente amañada.
Como en microestados, los -no tan nuevos- empresarios tecnocapitalistas del 2025 manipulan los mercados e imponen políticas de Estado en todo el mundo. En Argentina tenemos correlatos locales como Galperín como señor de la nube (Mercadolibre) o bien con Benetton, como latifundista dueño de su propia “isla de rico” en nuestra Patagonia.
Este pequeño grupo de tecno-optimistas, de acaparadores y de reaccionarios, de darles la oportunidad, nos acercan más a una distopía que a la panacea de nuestros problemas. Sin reyes ni reinas la tecnología puede acompañar el crecimiento de toda la sociedad, pero mientras sigan estando en manos de unos pocos -como ocurre en este neoliberalismo 2.0- inevitablemente se recrudece la desigualdad y los elitismos. Por suerte esta contradicción, cada vez más expuesta, tiene su límite.
Los pueblos somos una mayoría que, de darnos la oportunidad, podemos crear futuros con la tecnología, los medios de producción y con modelos de deseo, éxito y consumo soberanos, dignos y fieles a nuestras comunidades, naciones y territorios. Aún si el límite es corrido por la crueldad de turno, que los horizontes decoloniales se mantengan firmes y los sueños, lúcidos, críticos y colectivos.