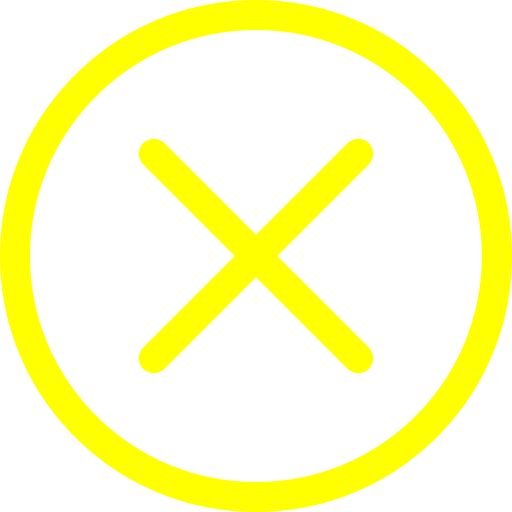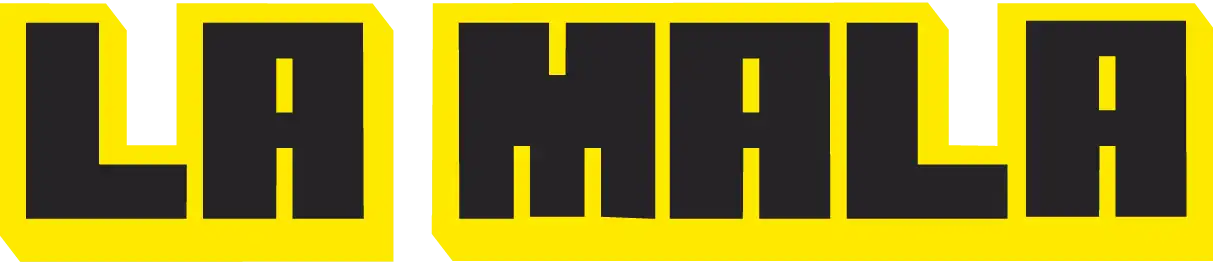En la Argentina comprendimos hace mucho tiempo que la enfermedad no es una categoría estática y principalmente nace a consecuencias de definiciones y procesos políticos, sociales y económicos. Reducirla a un problema biomédico fue siempre una jugada de estas características, con la intención de arrancarla de su origen para volverla un cálculo eficiente dentro del sistema de atención.
Esa operación dejó afuera la historia detrás de cada cuerpo y abrió la puerta a un modo de pensar la salud como campo de negocio. Ahí entraron los organismos internacionales, el lenguaje de la productividad y la idea de que toda dolencia es una variable matemática que debe optimizarse. Una sincronía perfecta entre mercado y medicina que ya conocemos demasiado bien: lo vimos en la pandemia, cuando quedó en evidencia que sin salud colectiva no hay economía posible.
Hoy esa misma lógica vuelve a la escena bajo el discurso del libre comercio. La fragmentación del sistema sanitario, presentada como modernización, separa disciplinas, recorta funciones y naturaliza la retirada del Estado, como si la organización y garantía de la atención fuera una cuestión innecesaria. Por suerte, las luchas de la discapacidad, la crisis del Garrahan, el vaciamiento territorial y el ajuste sobre las coberturas muestran que acá no se discute eficiencia; sino ideología. En este sentido y lamentablemente, la salud sigue siendo un campo político de disputa, por más que la cuestión de derecho esté formalmente saldada.

En los barrios esto se ve sin necesidad de teorías. Las organizaciones sociales sostienen lo que el sistema formal ya no puede: alimentación, contención, acompañamiento, mediación de conflictos, redes de cuidado. Ollas populares, merenderos, copas de leche, respuestas urgentes frente a situaciones de consumo que rompen vínculos, desorganizan familias y agravan la inseguridad cuando el narcotráfico entra como proveedor de “soluciones”. Esa trama comunitaria, sostenida sobre todo por mujeres, es hoy la estructura real de salud en vastas zonas del país. Y es ahí donde aparece lo que muchas organizaciones llaman la cuarta dimensión de la salud: la comunitaria.
Estas condiciones no solo deterioran la vida en sociedad, también ponen en riesgo la vida de los que entienden que lo que nos organiza son las reglas del mercado y que los individuos son lo que deciden. En este presente, encontramos permanentemente subjetividades agotadas. Gente que vive corriendo detrás del mango, sin descanso, sin previsibilidad, sin posibilidad de pensar la vida más allá de la urgencia. Familias enteras atrapadas en un clima emocional saturado por la incertidumbre, la violencia económica y la presión de resolver todo sin herramientas. Madres que cuidan mientras se quiebran, pibes que crecen en una atmósfera cargada de discursos de odio, adultos que sobreviven con la sensación permanente de estar fallando. La salud mental, en este contexto, no es un consultorio: es una forma habitual de resistencia. Siendo que a los únicos que se les abre el “espacio” como tal, están en una situación de privilegio.
Por eso la discusión sanitaria no puede quedarse en la eficiencia de sistemas, ni en protocolos, ni en si falta tal especialidad o tal insumo. Donde la tecnología y los dispositivos de control, vengan a colaborar, bienvenido sea. Pero es evidente, que si el problema es político y la respuesta también. Y la comunidad ya lo entendió: donde el Estado retrocede y el mercado no tiene interés, la vida se sostiene con organización colectiva. La salud, en su dimensión más profunda, depende de esa trama humana que hoy actúa como última línea de defensa. Y es desde ahí, desde ese saber no académico pero imprescindible, que puede empezar otra forma de pensar lo que nos pasa.