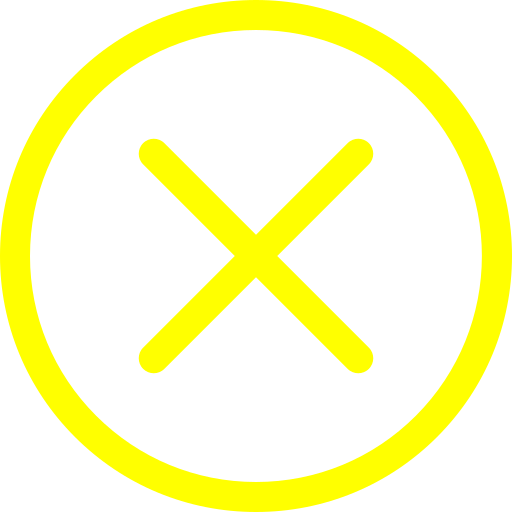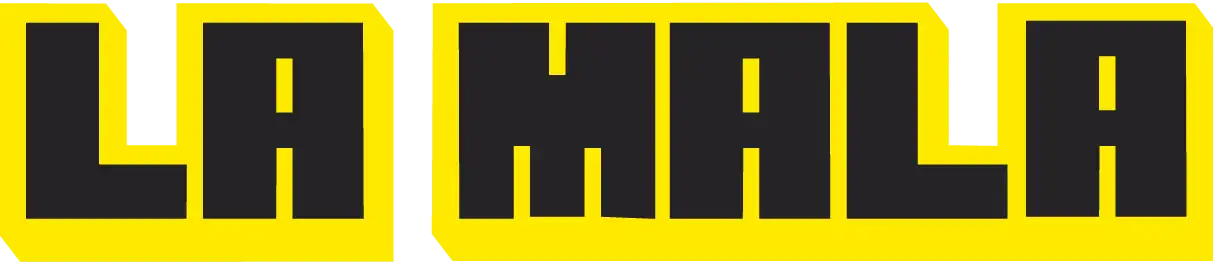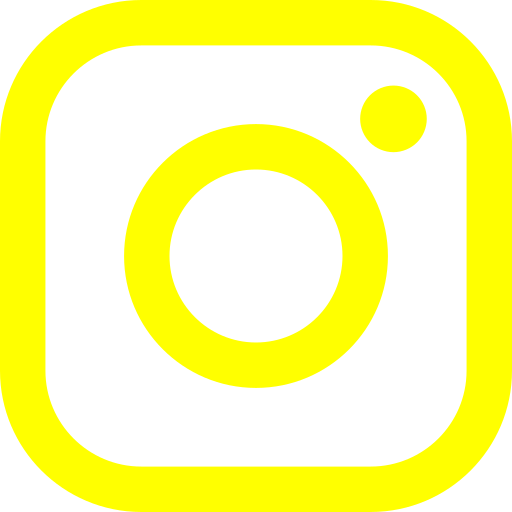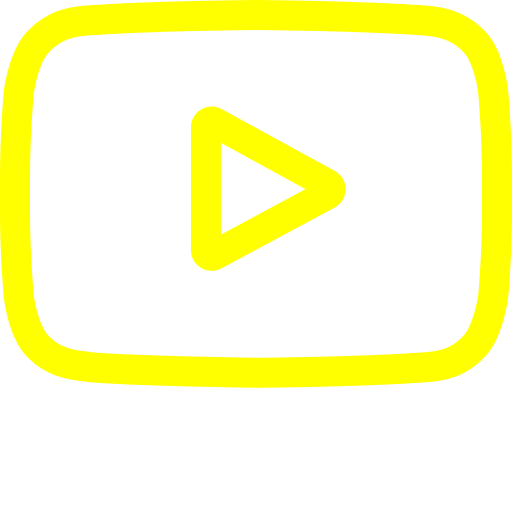El siglo XXI ha sido testigo de la posibilidad de poner en “juicio” hechos históricos negados por las historias oficiales de las naciones contemporáneas. En todo el mundo, Argentina ha sido vanguardia en la región al colocar a los militares de la última dictadura cívico-militar en el banquillo y en la consolidación judicial desde los Derechos Humanos.
En el 2005 se inició el juicio penal por la masacre de familias pilagá en Rincón Bomba (Formosa, año 1947), sentenciando en 2019 la responsabilidad del Estado Nacional por crímenes de lesa humanidad, en el marco de un proceso genocida contra poblaciones indígenas y procesando a dos involucrados en la matanza. En 2022 la justicia federal de Chaco reconoció la responsabilidad del Estado en una masacre cometida en 1924 en Napalpi (Chaco), que fue calificada, también, como crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio a pueblos indígenas.
Las últimas décadas también han visto la restitución de restos humanos y de bienes arqueológicos a comunidades mapuches y tehuelches de distintas zonas de la Patagonia. No obstante, la continuidad discursiva de narrativas xenófobas, racistas, fetichistas, distanciadoras o extranjerizadoras de lo indígena perdura desde los más altos estamentos del Estado nación argentino hasta en los barrios populares, a lo largo y ancho del país.
CAMPO DE CONCENTRACIÓN EN LA ISLA MARTÍN GARCÍA
De acuerdo con las investigaciones de los historiadores Alexis Papazian y Mariano Nagy, la Isla Martín García funcionó sistemáticamente como un campo de concentración para indígenas sobrevivientes de la Campaña del Desierto (1878-1885). Documentos históricos provenientes del Archivo General de la Armada (AGA), del Archivo del Arzobispado de Buenos Aires y del Archivo Vicentino revelaron que el sistema de confinamiento no distinguía por edad o condición y que entre los prisioneros se registraron una cantidad alta de «abuelos, abuelas, infancias y enfermos» de distintos grupos étnicos indígenas, principalmente de Pampa-Patagonia, pero también del litoral y de la región chaqueña.
La isla, ubicada en la boca del río de la Plata, operó durante gran parte del siglo XIX como lazareto (lugar de reclusión de enfermos infecciosos) que, en la práctica, podría haber constituido una forma de eutanasia estatal. El hacinamiento, las condiciones inhumanas y la introducción de enfermedades como la viruela aniquilaron a la población indígena reducida en la Martín García, ya desgastada por las violencias y los trabajos productivos.
En una entrevista reciente, Nagy sostuvo que entre 1870 y 1887 deben haber pasado alrededor de 5.000 hermanos indígenas por la Isla Martin García, a los que se les imponían un nombre europeo, se desarticulaba de sus entornos familiares o, en algunos casos, eran enrolados en el Ejército o en la Marina.
“La principal posibilidad de localización del cementerio considera que se ubicaría bajo lo que hoy es la pista de aterrizaje de la isla”
Desde el 2021, desde Arqueoterra, institución científica organizada bajo la persona jurídica de cooperativa de trabajo, venimos trabajando en el proyecto arqueológico de la Isla Martín García, supervisado por el doctor Marcelo Weissel. Entre nuestros objetivos se colocó como sustancial la identificación del cementerio indígena y/o la búsqueda de vestigios materiales de las personas indígenas allí recluidas, con la voluntad de poder contribuir desde nuestra disciplina a un proceso de memoria y de enjuiciamiento mayor. No obstante, la gran cantidad de transformaciones de infraestructura realizadas por la Armada Argentina durante el siglo XX oscurecen la tarea.
De acuerdo a los documentos y a los mapas disponibles, la localización del cementerio y del campamento indígena estaban separadas del de los no-indígenas, reflejando la lógica de segregación racial de la época. En la actualidad sopesamos una serie de hipótesis del lugar de hallazgo del cementerio. Tal es así que la principal posibilidad de localización del cementerio considera que se ubicaría bajo lo que hoy es la pista de aterrizaje de la isla. La construcción de esta pista habría afectado o destruido parte de estos restos, representando un grave impacto sobre un sitio de memoria y verdad histórica. El equipo arqueológico que mantiene los permisos provinciales sigue investigando y todos los años realiza viajes de trabajos de campo para ampliar esta y otras indagaciones histórico-materiales.
MEMORIA PLURINACIONAL, CIENCIAS SOCIALES Y JUSTICIA
En agosto de este año se conoció, por una nota en el portal Canal Abierto, que la comunidad mapuche rankel Rupu Antv, con asiento en la provincia de Buenos Aires, denunció ante la Justicia Federal de La Plata los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado Argentino en la isla Martin García a finales del siglo XIX.

Un mes antes, el domingo 20 julio, un acampe pacífico de comunidades mapuche frente a la Casa de Gobierno de Neuquén, por el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas, fue violentamente reprimido y veinte mujeres y hombres fueron detenidos. Incluso, una adolescente. Más allá del cerco mediático provincial entramado con las operadoras petroleras y su gobierno, la marcha días después de la represión movilizó a casi 10 mil personas. Allá en Neuquén, el modelo Vaca Muerta tampoco cierra.
EL PROBLEMA DEL INDIO ES EL PROBLEMA DE LA TIERRA
Desde la antropología podemos plantear hablar de traumas sociohistóricos que, como dramas sociales, son heridas cuya sutura fue hecha con un desigual reparto de tierras y de las posibilidades diferenciales de la sociedad de clases argentina. Hoy, descendientes de comunidades luchan por un papel que les de legitimidad jurídica, y un alto porcentaje de la población obrera ve cada vez más lejos el acceso a la vivienda, la salud y/o la educación.
En un reciente artículo publicado por el Grupo de Estudios sobre Violencia, Justicia y Derechos Humanos de Conicet/Universidad Nacional de Mar de Plata, Enrique Andriotti y Tatiana Francischini sostienen que uno de los rasgos distintivos del Estado argentino desde el retorno de la democracia en 1983 ha sido el tratamiento judicial de los crímenes cometidos por el propio Estado. A esto se le suma, en las últimas décadas, el tratamiento de juicios por la verdad en las violencias a los pueblos originarios preexistentes y por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad en movilizaciones sociales.
“Así como se borró la propiedad indígena, se sigue intentando borrar las raíces nativas en nuestra memoria social, desde un presente de apariencia ‘monocultural’”
José Mariategui, activista indígena peruano, dijo hace tiempo: “el problema del indio es el problema de la tierra”. En Argentina, las comunidades de pueblos-nación originarios fueron despojadas de su tierra durante siglos hasta bien entrado el siglo XX. Así como se borró la propiedad indígena, se sigue intentando borrar las raíces nativas en nuestra memoria social, desde un presente de apariencia “monocultural”. Sin embargo, la tierra no esconde la verdad y las ausencias también tienen sus huellas.
Pero, entre tantos traumas late una memoria que no puede sino ser caracterizada como plurinacional: un camino hacia la soberanía sociocultural, la diversidad de identidades territoriales, de raíces étnicas migrantes, criollas y locales, cuya unión hace a la Argentina en sus horizontes de desarrollo en clave local.