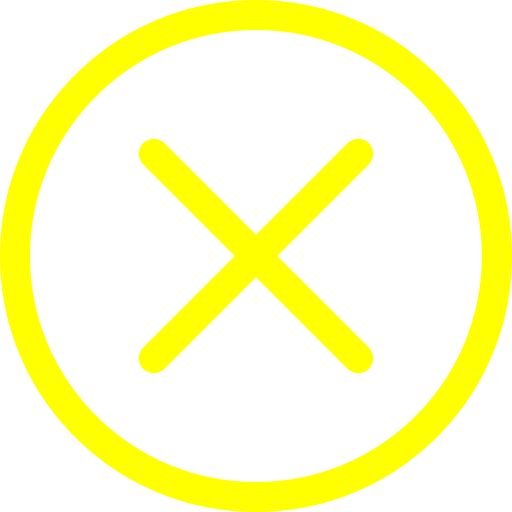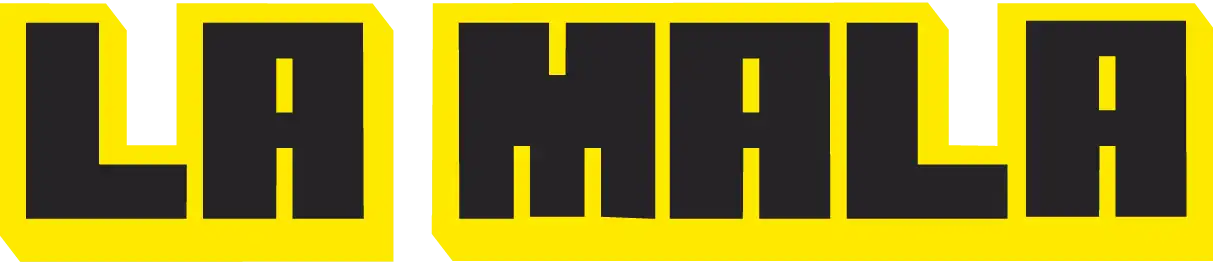Los hechos violentos llegan a los medios con mucha rapidez. La sociedad comenta con prisa las fatalidades, pero pocas veces intenta comprender sus raíces. Dos tragedias familiares vuelven a poner la Salud Mental en foco, con una repetición incesante de palabras que aumentan estigmas y reproducen desconocimiento: locura, psiquiátrico, perverso, tratamiento, encierro, peligro, masacre, muerte.
Alguien dejó de dormir, alguien se encerró, alguien no reconoce a quien tiene al lado, alguien se pierde en su propio pensamiento, alguien actúa como nadie espera, alguien se desborda. ¿Qué pasó? Tuvo un brote, responden en mayoría. El brote llega como un estallido: descoloca, desconcierta, asusta. Desde afuera es fácil percibirlo como una pérdida de razón, pero desde la vivencia que lo atraviesa la historia es más compleja e, incluso, mucho más humana de lo que se cree.
“El brote es una catástrofe subjetiva”, dice sin vueltas Julián Doberti, psicoanalista (MN: 75999). “Lo que se suele llamar ‘brote’ es un momento de crisis en el que se desencadena una ruptura en la estructura psicótica. No se trata simplemente de una desconexión con la realidad, sino de que la realidad misma y el sujeto dejan de funcionar.” Es entonces cuando aparece, en muchos casos, lo que se mal asocia a la locura: el delirio. Pero Freud, recuerda Doberti, entendió que el delirio no es síntoma del fracaso: es, en realidad, un intento de curación. Una forma (precaria y a veces angustiante) de armar una nueva lógica cuando la propia existencia se desarma.
“La realidad deja de tener sentido -agrega Doberti- y el sujeto intenta recomponer ese vacío con los recursos que tiene. Por eso el delirio no es un sinsentido: es una respuesta. Es lo que puede aparecer cuando la trama simbólica se cae”.
Sandra Cortes, psiquiatra, directora del Centro de Salud Mental de las Juventudes (Paraná) y docente UADER, aporta una imagen contundente: “La psicosis tiene que ver con otro modo de ver la realidad, otro modo de andar por la vida. Un lenguaje diferente, una lógica distinta, con comportamientos que no siempre encajan con lo esperado. El brote es una irrupción”.
Y aunque puede parecer repentino, los especialistas coinciden en que nunca llega de la nada. “Por definición el brote tiene la temporalidad de lo puntual -continúa Doberti-, pero no es azaroso. Se puede reconstruir una lógica a posteriori. Hay momentos simbólicamente exigentes que pueden desencadenarlo: muertes, nacimientos, casamientos… situaciones que obligan a reorganizar algo del lugar del sujeto en el mundo”.
Las señales antes del estallido no siempre son visibles para quien las atraviesa. Cortes lo explica con mucha claridad: “a veces es el entorno el que nota que algo no anda bien. Que la persona deje de dormir, que no coma, que se aísle, que se muestre más irritable o deje de hablar. En adolescentes, por ejemplo, se puede notar cuando dejan de salir, de ver a los amigos, de ir a la escuela. En adultos, cuando les cuesta trabajar o realizar tareas que suelen ser cotidianas”. Por lo mismo, insiste en la importancia de la psicoeducación: no solo se trata de trabajar con la persona que atraviesa un padecimiento, sino también con quienes la rodean. “El acompañamiento tiene que ser comunitario. Trabajar con las familias, con las escuelas, con los clubes. A veces un vecino, un profesor, un compañero puede notar lo que nadie más ve”.
Hablar de psicosis suele generar incomodidad, pero más difícil aún es hablar a través de la violencia. Porque cuando en los medios aparece un caso extremo y se menciona que el autor o autora tiene un diagnóstico, los prejuicios se refuerzan y la mirada social se endurece. “Cuando el diagnóstico se usa como explicación moral de un hecho violento, se desvirtúa su función clínica -advierte Doberti-. En psicoanálisis, el diagnóstico no puede hacerse desde afuera: sólo tiene sentido en el marco de una transferencia, es decir, de un vínculo. Usarlo como etiqueta pública es degradar la complejidad del padecimiento”.
“Hay que desarmar ese prejuicio -advierte el profesional-. Las personas violentas no necesariamente son psicóticas, ni perversas. Hay gente cruel, hay hijos de puta, pero no por eso tienen una estructura psicótica. La violencia es parte de lo humano. Y en muchos casos, quienes atraviesan un brote son más peligrosos para sí mismos que para los demás”.
Cortes coincide e indica algo fundamental: “El porcentaje de actos de agresividad en personas con psicosis es el mismo que en el resto de la población. Lo que pasa es que cuando hay un diagnóstico, el hecho toma más notoriedad”.
Y si se habla de dolor, no se puede esquivar nombrar el suicidio. Doberti lo plantea con cautela: “Hay casos donde el sujeto no soporta el derrumbe y busca una salida trágica. Pero la clave no está en individualizar la culpa, sino en pensar que se podría haber hecho antes. Qué instituciones fallaron, qué redes no tuvieron”.
No hay fórmulas mágicas que puedan prevenir, pero es útil la escucha, la presencia y el tiempo. Cortes lo dice con convicción: “La salud mental no se explica con una sola causa, hay muchos factores que intervienen: biológicos, psicológicos, sociales, etcétera. Y todo empieza a construirse desde los primeros años de vida. La salud mental no comienza en la adultez ni se limita a un diagnóstico. Hay aspectos que influyen incluso desde antes del nacimiento, como el estrés gestacional, complicaciones en el parto, situaciones de violencia en la infancia. Por eso es fundamental cómo acompañamos a niños, niñas y adolescentes en sus primeros años: allí se arma -o no- la base sobre la que una persona podrá sostenerse”. En ese sentido, recuerda, la Ley Nacional de Salud Mental -aunque avanzada en muchos aspectos- sigue teniendo un camino pendiente en la práctica real. “La inclusión todavía es difícil. Hay muchas personas que no acceden al trabajo, a la educación, a una vida digna”.
“El estigma no solo afecta la imagen pública de una persona con diagnóstico: también condiciona sus posibilidades de construir una vida. Muchas veces, quienes tienen un padecimiento no logran sostener trabajos formales, no porque no quieran, sino porque el entorno no está preparado para alojarlos -señala Cortes-. Y eso también es una deuda del Estado, no solo del sistema de salud”.
En el fondo, lo que se juega también es el lazo, el vínculo con los otros. En tiempos de hiperexigencia, productividad y aislamiento, sostener las redes es una tarea urgente y política.
“La normalidad es una ficción ideal -decía Freud y cita Doberti-. Y ese ideal funciona como una máquina de represión. Las exigencias de adaptación, en una sociedad desigual, pueden volverse insoportables.” Lo que se suele llamar normalidad no es más que un ideal represivo. En contextos de precariedad, ajustes y urgencias cotidianas, adaptarse también puede volverse un síntoma.
Entonces, ¿qué se puede hacer? Doberti retoma una frase de Winnicott: “¿Por qué me habla de curar, cuando de lo que se trata es de acompañar en el desamparo?”
El dedo debe dejar de apuntar juzgando, y empezar a señalar la urgencia de estar, preguntar, escuchar. Tal vez eso alcance para que un estallido no sea el final de una historia. Tal vez no se trata de prevenir en el sentido de evitar lo inevitable, sino de acompañar antes, durante y después del desborde. Que no haya un otro que sostenga y mire sin juzgar: eso sí es una falla evitable.
captura de pantalla
por Tati Peralta
El maquinista (Brad Anderson, 2004)
Christian Bale como un espectro viviente. Trevor Reznik, un operario industrial que no ha dormido en un año, se consume en una espiral de alucinaciones y culpa. Su cuerpo esquelético (Bale perdió 28 kg para el rol) es el mapa de una mente en colapso: notas post-it con juegos de ahorcado, un compañero de trabajo que nadie más ve y un refrigerador que sangra líquido oscuro. Una fábula sobre la redención imposible, filmada en tonos azules mortecinos que huelen a aceite industrial y pesadilla.
The Devil and Daniel Johnston (Jeff Feuerzeig, 2005)
El diario íntimo de un genio fracturado. Daniel Johnston, músico y artista obsesionado con demonios literales y amores imposibles, graba su propio declive en cintas de casete mientras el trastorno bipolar devora su talento. Este documental usa sus dibujos infantiles, canciones destempladas y grabaciones domésticas para mostrar cómo la creatividad y la locura pueden ser la misma moneda. Kurt Cobain lo usó como camiseta; el film lo desnuda como mito y víctima.
Mr. Robot (Sam Esmail, 2015-2019)
Elliot Alderson: el hacker que hackeó su propia mente. Rami Malek encarna a un antisocial que lucha contra corporaciones y sus propias identidades fragmentadas. La serie usa códigos de programación como metáforas de traumas reprimidos y revela que su narrador es tan fiable como un virus informático. Visualmente, cada plano es un glitch emocional, con esquinas recortadas y diálogos que son firewalls humanos.