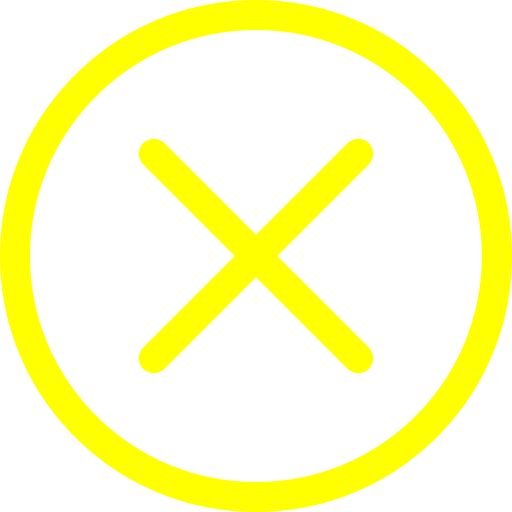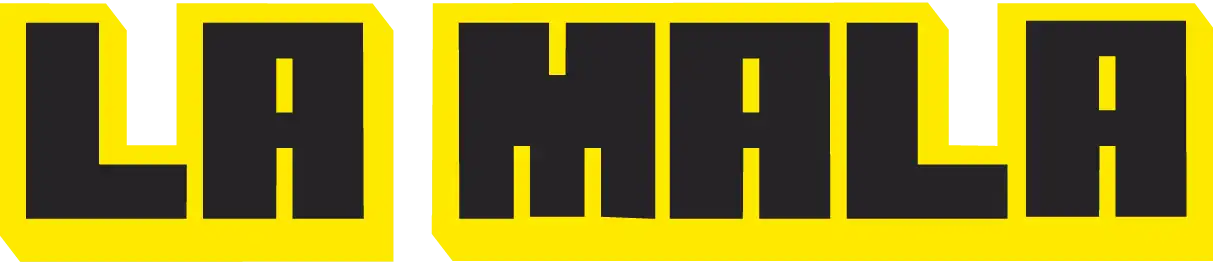Es toda una novedad en Pueblo General Belgrano. El jardín “Belgranito” empezó a funcionar en 2023, cuando fue inaugurada la Sala Nido, de 18 a 36 meses. El año pasado se abrió la sala de bebés (de 6 a 18 meses) y este año la de 3 años. Cada una está a cargo de dos educadoras, que disponen de un espacio físico y de mobiliario que pocas veces se ve, en la educación pública al menos, y desarrollan diversas propuestas de las pedagogías Montessori, Pikler y Waldorf.
La Mala dialogó con Cynthia Benedetti, coordinadora del espacio conformado por diez mujeres (seis educadoras, una auxiliar, una ordenanza, una asesora pedagógica y la propia coordinadora), que contienen a entre 35 y 40 familias.
– ¿Cuántas docentes trabajan en las salas?
– La particularidad de nuestro espacio es que no hay una figura principal y una de asistencia, es decir una maestra y una auxiliar, sino que hay dos profesionales por sala. Es que, parte de poder responder de la manera que lo hacemos tiene que ver la cantidad de profesionales que somos en el equipo y con las posibilidades que eso da al momento de atender a cada niño, a cada niña y a cada familia. Porque cuando sos una sola persona para atender a 25 niños, claramente, te perdés un montón de oportunidades.
– ¿Es alta la demanda de ingreso?
– Las vacantes no se otorgan por orden de llegada, ni a dedo, se hacen entrevistas sociales a cada una de las familias que se anotan, de manera de dar una respuesta real a las necesidades de cada familia. El año pasado comenzamos a aplicar un sistema de alternancia de días, a fin de poder recibir mayor cantidad de familias. En base a estas entrevistas y prioridades, se establece a quienes se le otorgan cinco días y se acuerda con el resto de las familias, que por ahí tienen otras posibilidades o que quieren el espacio para socializar o que pueden organizarse en su casa, para que los niños asistan dos o tres días por semana. Esto nos permitió recibir a muchas más familias y que fueran menos los niños y las niñas que quedaran por fuera del jardín. Cada sala respeta el número de niños desde lo legal, que es lo óptimo para poder atenderlos: la sala de bebés tiene un máximo de ocho niños, la que sería la sala de dos tiene un máximo de doce y la sala de tres, de quince.

– ¿Cómo son aplicadas las pedagogías Montessori, Pikler y Waldorf?
– Decidimos nutrirnos de diversas miradas pedagógicas que tienen en común la atención puesta en el niño y sus posibilidades. Entre las pedagogías que tomamos como eje están Montessori, Pickler y Waldorf. Aunque no somos un jardín ni Montessori, ni Pickler, ni Waldorf, porque no responderíamos a las necesidades en nuestro espacio: hay cosas de la pedagogía Pickler que nos sirven para la sala de bebés y tomamos muchísimo, y hay recursos de la pedagogía Montessori que nos sirven en las salas de 18 a 36 meses y en la sala de 3. Y lo mismo la pedagogía Waldorf. La sala de bebés, por ejemplo, tiene todo el mobiliario desde la mirada pickleriana: tiene rampas, túneles, triángulos para treparse. Todos los cambiadores que hay en el jardín son altos y con barandas, que permiten que el niño o la niña se cambie de pie y pueda participar de otra manera cuando así lo desea. Además, el tipo de materiales y la forma de ofrecerlos, sobre todo en la sala de bebés, responden a esta mirada pedagógica. Así como también responde la pedagogía del cuidado, las actividades cotidianas de cuidado, de higiene, de alimentación, de acompañamiento al sueño son la base sobre la que vamos a construir el resto. Entonces, hay un gran lugar a cada una de estas actividades, porque no se consideran algo que haya que hacer para llegar a otro momento, sino que son valiosas por sí mismas, por la construcción del vínculo con la educadora y en la construcción de la identidad y de la autonomía de ese niño. Cuando hablamos de ESI, por ejemplo, hablamos un montón desde este lugar, de ese niño que registra su cuerpo, que es parte de ese cambiado, que pueda poner un límite y decir, con gestos primero y con palabra después, no, cuando viene otro compañero a acercarse.
– ¿Cómo se aplica la pedagogía Montessori?
– Es aplicada, sobre todo, en la sala de 18 a 36 meses y en la de tres años. Tomamos de esta pedagogía la conquista de la autonomía, la posibilidad de que haya a disposición de los niños y las niñas el material para prepararse su colación, su merienda, que puedan cortarla, que puedan servirse, que puedan tomar agua y que puedan hacerlo en vasos de vidrio, por ejemplo. Uno entra a la sala y se encuentra con una mesada con una bacha, donde ellos se lavan las manos, se sirven agua de un dispenser; terminan de tomar el agua o de comer su merienda y lavan sus elementos y los vuelven a colocar en su lugar. Por otro lado, tanto los materiales, la manera en que se disponen y se organizan las actividades también tiene que ver mucho con la pedagogía Montessori. Se observa a los niños, cuáles son sus intereses, y se van dejando disponibles materiales que puedan acompañar al desarrollo de esos intereses. Pero, a su vez, cabe aclarar, no todas las actividades son de manera individual, sino que también incorporamos propuestas grupales, a las que se invita a ser parte, pero nunca es obligación participar. Si algún niño o niña está muy concentrado en otra actividad o simplemente eso no despierta su interés en ese momento, no está obligado. Es algo que tratamos de desarmar de nuestra formación de base, esto de que todos estén en la ronda, sentados, quietos.

– ¿Y de la pedagogía Waldorf?
– Esta pedagogía apunta al registro de lo sensorial, de los sentidos, del contacto con la naturaleza; el registro de los ritmos, de los externos y de los internos. Ponemos siempre como ejemplo la presencia de la mesa de estación en la sala 3, a la que se traen materiales que están afuera y que representan lo que está sucediendo en la naturaleza. Esta mirada que tiene que ver más bien con los ciclos, con el contacto con la naturaleza, con los materiales nobles y las actividades manuales. Esa es la manera en que cada pedagogía se va anclando en nuestro proyecto pedagógico propio, que está situado aquí, en Pueblo Belgrano, en estas familias y en estos niños en particular, y que también va siendo flexible, respondiendo a las necesidades que van surgiendo.
– Como responsable del lugar y, sobre todo, como docente, ¿cuáles son las cosas más positivas del trabajo que llevan adelante?
– Más allá del lugar hermoso con lo que contamos y de la posibilidad de formarnos y el equipazo que tenemos, lo que más valoramos y lo que quisiéramos no perder nunca es la posibilidad de mirar a cada niño, a cada niña, con su familia en su contexto, y ofrecer acompañamiento pertinente y acorde a la situación que atraviesa cada uno. Lo que más destaca es el trabajo artesanal que tenemos la posibilidad de hacer, porque contamos con la cantidad de personal para eso, porque contamos con el espacio físico para para hacerlo y con el respaldo para ir adquiriendo los materiales que consideramos se van necesitando para satisfacer lo que los niños y las niñas van demandando.
– ¿Cómo es el vínculo con las familias?
– Desde la primera reunión les compartimos a las familias que necesitamos que sean parte, que las necesitamos adentro. Todos los niños y las niñas entran con un adulto de referencia, que les da seguridad, que es su refugio al llegar por primera vez al espacio donde se encuentran con niños y niñas nuevas, con educadoras nuevas, con gente que no conocen. Entonces, necesitamos que ese proceso se haga en compañía de una persona que le genere seguridad, hasta que logran tener la seguridad y la confianza en las educadoras y en el espacio para quedarse solitos. Y así, como eso, hacemos de manera periódica actividades con las familias dentro del espacio, como los días de juego o los talleres. El próximo taller será sobre pantallas, que también es otra temática que nos interpela bastante. A lo largo de este tiempo se ha se ha construido una confianza que es que es muy valiosa entre las familias y la institución, y eso lo valoramos y lo agradecemos siempre.

– Es realmente un trabajo conjunto y articulado el que llevan a cabo…
– Hay tres aspectos que destacamos siempre de nuestro espacio y que hacen que sea lo que es. Uno es la disponibilidad de las familias para ser parte, su participación activa, la disposición para acompañar a sus hijos y a sus hijas en la institución, que es algo que no es tan común. Ha sido una construcción y deseamos seguir avanzando en este sentido, porque no podemos pensar el jardín maternal sin las familias adentro. Otro aspecto es la forma en que el Municipio decide acompañar este espacio, porque es un jardín municipal y, más allá de disponer de los medios materiales, de abonar el sueldo de las educadoras, el mobiliario, el mantenimiento del edificio, las capacitaciones, más allá de todo esto, destacamos la confianza en la mirada. Porque podrían habernos dicho ‘queremos un jardín tradicional’, pero confiaron en la propuesta que presentamos. Y, por último, son fundamentales para que el jardín funcione como funciona, los miembros del equipo. Cada una de las chicas que es parte del equipo tiene un nivel humano y profesional que es admirable y un compromiso con las infancias que hay que destacarlo. Todo lo que hacen excede a sus cuatro horas de jornada, y tiene que ver con el lugar desde donde eligen mirar y acompañar a los niños y las niñas.