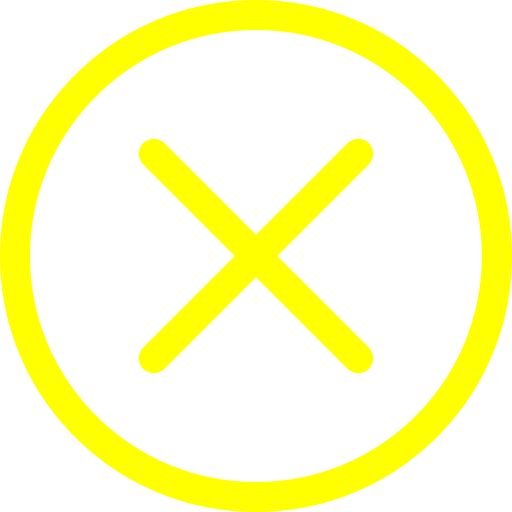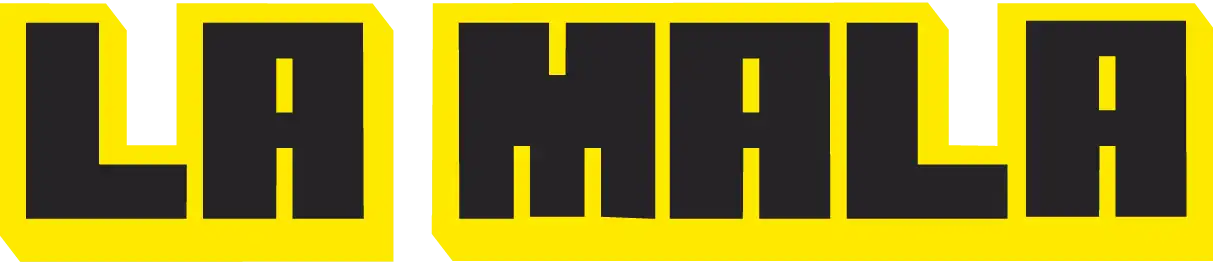“Atahualpa Yupanqui es un artista muy conocido, al que vinculamos automáticamente con la música nativa. Luna Tucumana, Camino del Indio, El Arriero, Piedra y Camino, El Alazán y tantas otras canciones. Tuvo una carrera extensísima, con una vida pública que va de fines de los 1930 hasta su muerte en 1992”, relató el sociólogo, docente universitario y columnista del programa de radio Digamos Todo(FM 104.1), Ignacio Journé.
“Estuve en Córdoba la semana pasada, fui a visitar a un amigo, Pablo Maidana, en Santa Rosa de Calamuchita. Recuerdo de niñez, sonidos, olores que me llevaron a mi infancia. Luego nos fuimos a Cerro Colorado. Y eso me completó con un lugar mágico, un paraíso. Todo estaba invadido de una coherencia entre el paisaje de montaña, monte y piedras; los sonidos de pájaros y el río, el viento, los silencios y la casa del maestro Yupanqui”, se adentró.
BREVE BIOGRAFÍA DEL MAESTRO
Atahualpa Yupanqui Nació el 31 de enero de 1908 en el Campo de la Cruz, cerca de Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Su padre era oriundo de Loreto, provincia de Santiago del Estero, y su madre, de apellido Haram, era criolla de padres vascos. Su infancia transcurrió en Agustín Roca (partido de Junín), donde su padre trabajaba en el ferrocarril como telegrafista y se dedicaba también a la doma de caballos.
Ese paisaje es retratado por él en el libro “El canto del viento”. Dice:
“Allí cerca de la pequeñita estación ferroviaria, enclavada en el desierto, se levantaban los galpones donde se almacenaba el cereal que los gringos traían desde las colonias. Trigo, cebada, maíz. En tiempos de entrega, los canchones se poblaban de carros, bueyes y caballos de tiro.…”
“Pero mi mundo alcanzaba su tono de maravilla cuando por la tarde se reunían los paisanos a la sombra del galpón, cansados pero contentos. Con las últimas luces de la tarde comenzaban los cuentos más serios. Y allí, las guitarras de la pampa comenzaban su antigua brujería, tejiendo una red de emociones y recuerdos con asuntos inolvidables. Eran estilos de serenos compases, eran milongas pensadas…el canto era la única voz en la penumbra. Aquellos rústicos estibadores, aquellos carreros que horas antes eran puro refranes y chanzas, estaban transitando otros caminos. Cada cual iniciaba un viaje a su recuerdo, a su amor, a su pena, a su esperanza. La vida me enseñó después que muy pocos públicos serían capaces de superar en atención y calidad de alma a esos seres crecidos en la soledad pampeana”.
Es decir, que su contacto e interés con la música fue temprano. Inicialmente estudió violín con el padre Rosáenz, el cura del pueblo. Guitarra luego, con Bautista Almirón. En 1917 con su familia pasó unas vacaciones en la provincia de Tucumán y allí conoció un nuevo paisaje y una nueva música, con sus propios instrumentos, como el bombo y el arpa india, y sus propios ritmos, la zamba, entre ellos.
A los 13 años ya empezaba a escribir, firmando con el nombre de Atahualpa Yupanqui, “el que vino a narrar desde tierras lejanas”. A los 19 años, compuso su canción “Camino del indio”. Conoció Jujuy, los valles calchaquíes y el sur de Bolivia.
YUPANQUI Y ENTRE RÍOS
“Hacia fines de los años 20 se casó con María Alicia Martínez, oriunda de Junín. Decidió probar suerte en Buenos Aires, pero no le fue bien. Había tenido que vender hasta su guitarra. Con poco, en 1930 deciden mudarse Entre Ríos”, contó Journé. E ilustró ese momento con las propias palabras de Yupanqui:
“Me adentré en ese continente de gauchos y llegué a Cuchilla Redonda, desde Concepción del Uruguay. Llevaba un papel para Aniceto Almada. Y días después crucé por Escriña, Urdinarrain, y fui a para a Rosario de Tala. Cerca del río Gualeguay, a dos leguas de Tala, me instalé. Era un rancho típico, torteado de barro y cueros contra la humedad, en plena selva montielera”.
“Vive un tiempo allí y, luego, junto a su mujer se instalan en Urdinarrain, donde trabajó de bolsero en la empresa Goldaracena. Y para ganarse la vida tocaba en el bar La Amarilla, de Simón Gómez, con una guitarra prestada por Juan Araujo. Urdinarrain es un mojón importante en la vida de Atahualpa porque allí nació su primera hija, Alma Alicia Chavero, el 28 de junio de 1931”, remarcó el docente.
“Junto a su mujer se instalan en Urdinarrain, donde trabajó de bolsero en la empresa Goldaracena. Y para ganarse la vida tocaba en el bar La Amarilla, de Simón Gómez, con una guitarra prestada por Juan Araujo”
“En enero de 1932 participó en la fallida intentona revolucionaria de los hermanos Kennedy, en La Paz, Entre Ríos. Después de esta derrota debió exiliarse. Tuvo que refugiarse un tiempo en Montevideo (Uruguay). Mientras tanto su esposa había regresado a Junín, donde el 11 de enero de 1933 nació su segundo hijo, Atahualpa Roberto Chavero. Finalmente, en 1936 en Rosario nació Lila Amancay Chavero. Al año siguiente, se separó de su mujer. Ella y los cuatro hijos volvieron a Junín”, detalló.
“En la segunda mitad de esos años 30 recorrió Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Estudia. Ese viaje por todo el país, que lo completó de historias, de cerros, de pampas, valles, ríos y rostros de la Argentina profunda, criolla e india. En Tucumán, en 1942, conoció a la pianista y compositora sampedrina francocanadiense Nenette Pepín (1908-1990), con la que convivió los siguientes 48 años”.
“Yupanqui se hizo Yupanqui y salió por el mundo con su palabra universal. Latinoamérica, Europa, Japón. Se fue a Francia en 1949, ya utilizaba el seudónimo Atahualpa Yupanqui. La cantante Edith Piaf lo invitó a actuar en París el 7 de julio de 1950. Yupanqui se fue haciendo el artista, el poeta renombrado en Europa, América y en todo el mundo. En 1968 se instala en París, donde vive hasta su muerte en 1992”, retomó Journé, con cadencia docente.
EN GUALEGUAYCHÚ
“Yupanqui estuvo en Gualeguaychú. El 13 de septiembre de 1963 seguro. Volvía a Entre Ríos después de tres décadas y eso lo invadió de recuerdos. En el libro El Canto del Viento (1965) dice al respecto de esa llegada:
“El asunto es que al pisar suelo entrerriano luego de trienta y tres años de ausencia, no quise pensar que regresaba, sino que “iba a Entre Ríos” nuevamente”. En pleno septiembre un viento del sur traía al litoral su salud de nieves cordilleranas.
“Oigo el típico grito del gaucho en el fondo del monte, y lo siento a mi poncho como si me abrazara con el abrazo pesado de la prenda mojada, como si de nuevo anduviera aprendiendo vida en ese mundo sagrado y agreste, misterioso y sin olvido, de la selva montielera”.
Entiendo que fue la única vez que Yupanqui estuvo en nuestra ciudad. Y no fue una visita cualquiera. Vino invitado por la agrupación Amigos del Arte, dirigida por Enrique Bugnone y Elvira Cepeda, para dar un concierto en el Club Frigorífico. De acuerdo a los registros del diario El Argentino, se dio a sala llena, con la actuación esa noche de dos conjuntos de baile: El guardamonte y Peña la Chamarrita”, rememoró Journé.
“Un acontecimiento que guardo en mi memoria, Atahualpa abrazándose con los presos y algunos saludando desde atrás de las rejas. ¡Emocionante!”
“Hay un testimonio fundamental que pinta de forma más clara a Don Atahualpa. Se hospedó en la casa de los Bugnone. Lo que cuento aquí se lo debo a un testigo fundamental: el querido Tabita Bugnone. Él era un niño de 12 años en ese momento. La mirada de Tabita al compartirme sus recuerdos con Yupanqui recuperaba esa sorpresa infantil. ‘¡Ese sabio cantor tan admirado mundialmente deambulaba por su casa, su mesa cotidiana era compartida con aquel maestro!’ Pero Yupanqui, además, en esa estadía pidió visitar a los presos en la Unidad Penal 2. Y allí fue, a conversar y compartir historias más allá de los muros: ‘Y allá fuimos papá, mi hermano Enrique y yo. Un acontecimiento que guardo en mi memoria, Atahualpa abrazándose con los presos y algunos saludando desde atrás de las rejas. ¡Emocionante!’”, recordó el testigo privilegiado de ese momento.
“También fue a misa, en la Catedral. Tabita recuerda que al ingresar la gente se sorprendió y rompió en aplausos para agasajar al maestro. Yupanqui estuvo dos días en Gualeguaychú. Al despedirse, cuenta Tabita que el maestro le dijo ‘a mí me gusta tener un changuito amigo en cada provincia y quiero que vos seas el de Entre Ríos’. Es así que tiempo después, en enero de 1964. Llega a mi casa una postal desde Japón, dirigida a mí”, contó Bugnone, en diálogo con Journé.
Tres años después, en enero de 1966 Yupanqui volvió a Entre Ríos. Estuvo en Urdinarrain, donde dio un concierto en el Club Olimpia, y visitó viejas amistades, en particular a la familia Araujo, que lo había cobijado en los años ‘30, y le había dado la guitarra con la que sostuvo su familia en ese tiempo. En esa oportunidad, dejó la guitarra de obsequio, la cual está en el Museo Municipal de Urdinarrain.
EL PARAÍSO YUPANQUI
“Yo insisto en invitar a quienes no lo hicieron aún, a adentrarse en el maravilloso mundo de Yupanqui, de sus poemas, sus narraciones, sus reflexiones, su música. Es un paraíso algo escondido, pero accesible, fértil, siempre actual como nuestras tradiciones. Porque la tradición no es tanto el pasado sino aquello que viene de lejos. La tradición, así entendida, es futuro”, expresó Journé, sobre el cierre de su columna en Digamos Todo.
“Para Yupanqui la música no es más que una traducción de la relación entre el hombre, su condición y su paisaje. Cuando la música se piensa como destreza o invención ya hay engaño. Porque la pureza artística aflora del ánimo del hombre”, cerró el docente.
En palabras del propio Yupanqui:
“El hombre tiene un idioma. La tierra un lenguaje”; “El hombre canta lo que la tierra le dicta. El cantor no elabora. Traduce.”
“Puede gustarnos de un árbol en el campo, su tronco, o su ramazón, o sus hojas, o el cielo que a través de las ramas se dibuja en la tarde. Pero no podemos pintar un ombú con los colores del abeto, o del limonero, o del sándalo, ni adjudicarle condición que no tiene, ni forma que no ostenta. La honradez nos obliga a mirarlo ombú, a cantarlo ombú, a amarlo ombú. La herencia que podamos dejar a la juventud cantora de mañana no será ni nutrida, ni rica, ni fantástica: será un sentimiento y una conciencia y un antiguo amor de sangre, paisaje uyu sueño que nos viene de muy lejos, en las venas y en el viento sembrador de los cantares más bellos de la tierra”.
captura de pantalla
por Tati Peralta
Horizontes de Piedra (Román Viñoly Barreto, 1956)
Filmada en Tilcara con Yupanqui actuando y componiendo la banda sonora, esta película es un puente entre el folclore y el cine. Basada en su libro Cerro Bayo, sigue a un hombre coya que desafía el destino por amor en la Puna jujeña. La crítica la tildó de «falsamente folklórica», pero su valor está en las imágenes de Yupanqui cabalgando entre cardones y la zamba Camino del indio sonando sobre planos secos como hueso.
Los caminos de Atahualpa (Canal Encuentro, 2013)
Serie de 13 capítulos que disecciona al artista como un árbol con raíces en múltiples mundos. Desde su casa-museo en Cerro Colorado -donde compuso Piedra sola bajo un algarrobo- hasta sus viajes a Japón, donde comparó cerezos con ceibos. Incluye archivos inéditos: grabaciones caseras enseñando a Mercedes Sosa, cartas a Nenette desde el exilio, y su ruptura con el Partido Comunista. Cada episodio es una huella: el poeta, el militante, el etnógrafo que robó cantos originarios para el folclore.
Atahualpa Yupanqui, un trashumante (Federico Randazzo Abad, 2024)
Rodado en París, Tokio y Cerro Colorado, este documental desentierra su lado más político: los años de censura peronista, su amistad con Edith Piaf, y fotos familiares donde llama a Nenette «mi capitana». Su hijo «Coya» Chavero abre el archivo privado, revelando hasta grabaciones en húngaro de Milonga del peón de campo.