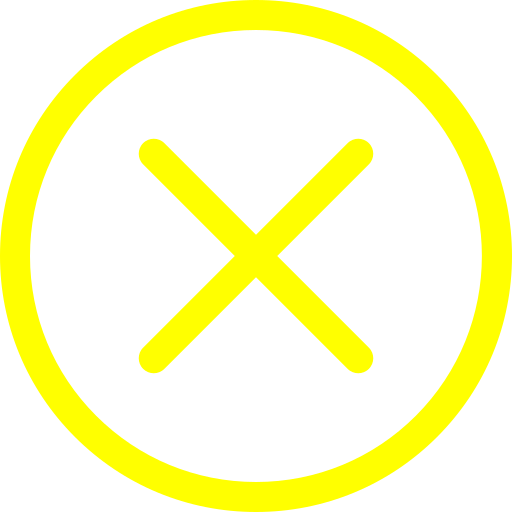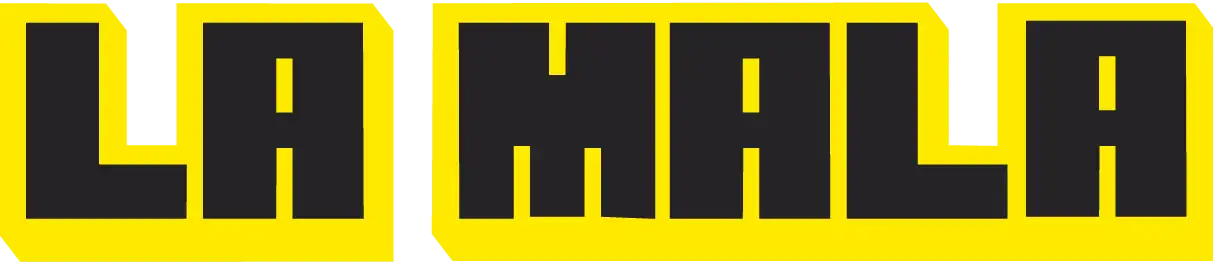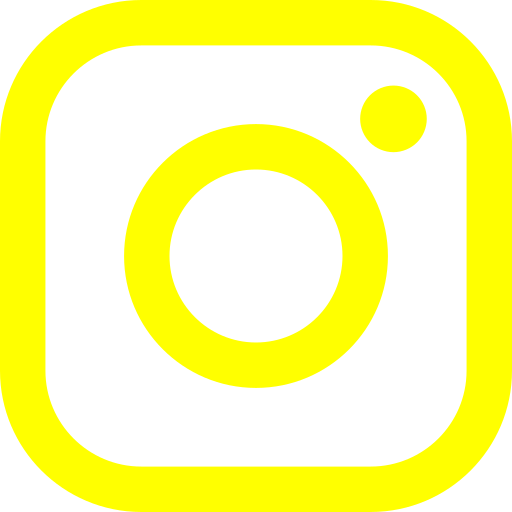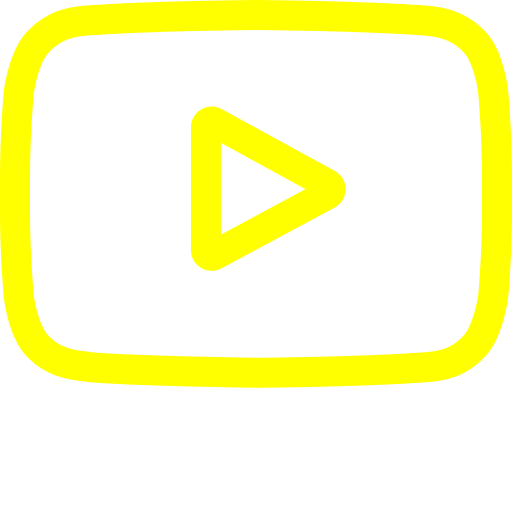El sonido del reloj despertador lo rescató de su sueño. Sí, reloj: Rigoberto no pensaba rebajarse a comprar un teléfono celular. De ninguna manera iba a claudicar en sus convicciones. Se levantó y luego de hacer una escala en el baño fue a la cocina: stock de víveres, cero, pero sobre la mesa había quedado un cigarrillo a medio fumar. “El que guarda siempre tiene”, refraneó Rigoberto alegremente y no solo eso, en el bolsillo de su pantalón se ocultaban un par de billetes que representaban un café en vaso plástico y una factura del día anterior en el sucucho de la esquina cuyo dueño persistía en nombrar como Drugstore. Luego de ingerir el desayuno puso en marcha su auto, no sabía a dónde ir; la empresa de productos de limpieza en la cual fue empleado más de media vida se había “reconvertido” y su dueño trabajaba desde su domicilio vendiendo por internet.
A él lo arreglaron con unos pesos y unas cuantas cajas de limpiador a modo de indemnización. Comerciar eso sería más difícil que atrapar un chancho enjabonado. Rigoberto tenía bien claro la causa de su decadencia, de su lento pero persistente aislamiento: la tecnología, y en especial esos malditos engendros, los teléfonos celulares. Sí, esos odiosos artefactos fueron socavando su matrimonio, su trabajo y todo aquello que Rigoberto valoraba.
Su vida familiar, que había sido tan armoniosa, comenzó a resquebrajarse cuando su mujer quiso adquirir contra viento y marea el último modelo de esos aparatos. Sus hijos también reclamaban tener su propio medio de incomunicación; y así las conversaciones intrafamiliares persona a persona fueron raleando cada vez más hasta ser reemplazadas por mensajes y hasta llamadas de una habitación a otra.
Un sábado a la noche, cuando Rigoberto había juntado trabajosamente unos pesos para invitar a su familia a cenar en un elegante lugar, se le atragantó la comida cuando sus dos hijos y su esposa sentados cada uno con su móvil, hacían caso omiso de los exquisitos platos y de los patéticos intentos del paterfamilias por articular un dialogo. Fue el acabose, un par de días después se produjo la diáspora familiar y Rigoberto empezó una nueva vida, si es que se podía llamar vida a deambular permanente.
Tuvo que salir de la casa que tenía en préstamo y su coche pasó a cumplir funciones de traslado y pernocte, alimentación al paso y de mala calidad. Orbitando en los alrededores haciendo trueques de productos de limpieza por alimentos o combustible, y su salud que iba de mal en peor. Pero no todo estaba perdido, aún contaba con la obra social o al menos eso creía, porque cuando recurrió a esa cobertura se enteró que la oficina de atención no existía y que para cualquier solicitud debía dirigirse por correo electrónico o Whatsapp. ¡Malditos malparidos! Se fugaban y hacían abandono de personas; en su insensible soberbia aquellos burócratas daban por sentado que todas las personas tenían computadora o celulares o ambas cosas, y los que no, que revienten, que se jodan por no actualizarse.
Se veía como un perseguido. Al hacer alguna compra y pagar en efectivo percibía las expresiones de asombro, de burla y a veces de odio cuando tenían que darle cambio, ni hablar cuando milagrosamente se acercaba a algún bar a comer un modesto sanguche y el camarero le acercaba un cuadrado blanco y negro y le pedía que escaneara el QR para ver el menú; ese pedido provocaba inmediatamente un acceso de ira y su retiro del lugar.
Rigoberto persistía en su cruzada anti tecnología, cada vez más aislado, más afuera de un sistema que erradicaba a los que no se sometían a sus reglas. En un momento de claridad mental se dio cuenta que la sola supervivencia no le garantizaba nada, que su poderoso enemigo terminaría por infligirle una contundente derrota. Debía contraatacar, pero no se le ocurría una manera factible de hacerlo, no podía lanzarse a la vía pública a destruir teléfonos y computadoras. Preocupado, miró en derredor y la vio: a pocos metros se erguía altiva la torre de telefonía celular. En su cerebro se hizo la luz; ya sabía el camino a seguir.
Una tarde caliginosa, a la hora de la siesta, Rigoberto estacionó su cacharro cargado con todo tipo de recipientes llenos de combustible al pie de la torre y luego, apartándose, arrojó una antorcha. Fogonazo. Estallido. Una llamarada descomunal envolvió la estructura. Hasta que los vecinos vieron el fuego, dieron parte a los bomberos y estos acudieron, pasó una eternidad.
Cuando el fuego fue sofocado las comunicaciones estaban colapsadas. Y fue como un tsunami. El pánico crecía a cada instante, personas enloquecidas manipulaban frenéticamente sus celulares; otros subían a los techos o a los árboles y extendían los brazos tratando en vano de encontrar señal. Ocurrieron accidentes, suicidios, familias que habían perdido la habilidad de comunicarse personalmente se desintegraban; comerciantes que se manejaban con aplicaciones de pago virtual, desesperaban.
Tanta locura se desató que a nadie le preocupaba saber el origen del fuego. Rigoberto se alejó tranquilo del incendio y del desquicio, contento, reconciliado consigo mismo y con la vida.