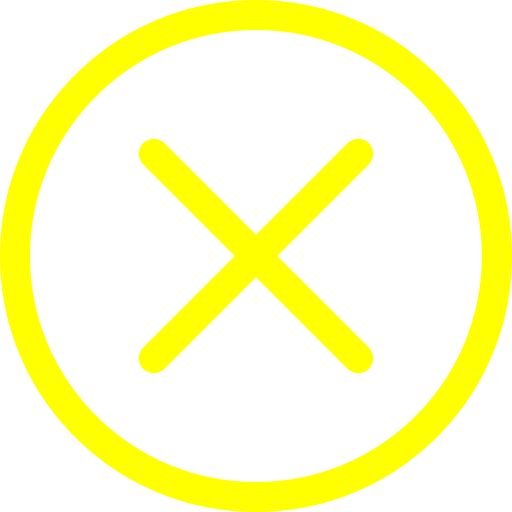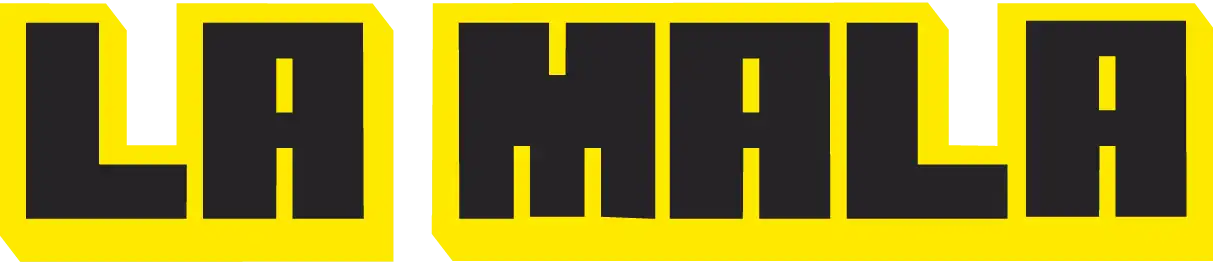Venía con mis siempre inútiles pensamientos, esos que sirven para desaburrir las largas distancias de los días sin auto, y se me apareció la frase “pateando piedritas por el camino”. “¡Qué bolazo!” me dije al imaginarlo. Y, acto seguido, hice lo de siempre: disculparme conmigo misma, apelando a teorías complacientes que disminuyan la idiotez. Sostuve así unos segundos la teoría de que patear piedritas sólo lo hacen los niños, que andan por las calles sin apuros, sin las exigencias que tenemos nosotros, los adultos responsables, que debemos caminar con cuidado, observando cada paso que damos para no perder tiempo en sandeces y, a su vez, evitar posibles esguinces que nos puedan obligar a modificar nuestra amada rutina.
No sé si fue semejante apotegma o que repentinamente percibí un frío viento, que decidí cruzar a la vereda del sol. Y, justo ahí…estaba enfrente… ¡yo! Yo. No una imagen de mi campera gris y mi pantalón azul reflejada en una vidriera. No mi alborotada melena, empeorada en ese momento por la abrupta ventolera. Era yo misma, ¡pero otra! Con un vestido verde casi transparente y muy suelto, al que ni siquiera se lo sostenía ni con la mano ni con la cartera tejida de todos colores, ni con nada que evitara que se le viera la bombacha roja al volarse desde el ruedo hasta la cintura, cual bandera de desparpajada revolución.
Nos paramos una frente a la otra en un unitario asombro de miradas inquisidoras. Evidentemente la profundidad de mis recientes razonamientos me había inhabilitado la posibilidad de alguna pregunta un tanto inteligente, por lo que me surgió decir un vergonzoso “¿cómo te llamás?”. Por caridad divina, cuando me dijo que se llamaba igual que yo, en vez de contestarle rápidamente que era imposible, que Cecilia era MI nombre, tímidamente contesté “yo también”.
Después de pasar el primer shokeante momento, me contó que nació en España pero que desde muy chica se fue a vivir a Japón. Que estaba acá conociendo Argentina. Sus manos se movían acompañando sus palabras, como mostrándome sus uñas pintadas de celeste todas, menos las de los anulares que eran anaranjadas y tenían un dibujito blanco que no alcancé a entender. Si bien pensé que era una combinación horrible, guardé mis dedos en las palmas de mis manos para que no se vieran mis uñas comidas por la ansiedad que me caracteriza.
Cecilia II no dejaba de sonreír, acompañando así sus relatos y sus inquietudes provocados por tal encuentro, marcándosele sus patas de gallo. Las observé pensando si yo tendría tantas como ella. Me contesté que seguramente no, ya que les llaman las arrugas de la felicidad y yo no soy capaz de reírme con alguien que no conozco, aunque sea igualita a mí. Ni por ninguna otra cosa, en realidad. No es lo mío la simpatía. Mucho menos la alegría.
Como ya no se le volaba el vestido porque mi cuerpo cortaba el viento y la protegía de tan vergonzante situación, le miré como al descuido las rodillas y llegué hasta los pies, donde unas sandalias de tiritas de apenas un centímetro de ancho le sostenía unos pies de cenicienta, perfectos (aunque con el mismo ridículo colorido de las uñas de las manos). Como acto reflejo, encogí mis pies adentro de mis viejos tamangos, como si a través de las grietas sin lustre pudieran verse mis uñas cortadas esa misma mañana con el viejo alicate desafilado, completamente informes, ya que el único objetivo de esa poda era que no produjeran molestia al chocar contra el cuero.
Anulé de tal manera mi esperable participación en ese diálogo, que terminó siendo simplemente mi cara puesta ahí, como escuchando un monólogo que ya no podía interpretar porque mi entendimiento dejó abrupta e inesperadamente de existir.
Cuando el remisero tocó la bocina para avisar su presencia, percibí a Cecilia II con una molesta indecisión de no saber cómo despedirse. Apuré un beso al que ella intentó agregar un abrazo que no pude recibir. Si con sólo ese beso me invadió un perfume delicioso, imagino que con un abrazo, el aroma me hubiera perseguido de manera insoportable.
Nuevamente flameó su falda en el segundo antes de subirse al auto. Fue la última imagen que me quedó. Mis ojos querían seguir mirando su rostro hasta perderlo, pero mi rabia me lo impidió.
Así de rápido y furioso fue el episodio que, estoy segura, más de una persona quisiera experimentar alguna vez en la vida. Extrañísima situación de encontrar tu doble, que siempre me había hecho reír burlonamente cuando alguien mencionaba esa posibilidad.
Me nubló la insoportable envidia de que otra yo fuera la yo que hubiera querido siempre ser. La yo que impactara por su frescura, por su buena onda, por una dentadura imperfecta pero sincera que apareciera al sólo esbozo de un movimiento de labios que dispara una sonrisa; por su vestimenta grácil, ligera y colorida…
Retomé mi camino por la vereda del sol, deseando que nada de eso hubiera pasado. Nada. Yo que ando por la vida queriendo que me pasen cosas lindas, me viene a pasar esto. Muchos otros hubieran aprovechado tamaña experiencia. Pero yo soy yo. Invariablemente yo.
Casi corrí el trecho que me quedaba para llegar al trabajo, mordiéndome siempre el labio de abajo con los dientes de arriba, odiando en mi recuerdo el brillo húmedo de labios serenos nunca mordidos de rabia propia, que acababa de ver.
Tiré en la silla mi oscuro y viejo bolso y fui al baño a sacarme la duda de cuántas patas de gallo tenía. Hice una falsa sonrisa y me asombré de ver tantas arrugas alrededor de mis ojos. Pero eran secas y tristes. Desaparecida la mueca, miré mis ojos fijamente y vi lo peor de toda la comparación: el mismo color de ojos, sí…pero ni acercándome al foco, ni entrecerrando ni abriéndolos más, de ningún modo aparecía lo más envidiado: ni un ápice de un brillo de luz que reflejara una vida.